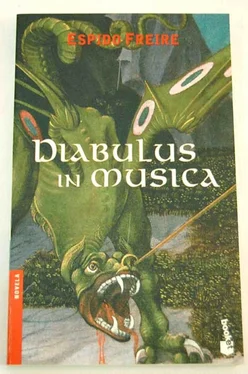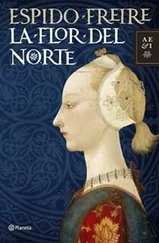Entonces comenzaron los robos: nada importante al principio, pequeñas cosas femeninas que podrían haberse olvidado en los hoteles.
Un juego de pinceles, dos sombras de ojos conjuntadas, un frasco de colonia con un cisne grabado que yo había admirado en secreto, un pañuelo de seda, un paraguas con el mango en forma de rana. Cada nuevo hurto se mantenía dentro del vestuario de las mujeres, un secreto a voces, un acallado murmullo de indignación.
Una de las tardes, un grupo de chicas llamó a la puerta de mi cuarto compartido. Querían registrar las maletas, con la esperanza de encontrar los objetos robados.
Mi compañera les dejó entrar. Sólo hurgaron en las mías; esparcieron mis ropas, vaciaron el neceser, abrieron las bolsas de regalo de los jerséis que había comprado para mis hermanos, y revisaron las hojas de mis libros de texto. Mientras las observaba, sentada en la cama, notaba cómo se me terminaba la calma.
«Alguien me los ha metido en la maleta -pensé de pronto-. Aparecerá el frasco del cisne y yo no sabré defenderme»
No encontraron nada. Dejaron un revoltijo de ropa y zapatos, y se apoyaron contra la pared, decepcionadas.
– Vamos a ser claras -dijo una de ellas-. Creemos que has sido tú -me señaló-. Nadie iba a robar maquillaje, de no ser una niña.
– No sé ni cómo podéis pensar… -comencé.
– No pongas ahora esa cara de mosquita muerta -dijo la primera.
– Sé buena, sé obediente, obedece a los mayores.
– Yo no he sido.
Una de ellas movió la cabeza con el mismo ademán que una gallina.
– ¿Prefieres que se lo contemos al director? ¿A tus padres?
Dejé escapar el aire, muy despacio. Sentía tanto miedo que no estaba segura de pronunciar bien las palabras.
– De acuerdo. Vamos a contárselo al director -propuse.
Ellas se miraron entre sí. Yo me di cuenta de lo profundamente que me había clavado las uñas en la carne. Dudaron.
– Estas cosas las resolvemos entre nosotras. Mira -me dijo, y había hielo en su voz-. Si volvemos a pillarte… si vuelve a ocurrir una de estas historias, te aseguro que…
Cuando se fueron, mi compañera me ayudó a recoger la ropa. Me habían roto el cierre de la maleta.
– No te preocupes -dijo ella-. Cuando la gente viaja, cuando lleva tiempo fuera de casa, tiene la sangre caliente. De todos modos, yo me quejaría al director.
– Sí -asentí- Eso es lo que voy a hacer.
No dije una palabra. Fui más cuidadosa, procuré no quedarme sola jamás, de modo que alguien pudiera siempre dar fe de mis movimientos, cerré con llave mi cuarto y aseguré con un candado la maleta. Cuando la gira finalizó, había decidido que la ópera se había terminado para mí. Me dedicaría a la música antigua, oratorios para loar el nombre de Dios y piezas primitivas y desnudas. No más imposturas.
Medio año más tarde, una de las bailarinas de la compañía también la abandonó. Le habían metido cristal machacado en una de las zapatillas.
Tras sus amigos, Christopher quiso también presentarme a sus padres, como si fuera un requisito sobre el que quisiera pasar cuanto antes: de modo que su madre vivía, no era Frances la única mujer prohibida. Hablaba poco de ella.
En realidad, hablaba poco de lo que no fuera él mismo, sus proyectos, lo que le aguardaba en un momento; pero respecto a su familia se mostraba especialmente reservado.
Vivían en Brighton desde que su padre se había jubilado, en una casa a espaldas del mar, con un jardín inmenso que a veces prestaban a los vecinos para que celebraran en él las bodas de sus hijos.
Durante el viaje, un viernes lluvioso en el que al final asomó el sol, Chris me contó que él no soportaba esas bodas, llenas de encajes, de colores suaves y tiernos y de falsedad, pero a sus padres les entusiasmaban: desde la galería observaban las carpas y las flores que adornaban a las mujeres, y se sentían útiles, pilares sólidos, como siempre habían sido.
– Yo nací ahí. Ni siquiera acudieron al hospital. Todo estaba preparado para dos semanas después, pero me adelanté. Mi madre guarda unas fotos preciosas… sin duda te perseguirá con ellas… Yo, desnudo sobre la cama. Yo, en la bañera. Yo, tomando el biberón. Yo, disfrazado, en mi primer cumpleaños… Luego nos fuimos a Turquía. De esa época no hay fotos.
– ¿Viviste en Turquía?
Se encogió de hombros.
– Destinaron a mi padre a Estambul. Cinco años. Mi hermano era aún un recién nacido, y él marchó primero y luego nos mandó a buscar. Nos quedamos mucho más tiempo del que pensaban. Viví allí hasta los doce años. ¿Conoces Estambul?
Definitivamente había dejado de llover, y en los campos encharcados un puñado de ovejas reunían valor para abandonar el refugio de los árboles.
– No.
– Es una hermosa ciudad. Recuerdo a las mujeres, la presencia constante de las mujeres, en grupos o en parejas, y aquellas gabardinas de colores empolvados que las cubrían de la cabeza a los pies. Y los gatos. Saltaban por todas partes. Maullaban de la mañana a la noche, cortejando hembras o atrayendo machos. Robaban comida; no sentían miedo por los humanos -hizo una pausa-. Enciéndeme un cigarrillo, nena. Busca en mi chaqueta.
Le obedecí con poca pericia. Yo no fumaba. Le di un beso y le alcancé el cigarrillo.
– Recuerdo calles enteras en las que sólo había tiendas con pañuelos, cientos de pañuelos que aleteaban al viento. Todas ellas pertenecían a hombres que aguardaban sentados, o en cuclillas, por los que podrían haber transcurrido años, siglos, sin moverse. Y más tiendas con cuentas, sacos y sacos de cuentas de vidrio coloreado. Te encantarían. Las cosían en algunos trajes, las empleaban para tocados. Y las especias de olor avinagrado y potente. Te revolvía el estómago. Y las mezquitas y sus llamadas. Mi hermano y yo gritábamos imitándoles… a mi madre la sacaban de quicio. Hace un par de años volví allí. A veces es una tontería ceder a la nostalgia: una decepción, salvo por un momento mágico. Me traje semillas de flores, tulipanes, pensamientos y… bueno -dijo, y frenó el coche-, me parece increíble. Han cambiado la señalización. ¿Y ahora qué tengo que hacer? No -hizo un gesto-. No saques el mapa. Tiene que ser posible deducirlo por lógica.
El jardín de Chris, pude verlo en primavera, rebosaba de pensamientos violetas de Estambul.
Eran flores extrañas, mayores de lo normal, completamente blancas, sin las manchas acostumbradas; sólo con una red de venas violetas, como una variz que hubiera estallado violentamente en el centro del pétalo. Decidimos que no era necesario girar, y que en el peor de los casos, perderíamos un cuarto de hora si debíamos retroceder.
– ¿Cuál fue el momento mágico? -pregunté.
– ¿El momento mágico? -volvió la cabeza y miró hacia el cruce, no muy convencido de hacer lo correcto-. Un café. El café turco espeso como el barro, y con el mismo sabor ocre, lleno de posos. Cuando era niño no me dejaban ni probarlo. Creían que nos alteraba los nervios. Lo tomé en un local al aire libre, en un jardín, con los árboles cuajados de bombillas y una hilera de farolillos de colorines.
Entonces, de una mezquita cercana el muecín llamó a la oración, y otro cercano le respondió. El café quedaba a espaldas de Santa Sofía. Puede que cantaran desde allí. Hubiera querido conocer la lengua para poder rezar. No sé qué dirían. Dios es grande, Dios es eterno, algo parecido. Aquel grito paraba el tiempo.
– Nunca he estado en Oriente.
– Ah, pero Turquía no es Oriente. Es Europa. Era lo primero que aprendíamos al llegar. Los ingenieros como mi padre sólo trabajaban en Europa. Formaba parte de sus privilegios. De todas maneras, hubiera sido preferible conservar la impresión de niño. En tonces no me afectaba la basura, ni los críos que esperan en las calles, con una báscula, y piden dinero a cambio de revelar el peso. Es una pena que no haya fotos… recuerdo muy pocas cosas.
Читать дальше