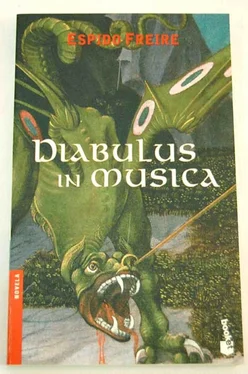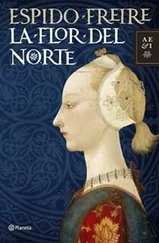– A mí me debes que estéis ahora juntos. Yo lo arranqué de su casa y lo llevé a rastras a la fiesta. Le dije que habría chicas guapas. Ya ves, tenía razón.
Chris parecía confuso, incluso, si eso era posible en él, intimidado.
– Bueno…
Yo sonreí, divertida.
– ¿Y tú, cómo fuiste a parar allí?
– Pablo me invitó. Fue mi alumno durante un semestre en la Guildhall School of Music and Drama. Ahora a ver si me ayudas a convencer a Chris para que vuelva al teatro. Tengo grandes planes para él.
Stephen conocía a Christopher desde muchos años antes, y poseía las llaves de escenas secretas y de reacciones que a veces yo no comprendía. Por él supe del enfrenta miento con su padre, que no comprendía por qué un hijo suyo debía ser, de todas las profesiones de este mundo, actor; de la indiferencia callada de Lilian, su madre, y de la abierta censura de su hermano. Christopher jamás hablaría de ello, y ocultaba con celo otros detalles. Su amigo me habló de cómo Christopher se había preparado para las pruebas, de los nervios previos a obtener el papel de Balder, las sesiones fotográficas en las que aparecía con la flecha en la mano y aire soñador. Y del engranaje de otras obras en las que había sido Lancelot, o el dulce príncipe de “ La Tempestad ”, o Fingal, el extranjero de “En Cyomaendrod”. Se adaptaba bien a los papeles de galán amable, a los de héroe sin taras, reflexivo y con un punto místico, pronto a sacrificarse, doliente y encantador.
Había sido muy guapo, y su atractivo no siempre le facilitó el camino; durante los años en los que no prosperaba, en los que su padre le conminaba a regresar a casa y hacer algo de provecho, posó anunciando colonias masculinas, denunciando la devastación que causaba el tabaco (él, fumador empedernido) y para las cubiertas de varias novelas románticas, con el torso desnudo y una muchacha medio desvanecida en los brazos. La gente se giraba para mirarle por la calle.
Continuaba siéndolo: había conservado la mirada directa de unos ojos de color indefinido, verdosos, grisáceos, pardos, y una sonrisa perfecta. Pero la línea de la mandíbula se había relajado, y de alguna manera los rasgos aparecían menos acentuados, más próximos en el rostro. Lo que había ganado en envergadura y en músculo lo había perdido en sutileza.
– Algún día hablaremos despacio -me prometía Stephen, como si extendiera ante mí sedas orientales y un mundo desconocido- Un café y un poco de tiempo.
Sonreía y se alejaba de mano de su mujer, una mujercita menuda que intentaba disimular su fortuna sin demasiado éxito: el traje delataba un corte impecable, las esmeraldas de los anillos procedían de su herencia familiar, su acento hablaba de internados y de ponis.
Christopher no era amigo de conservar recuerdos: no encontré fotografías, ni carteles de sus películas mientras viví con él. No al menos a la vista, y no me atraía la idea de buscar en los armarios, rebuscar en los cajones y revisar los álbumes que con toda probabilidad habría marcado cuidadosamente la mano de Karen. Cuando visitábamos a alguno de sus amigos, que aún sentían sus carreras en precario, o cuando se reunían con Stephen para planear “El caballero de Olmedo”, yo observaba las paredes cubiertas de menciones, los programas del estreno, firmados por todos, y sonreía. El dueño descolgaba la fotografía con cariño.
Reían y comentaban los años transcurridos, la ocasión, los peinados inverosímiles, las anécdotas tras el escenario.
Regresábamos a casa y Chris hablaba con animación, entraba en la habitación, salía, se limpiaba los dientes sin dejar de hablar.
Aún bajo el efecto hipnótico de las fotos y los comentarios, me ponía al tanto de la carrera de su amigo, de sus logros y de sus fallos. Yo sabía que a él era, de todos los que habían comenzado juntos, al que mejor le había ido.
Salvo tal vez, a Stephen, que se dedicaba a un área muy distinta.
Podía estar satisfecho. Pero hacía demasiado hincapié en la mediocridad de sus amigos, insistía demasiado en la rigidez, o la sobreactuación del otro.
– Oh, cállate -decía yo, incapaz de procesar tanta información-, y ven a la cama de una vez.
Apagaba la luz y pronto su mano recorría mi espalda. Las paredes, en la oscuridad, aún parecían más vacías.
Una de las fiestas de mayor éxito tuvo lugar en casa: vaciamos el invernadero, dejamos únicamente una hilera de candelillas en las estanterías, suficientes sillas y el piano, y allí charlamos y bebimos toda la noche. Pronto se me fueron los nervios, y dejé de comportarme como la anfitriona. Planeamos juegos y entretenimientos, y calculamos la bebida para que no hubiera escenas desagradables.
Christopher y otro de los invitados se turnaron al piano. Tocaba muy bien, aunque no podía solfear: le bastaba el oído. De vez en cuando levantaba la cabeza y me buscaba por la habitación. Yo entraba, salía, retiraba emparedados a medio mordisquear y le sonreía.
Stephen y su mujer, eufóricos por las canciones conocidas y la bebida, me agarraron de un brazo.
– Para quieta un momento. Ven y canta con nosotros.
– No sé qué cantáis -me excusé.
– Yo te ayudo -se ofreció Connie.
– No, de verdad -dije, escabulléndome-. Soy incapaz de cantar. No querríais oírme. Seguid. Yo os escucho desde aquí.
A los once años me llevaron ante un tribunal. Finalizaba mayo, y había elegido un vestido verde de florecitas, con grandes cuellos blancos, y zapatos blancos con trabilla, y dos lazos blancos en las coletas. Uno de los hombres que aguardaban dentro me llevó junto al piano.
– ¿Qué traes preparado?
– “Aurtxo polita” [1]-dije, y tendí la partitura al pianista, que negó con la cabeza.
– No hace falta. “Aurtxo polita”, ¿eh? Qué original.
En mitad de la canción, el piano calló. Desconcertada, miré furtivamente al tribunal. El pianista se disculpó.
– He sido yo. Lo siento.
Cuando finalizó la canción fijó la mirada en mí durante largo tiempo.
– A -dijo.
Vocalicé con la “a”; recorrimos la escala hasta el límite de mi voz, y descendimos de nuevo. El hombre miró a sus compañeros.
– ¿Más?
Negaron con la cabeza. Se dirigieron a mí. Me pidieron que me acercara de nuevo. La mujer se puso en pie y me hizo girar sobre mí misma.
– Separa los brazos. Levántalos. No, no tanto. Respira. Ahora, profundamente. Eso es. Inspira. Fuerte. Ven. Acércate más -me tendió la mano y fuimos hasta la ventana-. Abre la boca.
Obedecí con desgana. Tenía dos muelas empastadas y me daba vergüenza.
– Gótico -dijo ella, volviéndose a los demás, que asintieron, como si no necesitaran saber cómo se ordenaba el interior de mi boca-. Un paladar gótico, y muy marcado -repitió, y por el tono de su voz deduje que debía tomarlo como un elogio-. ¿Con quién has venido?
– Con mi madre.
La hicieron pasar. Yo esperé, sentada en uno de los incómodos pupitres con mesa incorporada. En sus sillas, ante la pizarra, los miembros del tribunal hablaron.
– ¿Qué edad tiene?
– Once. Le hicieron la primera prueba el año pasado, pero nos recomendaron que esperara hasta los doce.
– ¿En septiembre tendrá doce? -luego continuaron-. Muy joven aún. No ha desarrollado. La voz está bastante formada, y por lo que parece, la caja torácica es más amplia de lo normal. El paladar no presenta queja, tampoco. Buen oído. La dicción, decente. Muestra tendencia a engolar, y no diferencia bien los registros. Soprano ligera. Cierto que perderá agudos, y posiblemente finalice como lírica. Y es muy niña. Para este oficio hace falta voluntad y disciplina. ¿Qué tal estudia en el colegio?
– No hay queja.
– ¿Solfeo?
Читать дальше