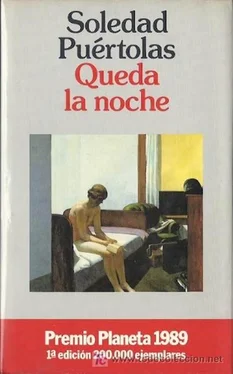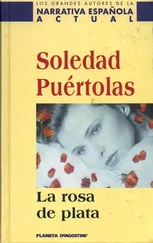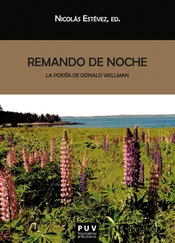La invitación de Gisela ofendió un poco a mi madre.
– Ella sabe cuánto me gusta salir y las pocas oportunidades que tengo de hacerlo -murmuró.
Mi padre aborrecía los espectáculos de todas clases. Sólo le gustaba conversar en un ambiente de hombres, tabaco y cafés.
El sábado por la tarde, mientras me arreglaba para ir a la ópera, sonó el teléfono. Lo descolgó mi madre y vino en seguida a mi cuarto.
– Es Gisela -dijo-. No puede ir a la ópera, pero dice que te va a dejar la entrada a la puerta del teatro. Ponte al teléfono. Es mejor que hables con ella.
– No puedo ir, ya te lo habrá dicho tu madre -me dijo-. Fíjate qué fastidio -era una palabra que me sonó extraña pronunciada por ella, que tenía un lenguaje tan comedido. Incluso eso era mucho para ella-, pero te voy a hacer llegar la entrada. Le he dado la otra a un vecino mío, muy aficionado a la ópera. Le dejará tu entrada al portero. Espero que disfrutes.
Mi madre aún se ofendió más.
– Podíamos haber ido juntas tú y yo -dijo-. Gisela es muy generosa con sus amigos, pero no tiene un solo detalle conmigo. Como nunca me quejo, debe de pensar que no hay que ocuparse de mí. Sólo le interesan las personas muy desgraciadas. Hace años que no voy a la ópera. ¿Sabes cuándo fue la última vez que fui? Cuando el tío Jorge vino a vernos, hace casi cinco años.
Había muchas cosas que se le podían contestar a mi madre. En primer lugar, no era cierto que no se quejara. Lo que ocurría era que se quejaba tan continuamente y de las cosas más insignificantes y cotidianas, que uno dejaba de oírla. Sus quejas carecían de dramatismo, porque no esperaba que nadie fuera a solucionarlas ni a atenderlas; se alzaban sobre la idea de que eran irresolubles. Eran abstracciones y generalizaciones, y nadie en su sano juicio hubiera entrado en una discusión para convencerla de que las cosas no eran tan negras. En segundo lugar -por ponerle un lugar, tanto da en realidad si en segundo o en primero-, si tanto le gustaba salir, ¿por qué no salía? Podía ella proponerle planes a Gisela, cines, teatros, óperas y comedias musicales. Nadie se lo impedía. Pero se había ido volviendo cada vez más perezosa y no quería tomar ninguna iniciativa. Prefería dejarse llevar o negarse. Y no era cierto, ya no le gustaba salir. Guardaba su reserva de energías para El Arenal. Madrid era una ciudad demasiado grande y demasiado incómoda para pensar en salir y tener que desplazarse por ella. En Madrid se contentaba con sus recados del barrio: la farmacia, el mercado, el tinte, el zapatero; y todos esos recados, que llenaban sus mañanas, la dejaban exhausta y justificada para dejar pasar las tardes inmovilizada tras la mesa camilla. Y, sin duda, le gustaban, porque era su vida de Madrid que añoraría de trasladarse a vivir a El Arenal, y la venía haciendo desde hacía muchos años y conocía la vida de todas esas personas -el farmacéutico, el carnicero, la mujer del puesto de verduras, la chica del tinte, el panadero-, aunque no se sabía todos los nombres, sólo algunos, no necesariamente los más cortos, y hablaba un rato con ellos, intercambiando opiniones de todas las clases, desde los pequeños avatares cotidianos hasta el partido que convendría votar en las próximas elecciones, información que interesa mucho a mi madre y que poseía siempre. Si hay alguien que sabe adónde va el voto del panadero, esa persona es mi madre.
En lo único en lo que había sido sincera al quejarse de que Gisela no la hubiera invitado a ir a la ópera con ella, era en aquel atisbo de nostalgia que había lanzado al aire al rememorar la última y ya lejana visita de su hermano.
El tío Jorge, el único hermano de mi madre, y hermano menor, tan rubio como las niñas rubias de los cuadros ovalados, se había casado tarde, por lo que su presencia entre nosotros había sido casi constante. Comía en casa con frecuencia y aparecía a las horas más intempestivas con una de sus novias, para que mi madre las conociera y les sacara defectos. Tenía un aire inglés, por su físico un poco desvaído pero muy correcto, por la forma en que se vestía, y por un eterno aspecto de estar siempre pensando en otra cosa, lo que a nosotros nos parecía patrimonio de los ingleses. Sus zapatos y sus gemelos relucían. Tenía, como mi madre, puesto que se las regalaba él, billeteras de cocodrilo, tan relucientes como los zapatos y los gemelos. Sacaba de ellas un par de billetes de cien pesetas, los más limpios y almidonados que vi jamás, y nos los daba, creándonos un problema, porque parecía un sacrilegio gastarse ese dinero inmaculado. Cuando, después de haber traído a casa a la última novia, volvía él solo, se sentaba frente a la mesa camilla, junto a mi madre, y dejaba que ella enumerara, uno a uno y sin piedad, los defectos de la última candidata. Eran, todas ellas, mujeres esplendorosas, altas y magníficas.
Al fin, el tío Jorge se había casado y se había ido a vivir a Barcelona. Sofía tenía por lo menos veinte años menos que él y se pasaba el día jugando al bingo o tomando gin-tonics, aunque es de suponer que lo primero no excluía lo segundo. Lo que es seguro es que mientras estaba entre nosotros, las pocas veces que accedía a visitarnos, tomaba gin-tonics y no jugaba al bingo. Y cuantas veces mi madre hablaba con su hermano, él decía: "Sofía no está en casa, está en el bingo". Era tan esplendorosa y alta como habían sido todas las novias del tío Jorge, pero mi madre no le puso ningún defecto porque debió de saber desde el principio que aquella mujer iba a ser la cruz que le había tocado en suerte a su hermano. Posiblemente, lo supo en el instante en que el tío Jorge le comunicó, antes de casarse con Sofía, que ella tenía un hijo. Sabíamos muy poco de aquel hijo, porque siempre había vivido en el pueblo de donde era Sofía, en casa de una mujer que había sido su nodriza. Los padres de Sofía, si existían, debían de llevarse mal con ella, porque nunca se los mencionaba. A mi madre todo le parecía mal: que hubiera tenido el hijo de soltera, que su hermano se hubiera casado con ella, y que el niño siguiera en el pueblo, ahora que tenía una familia. Pero, ciertamente, ese niño no tenía una familia. Si la afición de su madre natural era el bingo y los gin-tonics, la de su nuevo padre era no hacer nada, no tener responsabilidades, trabajar lo menos posible, tomar vermuts con los amigos, calzar relucientes zapatos, estrenar billeteras de cocodrilo.
En la puerta del teatro pregunté por mi entrada. Estaba metida en un sobre en el que estaba escrito mi nombre. Sorprende ver tu nombre escrito en un lugar donde no te conocen de nada. Es lógico, porque es totalmente previsible, encontrar tu nombre escrito en un sobre que sacas de tu buzón, o que encuentras sobre la mesa de la oficina, pero que en un lugar público te den un sobre con tu nombre escrito es una incoherencia que desconcierta un poco. Miré aquella letra: redondeada y perfecta. No muy sugerente, en todo caso. Sin saber nada de grafología, se podía presumir que la persona que había escrito mi nombre tenía las cosas medianamente claras, pocas fisuras en su sistema de valores, poca capacidad para la sorpresa. Y no había subrayado mi nombre. Cuando escribo la dirección en una carta, siempre subrayo el nombre de la ciudad, o del país, si es que la envío al extranjero. Cuando dejo un recado a alguien y sólo escribo su nombre en el sobre, lo subrayo. No está demostrado que esa raya bajo los nombres sea en sí misma buena o mala, pero el hecho de que mi nombre no estuviera subrayado me pareció una mala señal, un signo de egocentrismo.
Me sentía dispuesta a ignorar al propietario de esa letra, y avancé por el patio de butacas, detrás del acomodador, en busca de mi sitio. Enseguida vi que la butaca de al lado estaba ocupada y, mientras me dirigía hacia ella, en el lento trayecto dentro ya de la fila, el hombre que la ocupaba se levantó y me esperó allí, de pie, observando mis movimientos, que consistían en esquivar los pies de quienes ya estaban acomodados en su butaca y no quisieron levantarse para facilitarme el paso.
Читать дальше