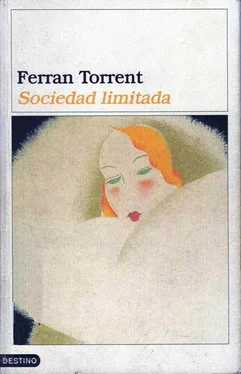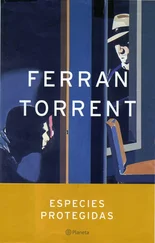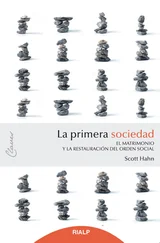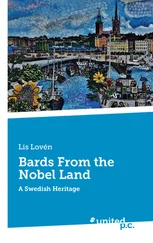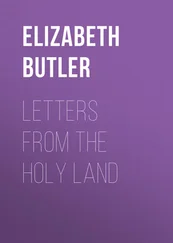El secretario general estaba convencido de que los votos necesarios vendrían de la moderación. Era una suma que implicaba una pequeña resta por la izquierda. Declaraba por doquier que el Front tenía un carácter interclasista. Por ejemplo, un día criticaba la política educativa del Govern de derechas, que tendía a beneficiar a la enseñanza privada en perjuicio de la pública, y al día siguiente, ante la prensa gráfica, se entrevistaba con el presidente de alguna asociación de empresarios. Eran actos premeditados que, no obstante, desconcertaban a la militancia, todavía poco acostumbrada a la política pragmática. Ahora bien, cualquier estrategia se daría por válida si al final el Front conseguía su objetivo más preciado: la representación institucional. Se trataba, como repetía Petit, «de arraigarse en la realidad valenciana».
Pero la realidad valenciana también era desconcertante. La última encuesta que el Front había encargado indicaba que el personaje autóctono más valorado por los valencianos era doña Concha Piquer, tonadillera difunta. En el ranking también figuraban futbolistas, toreros, los políticos más mediáticos y algunos -pocos- empresarios. El resultado era aún más decepcionante si se tenía en cuenta que la mitad de los personajes valorados ni siquiera eran valencianos, pese a que la empresa de encuestas había hecho hincapié en que tenían que serlo. Para el Front, aquella encuesta tenía el valor de comprobar, sin mencionarlo -de hecho las preguntas no mencionaban a ningún personaje-, el grado de conocimiento real que la sociedad valenciana tenía de su líder. Francesc Petit ni aparecía.
Así pues, el Front presentaba un plan de relanzamiento mediante una estrategia que tenía como prioridades reforzar la organización y abrirla al conjunto de la sociedad. Ésos eran los dos ejes que se habían aprobado en el consell nacional, y cuya ejecución había analizado el comité de coordinación integrado por los diecinueve secretarios comarcales. Por otra parte la dirección presentaba doscientas diez listas municipales, treinta más que en las pasadas elecciones. El Front instaba a sus militantes a hacer pedagogía de la coalición sin complejos ni barreras mentales. Consideraba básico convocar reuniones con asociaciones cívicas y culturales y con los agentes sociales de todos los municipios, para mantenerlos al corriente de las iniciativas y estar al tanto de sus inquietudes y sugerencias. Los afiliados y simpatizantes, insistían desde la dirección, tenían la obligación de actuar casi como agentes comerciales que explicaran las ventajas que tenía apoyar una opción -atención, militantes- «estrictamente valencianista».
Los objetivos políticos estaban en marcha. La maquinaria del Front funcionaba de cara a las próximas elecciones mucho antes que los demás partidos ni siquiera pensaran en ellas. Todavía faltaba casi un año, pero la coalición y su líder tenían que inaugurar una larga precampaña si querían llegar a los comicios con un porcentaje de popularidad más elevado. Todo eso costaba dinero, por supuesto, y las finanzas no eran precisamente boyantes, ya que la falta de representación parlamentaria reducía los ingresos.
Por la calle don Juan de Austria de la ciudad caminaban Vicent Marimon, secretario de finanzas del Front, y Francesc Petit. Ambos llevaban un traje azul oscuro, pero Marimon vestía una camisa blanca debajo mientras que Petit había escogido una de color azul claro. Petit ya estaba acostumbrado; desde que había decidido abrir el Front a toda la sociedad había perdido la vergüenza de tener que llevar traje y corbata. Marimon, en cambio, se sentía como almidonado. Sus costumbres indumentarias, como administrador de una pequeña empresa de herrajes para muebles, consistían en el uso sistemático de cazadoras, de cuero o de ante, y de pantalones vaqueros. Caminaban en dirección a la sede central de Bancam. A la altura del Banco de Valencia, un edificio construido a principios de los cuarenta, con una fachada repleta de motivos ornamentales, injustamente considerado kitsch por los especialistas, torcieron a la derecha, por la calle Pintor Sorolla, artista que ejerció nefastas influencias sobre los pintores actuales más admirados por la burguesía autóctona.
La sede central de Bancam -un edificio cuya fachada combinaba el hierro y el cristal, inaugurado en 1978 por Abril Martorell, entonces vicepresidente del Gobierno de UCD-, tenía, a mano derecha y en un nivel más bajo, una escultura de Manolo Boix. Antes de entrar a la sede Marimon y Petit se miraron, deseándose suerte con un gesto que no pedía palabras. Ambos exteriorizaban plásticamente su estado interior. Entraron al entresuelo, una planta diáfana que dejaba ver dos esculturas más -de Joan Cardells y de Andreu Alfaro- en la planta de abajo, que la central utilizaba como oficinas abiertas al público. Se dirigieron a la recepción: un corpulento conserje de bigote frondoso leía el Superdeporte. A la derecha, unos metros más allá, un vigilante jurado los observó en actitud aburrida. Declararon cómo se llamaban y el motivo de su visita. El conserje hojeó una lista y los envió al quinto piso. Ya en el ascensor, el conserje llamó por teléfono.
En el quinto piso los esperaba una joven muy atractiva. Les dijo que la siguieran y ambos empezaron a andar tras ella sin poder evitar mirar cómo se movían sus estilizadas caderas. Les hizo pasar a la antesala del despacho del director general y se despidió de ellos con una sonrisa postiza pero seductora. Francesc Petit se sentó en la punta de un sofá de cuero que había, junto a un pequeño centro de vidrio, en medio de la antesala; Marimon iba de aquí para allá con la cartera, escrutando los numerosos cuadros de las paredes. Desde que habían salido del ascensor hasta la antesala, las paredes mostraban cuadros de varios artistas y épocas, pero casi todos eran valencianos. Los más modernos estaban en la parte derecha, los demás en la izquierda.
Francesc Petit cogió una revista que había sobre el pequeño centro de vidrio. La abrió por las páginas centrales, dedicadas a Peter Falk: «por un buen puro dejo que me planchen la gabardina», manifestaba el actor de Colombo en uno de los destacados de la entrevista. Petit recordaba la serie de televisión y empezó a leerla. Entonces una señora elegante y madura, que se presentó como la secretaria de don Antonio Sospedra, les hizo pasar al despacho del director general, una gran estancia dividida en dos zonas: en dirección sur estaba la mesa de trabajo con un ordenador de pantalla extraplana, un humedecedor de tabaco que debía de contener puros de marca y la foto enmarcada de los dos hijos del director general, niño y niña. La foto de su mujer no se veía por ninguna parte. El resto de la mesa estaba despejado, sin ningún signo de actividad laboral. En la otra zona, en el extremo opuesto, una mesa redonda de cristal oscuro con cuatro butacas de cuero marrón claro. El mobiliario era de un gusto más bien ordinario. Entre una zona y otra, parqué y los inevitables cuadros colgando en las paredes. La secretaria se fue por una puerta lateral sin dejar de sonreír.
– Con un par de éstos ya lo tendríamos todo solventado -dijo Marimon admirando un lienzo de Tàpies de tres metros de largo por dos de ancho que había tras la mesa del director general.
El secretario de finanzas no tenía ni idea del precio actual del arte moderno. Las deudas y el dinero que necesitaba el Front para la precampaña superaban con mucho tres Tàpies de aquel tamaño.
Entonces entró Antonio Sospedra. Lo hizo por la puerta por la que había salido la elegante y madura secretaria. Era un tipo alto, no tanto como Francesc Petit pero un palmo más que Vicent Marimon. Debía de rozar los cuarenta y cinco años y su figura, de vientre considerable, indicaba que el suyo era un cargo que obligaba a llevar una intensa vida social en los mejores restaurantes. No se presentaron, ya se conocían todos. Eso sí, la sonrisa y el apretón de manos fueron de una cortesía propia del lugar. Aquél era un edificio lleno de sonrisas. Podían hundir a toda una empresa, pero no se perdían la formas.
Читать дальше