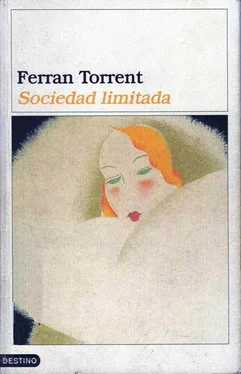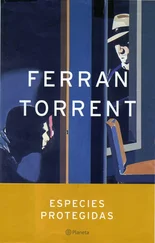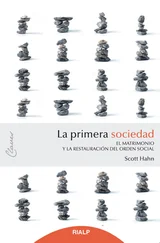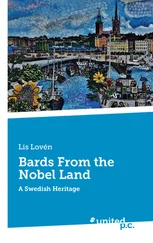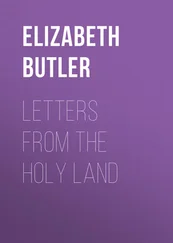– ¿Es usted su padre? -le preguntó, con una mirada reprobatoria, el policía del mostrador.
– No. Soy el administrador de la empresa para la que trabaja.
– Muy bien. Se le ha denunciado por alteración del orden público.
– ¿De cuánto es la multa?
– Cincuenta mil pesetas -el policía le mostró el impreso.
– ¿Aceptan tarjetas de crédito?
– No. Puede pagarla en la comisaría de Sueca. Tiene toda la semana para hacerlo. Firme aquí.
Cordill firmó. El policía recogió la hoja.
– Puede llevárselo -se lo dijo como si le hiciera entrega de un material altamente peligroso.
Ya estaban a punto de salir cuando otro policía sacó a Lluís Lloris al mostrador. Oriol Martí se reunió con él.
– Figura, ha sido un éxito -animó Tito a Lloris.
El vocalista se lo agradeció con una sonrisa. Cordill agarró a Tito por el brazo y salieron.
– Bien, explícame lo que ha pasado -le preguntó en la puerta de la comisaría.
– Brutal, señor Cordill. Se ha armado un Cristo de la hostia. La sala estaba hasta la bandera. La gente de puta madre, muy animada. Pero se han presentado unos tíos, de una comisión fallera, para reventar la actuación. Primero se han dedicado a silbar a Gramoxín sin parar, pero cuando el vocalista, en su línea habitual, ha anunciado que iba a tener lugar la presentación mundial de La follera mayor, aquello iba todo a perra. Los de la comisión han lanzado huevos al escenario. El grupo ha reaccionado lanzando tomates al público.
– ¿A todos?
– Sí. Mire qué manchas me han hecho en la chupa, los cabrones. Señor Cordill, aquello parecía un salón del oeste. Han entrado los policías y se han puesto a remar como locos. Yo, usted ya sabe que no me gustan nada los líos, me he ido a un rincón, pero en eso he visto un par de huevos estrellarse en la facial del vocalista. Tenía la cara como un mapa. He subido al escenario a ayudarle, porque el tío parecía haberse quedado ciego. Ey, quería ganarme su confianza. Si no hubiera sido porque sólo pensaba en la forma de hacerle el favor, por mí le podían haber dado por culo al tambor y a la tropa. No hay actuación en la que no arme un Cristo. La policía, que antes de que empezara el concierto ya estaba en la puerta de la discoteca, nos ha detenido a todos, y eso que yo ya iba cagando leches hacia la salida. Me han confundido con alguien del grupo y también se me han llevado. Una putada, señor Cordill, es la primera vez que me detienen. ¿Me habrán fichado?
– No creo. ¿Así que te has ganado su confianza?
– Creo que sí, pero no he podido hablar con él. Me han puesto en otra celda.
Oriol Martí y Lluís Lloris salieron de la comisaría. Tito y Cordill se hicieron a un lado para que pudiesen acceder a la calle.
– Gracias, compañero, te debo una birra -se despidió Lluís de Tito.
– De nada, tío. Cuenta conmigo para lo que quieras. ¿Lo ve? Somos amigos, le sacaré todo lo que usted quiera. Si quiere, negocio con él el cambio de nombre. Ey, señor Cordill, pida por esa boca.
El grupo de manifestantes aclamó la libertad de Lluís Lloris: «¡Gra-mo-xín! ¡Gra-mo-xín!», gritaban. Lo que hubiera pagado Joaquim Cordill para que, con otro público, las ovaciones fueran para él como administrador de la empresa. La policía se acercó al grupo con intención de disolverlo. Algunos vecinos salieron a los balcones. Primero miraron con cierta curiosidad el alboroto, pero enseguida, apenas vieron la pinta de los manifestantes, empezaron a increparlos. Mislata, un municipio prácticamente anexionado por Valencia, sufría los estragos del tráfico de drogas que la capital le había «exportado» cuando la policía expulsó a los camellos del barrio de Campanar. El vocalista hizo amago de ir hacia los manifestantes, para saludarlos; pero Oriol Martí le hizo desistir, sobre todo cuando una señora de avanzada edad, indignadísima, arrojó el agua de un cubo sobre el grupo. Cordill le dijo a Tito que irían tras ellos. Entonces Oriol hizo una llamada con el móvil. Se oyó la detonación de dos bolas de goma justo después de que los jóvenes incendiaran un contenedor. Gritos, confusión y ovaciones de los vecinos a favor de las fuerzas de orden público. Oriol y Lluís se fueron a toda prisa hacia la esquina. Un Jaguar verde oscuro, con los cristales laterales ahumados, los esperaba. El administrador memorizó la matrícula.
– Señor Cordill, siento no haber podido ayudarle, pero mañana mismo me entero de todo. Ya ha visto que Lluís y yo somos íntimos.
– Déjalo, ya sé cómo averiguarlo.
– Sabe que puede contar conmigo.
– Gracias, Tito.
– Por cierto, quiero pedirle un favor.
– Tú dirás.
– Le he llamado porque no quería que mis padres se enteraran.
– No lo sabrán, tranquilo.
– Es que a mi padre no le convienen los sofocos, es diabético. Y otra cosa: estoy limpio.
– La empresa pagará la multa.
– No, si ya lo suponía, que la pagaría. Lo que quiero decir es que me he quedado sin un duro. La gasolina de Sueca a Mislata, la entrada del concierto, los gin-tonics…
– Pero ¿tú no bebes «birras»?
– Hombre, de vez en cuando me alegro el cuerpo con una marca guay.
Después de suspirar, Cordill le dio un billete de diez mil pesetas.
En cambio, Lluís Lloris le había dado un gran disgusto a su padre:
– ¡No tiene nombre que te dediques a estas cosas!
– Soy músico.
– ¡Sois un atajo de gamberros!
– Mi hijo no es ningún gamberro -protestó su madre.
La señora María Jesús de Lloris iba en el asiento del acompañante. Le bastó ver a su hijo para interesarse por su estado de salud. Pero excepto un hedor insoportable a huevos podridos, que pese al frío de la madrugada les obligó a bajar las ventanillas, el niño no presentaba síntomas preocupantes.
– ¡Eso, eso, defiéndelo! -exclamó desbocado Juan Lloris-. La culpa de todo no es suya, es tuya. ¡Si le hubieras dado una educación como Dios manda no iría por ahí jodiendo la marrana!
– Quizá si tú te hubieras preocupado por su educación…
– ¡Si tiene todo lo que ha querido es porque yo he trabajado como un cabrón!
– Por favor, Juan, modera tu lenguaje. No somos carreteros.
– La culpa de que este monigote sea así es toda tuya. ¿Quién le aconsejó que estudiara piano? ¡Tú, sólo tú! -inconscientemente, quizá por una especie de trauma, Lloris asociaba el piano a la fábrica de mangos de guitarra en la que había trabajado cuando era adolescente-. ¿Qué coño de carrera es ésa? Yo quería que estudiara Económicas, Medicina o Arquitectura, una carrera de provecho y no esa mariconada del piano -detuvo el coche ante un semáforo en rojo. Entonces se volvió hacia los asientos de atrás-. Pero se te ha acabado hacer el vago. A partir de mañana vendrás a trabajar conmigo. Y no creas que te pondré en un despacho como a un señorito. ¡De eso nada! Irás a la obra. Empezarás por abajo, como hice yo a los quince años, y sabrás lo que cuesta ganarse la vida.
Entonces intervino Oriol Martí. No quería ni imaginarse a otro Lloris en la empresa.
– Juan, cálmate. No es bueno hablar las cosas en caliente.
– Si tiene que ir a trabajar contigo o no, también lo decidiré yo -dijo su madre.
– ¡Tú no decidirás nada! Ya has visto el resultado de tus decisiones.
El semáforo se puso en verde. Juan Lloris pisó el acelerador.
– No me levantes la voz. No soy una de tus empleadas.
– Por favor… -Oriol trató de intervenir de nuevo.
– Soy mayor de edad -el hijo-, puedo hacer lo que quiera y lo haré. Te guste o no.
– ¿Chulerías a mí? -Juan Lloris aparcó el coche a un lado de la calle-. Si quieres hacer lo que quieras, tendrás que mantenerte tú.
Читать дальше