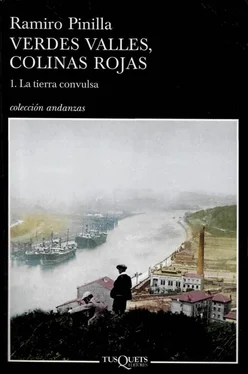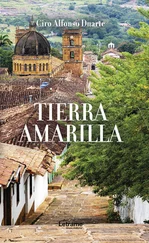Un protagonismo, pues, el de Efrén por encima del de cualquier otro cazador, y eso que los hubo significativos, tal Camilo Baskardo y su hijo Josafat, aunque en el caso de éste sólo fuera por haberse enzarzado con él en el primer duelo anual de ambos. Hasta el punto de caer en la tentación de pensar que las 28 llamas viajaron a Getxo desde Perú para proporcionar a Efrén un combate digno -al menos, ruidoso- de su presentación en sociedad, una concentración de pasiones informativas de cómo éramos -suponiendo que sus noticias sobre nosotros necesitaran de un último dato-, una ocasión que nos revelara por anticipado la naturaleza del peligro moldeado por Ella.
El don Manuel de catorce años apenas si había tenido tiempo de sosegar tanta emoción cuando Efrén lo buscó al salir de la clínica en la que no había aguantado ni una semana.
– Lo descubrí desde la ventana acercándose a grandes zancadas por la acera a mi portal -me contaba don Manuel-. Golpeó escandalosamente la aldaba, y bajé, sabiendo que él subiría si no me adelantaba a evitar a la madre la escena. Supe después que Ella lo buscaba en esos momentos en su birlocho por los alrededores de la clínica: se había escapado. Se me enfrentó en el mismo portal respirando como una locomotora lanzada. Estaba en camisa, desnivelado de hombros, el derecho convertido en un amasijo de vendas y, colgando de él, el brazo muerto. Me miró con el mismo odio que en la cacería al descubrir que mis fines eran contrarios a los suyos. Bueno, creo que había aún más odio en sus ojos, como si me culpara también del mordisco. Aunque entonces no supe que ese odio no iba contra mí; yo no podía saber que el ataque del macho fue la expresión más cabal de que el mensaje de las llamas tenía a Efrén como uno de sus depositarios más especiales, y él lo supiera, o simplemente lo sintiera. A todo Getxo le hubiera convenido escuchar aquel mensaje, pero no lo hizo; el único en reparar en él fue Efrén, quizá porque era su antítesis, cuando en los demás era, digamos, incuria. Lo que, por sí sólo, tampoco explicaría el odio en sus ojos, pues ya había concluido todo con el triunfo de la raza de los hombres, la amenaza estaba conjurada, el solitario macho superviviente no volvería a incordiar, acabaría muriendo en cualquier bosque recóndito sin haber procreado ningún descendiente que anunciara un nuevo rebaño devastador. Sólo quedaba la venganza por la media libra de carne arrebatada y, según creía él, devorada. ¿Era venganza lo que le llevó a buscarme cada pocos días a lo largo de diecisiete años, acosándome con una única pregunta: «¿Dónde está?, ¿dónde está?».
«Diecisiete años: demasiados para media libra de carne. No, había algo más, algo referido a un tiempo más largo, un tiempo, incluso, eterno: el mensaje de las llamas persistiendo en el macho, la noticia de la verdadera libertad irreductible agazapada en el más ínfimo pliegue de la corteza de Getxo y presta a atender el contagio, el recuerdo, el simple recuerdo de la cacería de aquel rebaño de llamas de 1907 sirviendo de comentario en tertulias y cocinas con el peligro de que a cualquiera, de pronto, se le ocurriera detener el tiempo que hasta ese momento había discurrido inútil y susurrar: "Aquello existió, nuestras gentes lo vivieron de esta y de la otra forma y resultó ser distinto a cuanto existiera hasta entonces y el odio que despertaron aquellos bichos nunca lo despertó ninguna otra cacería aquí, de modo que tendremos que empezar a darle vueltas a la cosa hasta saber qué fue realmente aquello. Sobre todo, uno de los odios que despertaron resultó muy especial…", con el peligro para Efrén de que, alguna vez, llegara a desentrañarse el contenido del mensaje. Y no sólo se trataba de preservarse un futuro sin obstáculos donde campar a sus anchas, sino del rechazo genético de todo depredador a cuanto huela a libertad de sus víctimas, o a libertad en general, incluido él mismo, el depredador… Algo así leí en la mirada virulenta con que me atacó en el portal, a mí, el cómplice del macho. No perdió tiempo en dedicarme un saludo, un simple gesto, siquiera una pausa muda de intercambio de miradas, bien para aproximarnos o repudiarnos. Sus labios blancos apenas se movieron para labrar las sílabas: "Bien, ¿dónde la habéis metido esta vez?". Temí que su agresividad me descompusiera y, sin desearlo, le revelara el secreto. Hablé cuidadosamente, muy despacio, pensando mil veces cada palabra y preguntándome por qué las pronunciaba, por qué no apretaba los labios y me limitaba a sostenerle la mirada, o ni siquiera eso: simplemente, por qué no rechazaba sus provocaciones y escapaba a la calle para huir del portal, sin importarme si él me perseguía o no. Pero seguí hablando, como si no pudiera hacer otra cosa, incluso moverme; y, retenido ante él, pronunciaba las palabras que iba eligiendo escrupulosamente para no correr el riesgo de que me las eligiera él: "Se… salvó… algo…", dije. Él siguió esperando y a mí me aterrorizaba el estar callado: "Hice… lo… que… había… que… hacer…", dije. Y añadí, con la impresión de que no me fiaba de mí mismo, repitiendo más de una vez cada palabra, asegurándome de que era la mía: "Los… Baskardo… de… Sugarkea… Los Baskardo… de… Sugarkea…". Continué hablando hasta que él me frenó con un gesto: "Bueno, ahora contesta a mi pregunta".
»Me buscaba una vez por semana y el día más inesperado; no siempre en mi casa (en más de una ocasión rebasó el portal y subió al piso, y debo confesar que nuestros encuentros en el umbral de la vivienda eran más contenidos por su parte, hasta el punto de que a la madre podía sorprenderle la escena a medio camino en el pasillo y luego me preguntaba "qué quería ese muchacho tan elegante". No lo conocía, pocos en Getxo lo conocían, porque pocos lo habían visto. Aunque sus prendas inglesas fueron constituyendo, aun de lejos, una señal de identificación, y su necesidad de verme con tanta frecuencia contribuyó a acelerar su presencia regular entre nosotros. Tiempo después se sospechó que sus impudorosas apariciones semanales compusieron un preámbulo de aquella sorprendente sociedad que aseguraba a sus clientes las pérdidas ocasionadas por las llamas); llegó a asaltarme en la playa, en pleno baño, o cuando pescaba: avanzaba por la arena sin descalzarse ni despojarse de su chaqueta de grueso paño inglés y, si era preciso, pisaba las peñas de la bajamar y las recorría hasta mi encuentro en puntos lejanos de la orilla, para hacerme la pregunta eterna.
En cada repetida exposición del mismo relato no disminuía la capacidad de don Manuel para contagiarse de su carga, lo contaba con la misma excitación de la primera vez:
– Su imperiosa necesidad de localizarme en momentos inoportunos de cualquier día inesperado nos habla de impulsos incontenibles que le asaltaban y había de satisfacer sin demora. Esta fogosidad contrastaba con la frialdad depredadora que exhibiría posteriormente, fogosidad que pudo ser inmadurez retardada manifestándose por última vez, o una alteración de la naturaleza de Efrén ocasionada por la prepotencia excepcional del rebaño de llamas. Recobró su ser medio año después: sus visitas se espaciaron, ya no obedecieron a un arrebato sino a un programa. Aunque nunca se interrumpieron. Transcurrieron los años, trepó mucho en nuestra escala social (la trepó toda), compartió el poder con la media docena de familias que nos poseía, fue uno de los hombres del hierro, pero jamás olvidó la lejana anécdota de las llamas, el macho superviviente, la vieja libertad, traducida en su caso en no libertad.
Durante una semana un muchacho repartió las octavillas por Getxo. Realizó su trabajo a conciencia, introduciéndolas por debajo de todas las puertas, tanto de comercios como de viviendas, apostándose ante los mercados, entregándolas en mano a los viandantes, depositando montoncitos de ellas en mostradores y mesitas de sala de espera de médicos y dentistas, sin que se salvaran los más apartados caseríos de la zona rural. Sería en el octubre que siguió al junio de la cacería. Así fue como Getxo se enteró de la existencia de la compañía aseguradora que indemnizaba a las víctimas del rebaño de fieras…, o esto se creyó entender. La gente leyó varias veces el texto de la octavilla antes de que desapareciera su asombro. Su redacción era clara y escueta, casi telegráfica. No figuraban nombres propios, sólo el de la compañía recién fundada -La Bolsa- y la dirección: Sobre la tienda de Blasa. Barrio de San Baskardo. Como entendiendo que la curiosidad por saber quién estaba detrás del asunto era suficiente gancho, la propaganda no recurría a efectismos tales como dibujos enigmáticos, frases o palabras explosivas con dos o tres admiraciones seguidas, nada que sonara a secuestro del cliente: sólo la hojita volandera inmune a todo desprecio, tan orgullosa como la persona de dieciocho años que los más madrugadores encontraron sentada tras la pequeña mesa de pino en la minúscula habitación del viejo piso. Aquellos primeros en acudir al reclamo extendieron la noticia: les recibió un Efrén pálido y pétreo que no se levantó de su silla, aunque les invitó a sentarse en las otras dos únicas con un gesto de su brazo izquierdo, de modo que, si eran tres los clientes, uno debía quedarse de pie.
Читать дальше