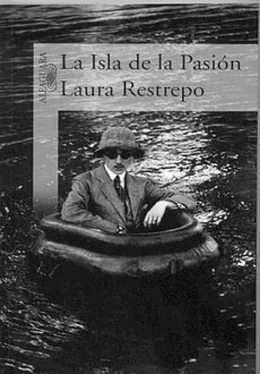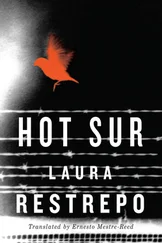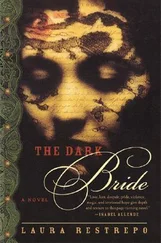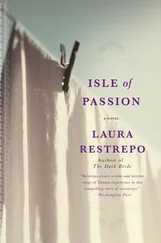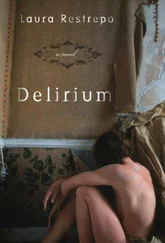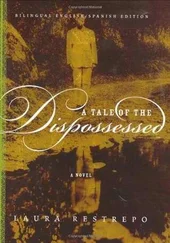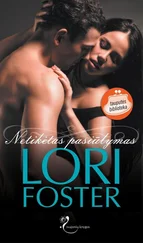– No eres ni sacerdote, ni médico, ni nada -le gritó, en presencia de sus seguidores-. No eres más que una vieja loca, y te prohíbo que sigas enloqueciendo a los demás.
– Tú ya no mandas, Arnaud -respondió ella-. Y yo tampoco. Aquí manda la muerte. Vete a morir en paz, y deja que cada quien muera como quiera.
Ramón se alejó del lugar sin decir una palabra más y se resignó a replegarse en su casa con su familia, con Altagracia, Tirsa, Cardona, tres viudas con sus hijos y un huérfano de padre y madre. La isla se dividió en dos dominios -la colonia de la partera, y la casa de los Arnaud- que cada vez tuvieron menos que ver entre sí hasta que llegaron a ignorarse, como si los separara el océano.
Los de la casa montaban guardia día y noche para evitar los ataques de los flagelantes, y contra toda esperanza seguían comiendo coco y tomando té de cascaras. Ya ni el propio Ramón lo hacía por convicción, sino como expresión irracional del último gramo de voluntad de vivir.
Por entre las cortinas de agua que no cesaban de caer, llegaban hasta la casa señales del otro lado. Lamentos de los moribundos, humos de las hogueras, himnos de los flagelantes. Cada noche se oían un poco más débiles, un poco más irreales, como voces de ultratumba que se alejan. Como ecos de una pesadilla cuando se está a punto de despertar.
Las lluvias pararon de golpe. El cielo cambió su piel, como las serpientes, por una nueva. Limpia, inocente y azul. Los Arnaud y sus tres hijos, los Cardona y demás habitantes de la casa estaban vivos. Además, estaban sanos. Eran los únicos sobrevivientes de la isla de Clipperton.
– Santo coco bendito -dijo Ramón, y salió con sus hijos a la playa, a recibir el sol en la cara.
– Secundino… ¡ahí va un barco! -dijo una mañana, gris y tranquila, Ramón Arnaud.
Todo estaba en paz, salvo el mar. En medio de la quietud perezosa del cielo y de la tierra, el agua convulsionaba en olas febriles que reventaban contra los arrecifes.
Ramón Arnaud y Secundino Cardona llevaban horas sentados en la playa, matando el tiempo. El hedor de la muerte, que no se dispersaba del todo, les llegaba de tanto en tanto, sin que ellos lo percibieran. Se habían habituado a sentir en las narices su cosquilleo pútrido y dulzón, y no recordaban a qué olía el aire puro. Unas semanas atrás, cuando pararon las lluvias, habían ido hasta la colina de la partera, y no encontraron sino cadáveres. Entre ambos los amontonaron en una pira y les prendieron fuego. Sacrificaron unos cerdos que merodeaban cometiendo antropofagias, y también los quemaron, porque no querían comer animal que hubiera probado carne humana. Después se alejaron de allí, y no volvieron nunca más.
La muerte había convertido la isla en un lugar contaminado y profano y los sobrevivientes se limitaban a habitar los alrededores de la casa de Arnaud, el único punto impoluto. Hasta del faro se olvidaron por no ir hasta allá, y sólo se alejaban una vez al día, para recoger los cocos. Lo poco que tenían, lo tenían a mano, y conservaban el reflejo de andar juntos, en un grupo compacto como si el que se apartara corriera más riesgos que los demás. Como si aún rondara el espíritu de la peste, o de la desgracia. Estaban vivos, pero la muerte les había pasado demasiado cerca, marcándolos. Se volvieron miedosos y supersticiosos, y en sus mentes volvió a crecer el dios de otros tiempos. El dios único, todopoderoso, magnífico, principio y fin de todas las cosas: el barco que los iba a rescatar.
Tirados en la playa, frente a la casa, los dos hombres apostaban al pan y quesito: cuando se retiraban las olas, a tal velocidad que por un instante dejaban el agua lisa como una tela templada, le arrojaban piedras al sesgo, para hacerlas rebotar varias veces sobre la superficie. Cardona siempre ganaba. Sus piedras rebotaban cuatro y cinco veces; las de Arnaud, dos o tres.
– ¡Barco, barco! -gritó, de repente, Ramón.
– Cómo así -se sobresaltó Cardona- ¿Cuál barco?
– Ya no lo veo, pero te juro que lo vi.
Los dos se pararon y observaron, con la mano de visera, contra el resplandor del sol.
– ¡Ahí va otra vez! -dijo de repente Arnaud-. ¡Es bien grande! Míralo, ¡cómo no lo ves! Navega de oriente a occidente…
– Pues yo no veo ni madres… ¿Y viene para acá?
– Creo que no… ¡Se aleja el maldito! -Arnaud sonaba fuera de sí-. ¡Prendamos una hoguera, Cardona! Hagámosle señales de humo.
– Bueno, pero yo no veo barco -dijo Cardona, y fue a prender fuego. Alicia, Tirsa y las otras mujeres llegaron, atraídas por el escándalo.
– Traigan trapos, tablas, lo que haya para quemar -les pidió Cardona-. Vamos a hacerle señales a un barco.
– ¿A cuál barco?
– A uno que ve Ramón.
Arnaud, que se había alejado, volvió corriendo. El corazón se le salía por las venas y tartamudeaba de excitación.
– ¡Ahora sí estoy seguro! -gritó-. Ahí pasa un barco, como saber que hay Dios.
– Habla en serio, Ramón, no seas payaso -dijo Cardona.
– Vamos, Cardona, no perdamos tiempo con hogueras, vamos a seguirlo en el planchón.
– ¿En el planchón? -ahora el que gritaba era el teniente-. ¿En esas cuatro tablas amarradas? En eso no podríamos seguir un barco, ni aunque existiera.
– Todavía está lejos. Si le salimos en línea recta, le cortamos el paso. ¡Vamos, que lo perdemos! ¡Es ahora o nunca!
– Mejor sigamos con la hoguera, Ramón…
– ¿Estás loco? ¡Se va a ir un barco, nuestra única esperanza de vida, y tú quieres quemar trapos!
– Es que no veo barco… y meterse en ese mar está cabrón.
– ¡Ya!
– Espera, mano, que nos vamos a morir…
– Nadie se va a morir, y menos ahora. ¡Si nos ve, estamos salvados!
– Con perdón, ¿no estarás viendo el barco fantasma del Holandés Errante?
– La putísima madre que te parió, Cardona. ¡Eres más terco que una mula, más bruto que un indio chamula!
– Sin insultar, que no será para tanto.
– Retiro lo dicho, pero ¡trae los remos, por lo que más quieras!
El teniente Cardona trajo los remos.
– Aquí están, pero yo francamente no veo ningún barco. Yo no sé, Ramón, les pregunté a Alicia y a Tirsa y ellas dicen que no lo ven tampoco.
– No les hagas caso. Las mujeres ven bien de cerca pero mal de lejos.
– Y tú estás viendo con los ojos de la fe…
– No me vengas con sermones. Nos van a ver y nos van a rescatar. Nos salvamos, Secundino. ¡Vamos ya!
– Pero es que el mar está bravísimo, hermano…
– No le hace. ¡Vamos!
– Pero es que mira el mar, ¡está asesino!
– No se hable más -dijo el capitán Arnaud, ya calmado y en tono definitivo-. Nos vamos en el planchón, y eso es una orden. ¿Qué pasó con las mujeres? ¿Dónde está la hoguera? -volvió a elevar la voz-. ¿Qué se creyeron todos, que era para mañana?
Las mujeres traían basura para prender el fuego y miraban el horizonte. Se movían sin convicción, como autómatas.
– ¿No me cree nadie, no? -preguntó Arnaud-. Ya van a ver. ¡Vamos, Cardona!
Los dos hombres reforzaron apresuradamente las ataduras del planchón.
– Está listo -anunció Arnaud.
– Ay, Jesucristo. Ahora sí te chiflaste, Ramón. Está bien, voy contigo, pero conste que no veo barco. Todo sea por aquello de los dos vivos, o los dos…
– Los dos vivos o los dos vivos -lo interrumpió Arnaud-. Todos vivos, hermanito… Se acabó la pena negra.
Ramón se acercó a su mujer.
– Ya vuelvo -le dijo-. Prepara a los niños, porque hoy nos vamos. ¿Me oyes, Alicia? Hoy sí. Vamos a buscar a tu padre, a poner a los niños en una escuela. Tú vas a vivir la vida que te mereces.
Читать дальше