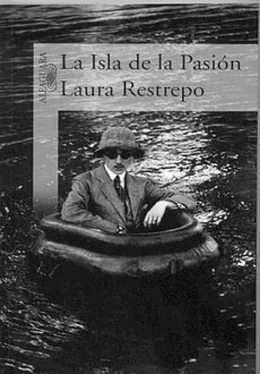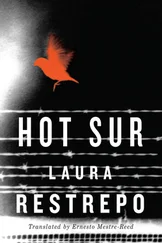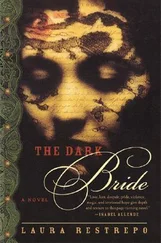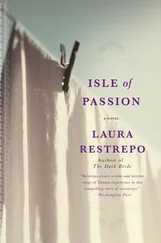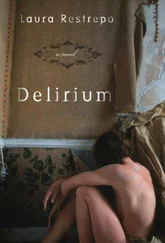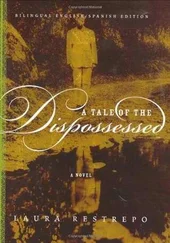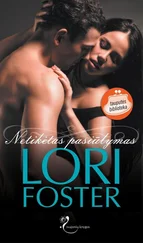Un día el capitán Arnaud no se pudo contener más, estalló delante de Alicia y no paró de hablar hasta que le salió de adentro toda la amarga cantaleta:
– No podemos seguir pensando que la vida está en otra parte, o que ya la vivimos y que ahora no nos queda más que recordar. La vida no puede ser sólo ver caer agua, chingados, ver caer agua y más agua y esperar un barco que nunca llega y contar hasta los granos de arroz que cada uno se come. O pelear contra un enemigo que no aparece y escribir informes sobre la mierda de los pájaros. Una cosa es cumplir como militar y otra distinta es tener vocación de mormón. O de imbécil. Uno tiene derecho a tratarse bien, maldita sea. Uno tiene derecho a divertirse, a darse un gustazo de vez en cuando: comer hasta hartarse, hacer ruido, emborracharse… ¡Hasta conversar con amigos ya parece un lujo! Quiero volver a platicar con la gente, aunque sea con ese alemán cabrón al que no le entiendo un cuerno…
Entonces, como único paliativo posible, Ramón se inventó e institucionalizó las veladas de los viernes. Eran unas tertulias que se celebraban en su casa, cada ocho días en la noche, con la intención de recobrar, aunque fuera artificialmente y por un rato a la semana, algo del bienestar perdido. Los invitados eran el teniente Cardona y su mujer Tirsa Rendón, una muchacha morena, maciza de carnes, oblicua de ojos y de carácter irreductible. Y Gustavo Schultz con su familia adoptiva, que estaba compuesta por una mulatona de curvas repletas llamada Daría Pinzón -a quien el alemán se había traído desde la isla del Socorro, urgido de mujer después de pasar un año solo en Clipperton- y por la hija de Daría, una niña de doce años, silenciosa y asexuada, que recibía el nombre de Jesusa y el apellido Lacursa, heredado nadie sabía de quién.
A diferencia de la mesura franciscana de los demás días, los viernes se preparaba una cantidad fantástica de mole, de tacos de huitlacoche, frijoles negros refritos, morcillas, carne cecina y café oscuro. Mientras los demás disfrutaban cada bocado como si fuera el único y nunca volvieran a probar otro, Schultz lo ingería todo entero y con los ojos cerrados: según creían entenderle, opinaba que había que ser mexicano para poder comer tanta comida de color negro. Comentario que Ramón Arnaud nunca le perdonaría.
Después de la cena, Arnaud sacaba su mandolina. Alicia quería que cambiara ese instrumento por la guitarra o algún otro. La mandolina le parecía más bien femenina con sus incrustaciones de nácar y su timbre agudo, y la veía ridícula con tanta clavija y tanto perendengue. Pero Ramón no se daba por aludido y le ponía a su interpretación los bríos de un cosaco que doma un potro y la seriedad de un virtuoso que ejecuta un concierto en el primer violín.
Luego cantaba el teniente Cardona y le daba gusto a Alicia con canciones alguna vez de moda en los salones de la capital, como la Gatita blanca y otra sobre unas violetas cortadas a la hora del crepúsculo.
Cardona aterciopelaba el tono, cantaba, encantaba, seducía, pasaba de bajo a tenor a medida que se calentaba con el alcohol. Los tragos le ponían un brillo raro en las pupilas y en la voz un tono maduro y aguardientoso de don Juan, de tinieblo, de parrandero profesional. Se olvidaba de trinos y morisquetas, de gatitas blancas, de violetas y de salones de la capital y se dejaba venir, a pleno pulmón, con una catarata de coplas plebeyas y arrabaleras. Como las de la desgraciada emperatriz de México, que regresó a Europa tras perder la corona y el juicio: «La chusma de las cruces gritando se alborota. Dicen que mientras el viento tu embarcación azota: adiós, Mamá Carlota, adiós mi tierno amor.»
Hacían sonar la pianola y la emprendían con bailes de polkas, valses, danzones y jarabes, y ya cerca del amanecer, se dedicaban a juegos de parqués, dominó o cartas que terminaban a los gritos cuando se descubrían las trampas de Daría Pinzón.
Los festejos de los viernes se hicieron costumbre y se repitieron religiosamente, hasta cuando vino el huracán que arrancó la pianola de su rincón y la estampó contra las rocas, hizo girar en espiral la mandolina, junto con cocos, gallinas y trozos de madera y, finalmente, la dejó flotando en el mar.
Eso sería después. Por ahora, y en contra de los temores de Ramón, a su mujer se la veía cada día más feliz. Pero no gracias a las veladas nocturnas. Lo que sucedía, en realidad, era que las lluvias le habían dado a Alicia el pretexto para absorberse en el que para ella era el mejor de los mundos posibles: la soledad, meticulosamente compartida con Ramón, dentro de la complicidad de las cuatro paredes de su casa. En medio de sus carencias, Clipperton les brindaba una oportunidad que Orizaba seguramente les habría negado, la de volverse grandes amigos y amantes.
Dispusieron del tiempo y de la intimidad necesarias para amarse hasta alcanzar la maestría, y después de muchos fracasos y desencuentros, descifraron la ciencia exacta del placer mutuo. Acompasaron el caos de sus impulsos al ritmo del latido conjunto de sus sangres, ablandaron su moral de granito, se acostumbraron a la desnudez, se hicieron más hábiles y menos tímidos, rezaron menos y se rieron más. «Señor, haz que no goce, ¡Señor!, por favor, haz que no goce», rogaba inútilmente Alicia cuando sentía que subía, eléctrica, inevitable, la ola de felicidad que le sacudía el cuerpo.
Protegidos por las espesas cortinas de agua celebraron el ritual diario de amarse, como en tarjeta postal, en la hamaca del balcón del oriente entre los rosicleres del amanecer, y en la del poniente entre los reflejos dorados del atardecer.
Las favorables transformaciones físicas que el desabastecimiento -debido a la demora del barco- impuso en el aspecto físico de los dos, ayudaron en parte activa este estallido de pasión. Uno de los primeros artículos que se agotaron en Clipperton fue la gomina, lo cual obligó a Ramón a olvidarse de su rígido peinado de muñeco de ventrílocuo y a dejar en libertad sus bigotitos finos y tiesos, que se transformaron en un mostacho sensual y abundante. Además, lejos de los banquetes imperiales que le servía doña Carlota, se le fueron la papada y la panza que habían empezado a redondearle la figura.
A su vez, a Alicia se le terminaron los pomos de talcos de arroz, y al dejar de usarlos, su transparente piel de muñeca cobró un aspecto más humano. Abandonó la compostura de maniquí y la dureza del corset y las crinolinas, y su silueta menuda recuperó la elasticidad infantil que había dejado perdida en las colinas de Orizaba. Se le fueron extraviando una a una las horquillas de pelo hasta que tuvo que desistir de las moñas anticuadas y dejárselo suelto, como melena de leona.
El sol bravo de los meses anteriores había cambiado la blancura fantasmal de sus cuerpos por un saludable tono tostado, y una vez utilizada la última gota de leche de magnesia, que untada bajo el brazo mitigaba el humor de las axilas, descubrieron el atractivo de su natural olor animal.
Fue también por esa época, que después Alicia recordaría como la más feliz de su vida, cuando se engarzaron en una interminable conversación que día tras día, durante muchos años, retomarían compulsivamente y que no habría de interrumpirse ni con la muerte de Ramón, pues aun después Alicia la continuaría ella sola, diciendo su parte en los diálogos y repitiendo la respuesta que, según sabía de memoria, habría dado él.
En ese diálogo infinito que se enroscaba sobre sí mismo, como un ocho o una serpiente, recitaban con todos los acentos, en contrapunto o a dúo, las intensidades, contrariedades, motivos y exigencias de su amor. Inventariaban lo bueno y lo malo de todas y cada una de las personas que conocían; tejían y destejían proyectos para el futuro; repasaban lo cotidiano y escarbaban en lo trascendental; evaluaban los momentos pasados y presentes de su vida en este mundo y se confesaban temores y expectativas frente a la del más allá.
Читать дальше