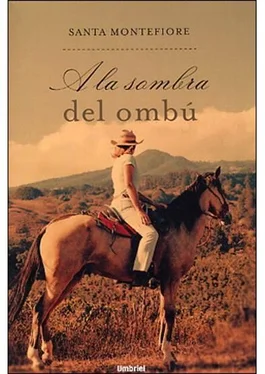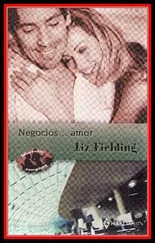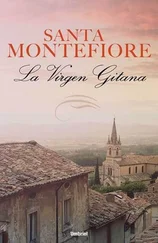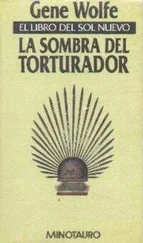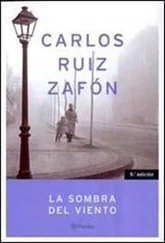– Quiero un hijo, Dominique, pero tengo miedo -le había confesado el día antes.
– Chérie, sé que tienes miedo, y David lo entiende, pero no puedes seguir aferrándote a tus recuerdos. Santiaguito no es real. Ya no existe. Pensar en él no puede traerte más que dolor.
– Lo sé. No hago más que repetírmelo, pero es como si estuviera bloqueada. En cuanto me imagino con el estómago hinchado y pesado, me entra el pánico. No puedo olvidar lo que llegué a sufrir.
– La única forma de que logres olvidarlo es teniendo un hijo con el hombre al que amas. Cuando ese niño te haga feliz, te olvidarás del dolor que te produjo separarte de Santiaguito, te lo prometo.
– David es maravilloso. No habla mucho de eso, pero sé que no hace más que pensar en ello. Puedo verlo en sus ojos cuando me mira. Me siento muy culpable -dijo, hundiendo la cabeza en los almohadones de la cama.
– No te sientas culpable. Algún día le darás un hijo y formaréis juntos una familia feliz. Ten paciencia. El tiempo es un gran sanador.
– Tú sí eres una gran sanadora, Dominique. Ya me siento mejor -se rió Sofía.
– ¿Cómo está David? -preguntó Dominique. Estaba encantada al ver que Sofía se había enamorado y había dejado atrás el pasado. O casi.
– Como siempre. Me hace muy feliz. Tengo mucha suerte -dijo Sofía sincerándose.
– No te preocupes, eres joven y tienes mucho tiempo por delante para tener hijos -dijo Dominique cariñosa, aunque comprendía los miedos de David y simpatizaba con él de corazón.
Sofía había vivido los últimos cinco años de su vida plenamente consciente. Nunca había dado por sentada su vida con David. En ningún momento había olvidado el dolor y la tristeza que se habían cernido como un negro banco de niebla sobre los primeros años de su exilio, en parte oscureciendo algunos de los acontecimientos que habían sido demasiado dolorosos para hablar de ellos abiertamente. Santi le había enseñado a vivir en el presente; David le había demostrado que podía conseguirlo. El amor que sentía por su marido era sólido y firme. David era un hombre seguro de sí mismo y experimentado y, sin embargo, Sofía había descubierto que bajo ese hombre reservado se ocultaba una vulnerabilidad que la enamoraba. En muy raras ocasiones le decía que la amaba, eso no iba con él, pero ella sabía lo mucho que la quería. Entendía a David.
Sofía tuvo la desgracia de encontrarse con su suegra, Elizabeth Harrison, una sola vez. David las había presentado una semana antes de la boda. Las había llevado a tomar el té al Basil Street Hotel. Había dicho que lo mejor sería que se conocieran en territorio neutral. Así su madre no podría intimidarla y provocar una escena.
Había sido un encuentro breve y extraño. Una mujer de aspecto austero y de pelo cano y liso, con los labios finos y morados, y unos ojos protuberantes y acuosos y extremadamente superficial. Elizabeth Harrison era una mujer acostumbrada a salirse con la suya y a hacer a todos los que la rodeaban tan infelices como ella misma. Nunca le había perdonado a su hijo que se hubiera divorciado de Ariella, cuyo atractivo residía más en su pedigrí que en su personalidad. Tampoco le había perdonado que usara su dinero para producir obras de teatro cuando ella le había animado a que trabajara en el Foreign Office como su padre. No dudó en demostrar su desaprobación cuando oyó a Sofía hablar inglés con acento extranjero, y se marchó lo más dignamente posible apoyándose en su bastón cuando Sofía le dijo que había estado trabajando en una peluquería de Fulham Road llamada Maggie's. David la vio irse sin correr tras ella para pedirle que volviera. Eso era lo que más la había irritado. David no la necesitaba y tampoco parecía tenerle ningún cariño. Frunció sus labios amargos y volvió a su fría mansión de Yorkshire totalmente descontenta con el encuentro. David había prometido a Sofía que no tendría que volver a verla nunca más.
Por mucho que Sofía viviera conscientemente en el presente, el pasado tenía la maldita costumbre de aparecer cuando menos lo esperaba, despertado por alguna vaga asociación que la transportaba de nuevo a Argentina. A veces se trataba simplemente de la forma en que los árboles proyectaban largas sombras sobre el césped una tarde de verano cualquiera, o, si la luna estaba especialmente brillante, la forma en que se reflejaba en las húmedas briznas de yerba, haciéndolas brillar como diamantes. El olor del heno durante la cosecha o el de las hojas quemándose en otoño. Pero nada como los eucaliptos. Sofía apenas había podido disfrutar de su luna de miel en el Mediterráneo a causa de la humedad y de los eucaliptos. Se le encogió el corazón y se sintió consumida por la añoranza hasta que casi le había sido imposible seguir respirando. David la había tenido que ayudar a mantenerse en pie y la había abrazado hasta que logró recuperarse. Luego hablaron de lo sucedido. A Sofía no le gustaba tocar el tema, pero David había insistido, diciendo que tapar las cosas era una mala costumbre, y la había obligado a repasar los mismos hechos una y otra vez.
Los dos hechos a los que Sofía volvía una y otra vez eran el rechazo de sus padres y el día en que dejó Ginebra y al pequeño Santiaguito.
– Lo recuerdo como si fuera ayer -decía entre sollozos-. Mamá y papá en el salón, el aire cargado y tenso. Estaba aterrada. Me sentía como una criminal. Eran unos desconocidos, los dos. Siempre había tenido una relación muy especial con mi padre y de repente ya no le conocía. Luego se deshicieron de mí. Me echaron. Me rechazaron -y lloraba hasta que el llanto conseguía liberar la tensión que le oprimía el pecho y podía volver a respirar. El dolor que había sentido al tener que dejar a Santi era algo de lo que no podía hablar con su marido por temor a herirle. Esas eran lágrimas que derramaba por dentro y en secreto, permitiendo en su torpeza que el dolor le echara raíces por dentro y se adueñara de ella.
Después de casados, Sofía apenas había pensado en Ariella. La habían mencionado en una o dos ocasiones, como la vez que Sofía registró la buhardilla en busca de una lámpara que, según le había dicho David, encontraría allí y al hacerlo había descubierto un montón de cuadros de Ariella arrinconados contra un muro y cubiertos por una sábana. No le importó. David subió a echarles un vistazo y luego volvió a cubrirlos con la sábana.
– No era una buena pintora -fue todo lo que dijo. Sofía no quiso seguir preguntando. Encontró la lámpara que buscaba, la llevó abajo y cerró la puerta de la buhardilla. Desde entonces no había vuelto a subir, y Ariella no había vuelto a ocupar su mente. Una fiesta de sociedad en Londres era el último lugar donde esperaba encontrarla.
A Sofía las fiestas la ponían nerviosa. No quería ir, pero David insistió. Tenía que dejar de ocultarse.
– Nadie sabe cuánto tiempo va a durar esta guerra. En algún momento tendrás que enfrentarte al mundo -le había dicho.
Cuando en abril el Reino Unido había declarado la guerra a Argentina a causa de la disputa por las Malvinas, Sofía se había sentido terriblemente apenada. Era argentina y, por mucho que hubiera sellado esa parte de su vida, nunca había dudado de lo que era: argentina por los cuatro costados. Cada titular dolía, cada comentario era una pequeña herida. Eran su gente. Pero no tenía sentido salir en su defensa en este lado del Atlántico. Los británicos querían víctimas. David sugirió cariñosamente que se tranquilizara y guardara silencio si no quería acabar también ella siendo una víctima. Era muy difícil no verse envuelta en alguna discusión cuando la gente tenía tan poco tacto; por ejemplo, cuando en las cenas algún idiota golpeaba la mesa con el puño, insultando a los «malditos gauchos». Los argentinos habían pasado a ser «gauchos», y no había nada de cariñoso en ese mote. Después de haber pasado años sin saber que las islas Falkland existían, de repente todos se habían puesto a opinar.
Читать дальше