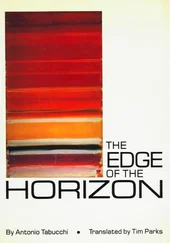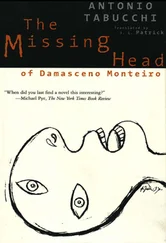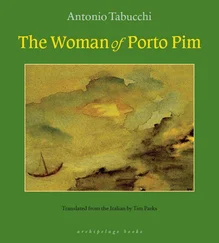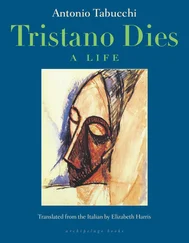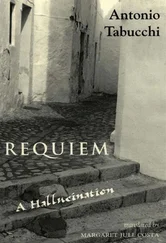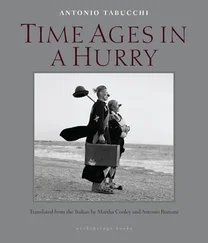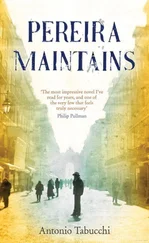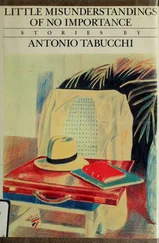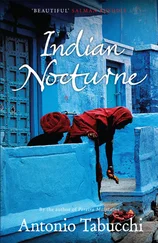¿Dónde se cogía el Orient-Express? ¡Pues en la Gare de Lyon, en la Gare de Lyon! Y en aquella maravillosa estación, ¿qué había? ¡Pues el Train Bleu, el restaurante más chic de París! ¿Te acuerdas? Claro que te acuerdas, no puedes dejar de recordarlo. El Train Bleu son tres enormes salas con frescos en las paredes, pequeños sofás de terciopelo rojo, arañas de Bohemia y camareros con chaquetilla y un tablier inmaculado que te dicen: «Bienvenus, Messieurs Dames» con el aire de que les importas un bledo. Para empezar, pedimos ostras y champán, porque dos que no parten hacia Samarcanda en el Orient-Express tendrán derecho al menos a empezar así, ¿no? Partir siempre es morir un poco, decíamos mirando a las personas que habían de permanecer en los andenes despidiéndose, mientras hablaban con las personas que se asomaban por las ventanillas iluminadas. ¿Adonde iría ese anciano señor calvo, con su pajarita, fumando en pipa asomado a la ventanilla con la misma desenvoltura que si se hallara en el salón de su casa? Y la señora que se sentaba en ese mismo vagón, con un sombrerito carmesí y un cuello de pieles, ¿sería su mujer o una desconocida cualquiera? Y, durante el viaje, ¿nacería una historia de amor entre ellos? Quién sabe, quién sabe, entretanto empecemos el viaje, decíamos; el tren, pues, sale del andén ele, o por lo menos eso sostenía el panel que anunciaba las salidas de los trenes, y la primera parada sería Venecia. Ah, Venecia, ¡cuántas veces habías soñado con ver Venecia!, el Gran Canal, San Marcos, la Ca ’ d’Oro… Sí, querida, de acuerdo, pero no creo que puedas ver mucho lo siento de veras, pero el tren hace una simple parada nocturna en la estación de Santa Lucía, como mucho, podrás ver la laguna sobre la que discurren las vías, la laguna a la izquierda y el mar abierto a la derecha, pero no quisiera que olvidaras que nuestro destino es Samarcanda, pues, en caso contrario, te entrarán ganas de parar en todas las ciudades por las que pasa el tren, primero Viena, después Estambul, ¿o es que quizá te molestaría ver Estambul?, piénsalo, el Bósforo, las mezquitas, los minaretes, el Gran Bazar.
En resumidas cuentas, que el verdadero viaje que no debíamos hacer era a Samarcanda. Yo conservo de él un recuerdo inolvidable, y tan nítido, tan detallado, como sólo pueden proporcionarlo las cosas vividas de verdad en la imaginación. Sabes, estaba leyendo a un filósofo francés que observó cómo lo imaginario obedece a leyes tan rigurosas como las de lo real. Y lo imaginario, amor mío, no es en absoluto lo ilusorio, que es una cosa bien distinta. Samuel Butler era realmente un tipo listo, no sólo por las fantásticas novelas que escribió, sino por su manera de ver la vida. Me viene a la cabeza una frase suya: «Puedo tolerar la mentira, pero no soporto la imprecisión.» Amor mío, mentiras nos hemos dicho muchas en nuestra vida, y todas nos las hemos aceptado recíprocamente, por lo verdaderas que de verdad eran en nuestro imaginario deseante. Pero ha habido una, o si lo prefieres una múltiple en torno al mismo hecho real, que provocó que nos perdiéramos para siempre, porque era una mentira falsa, porque era lo ilusorio, y lo ilusorio es necesariamente impreciso, existe sólo en las nieblas de la autoilusión. En nuestros sueños siempre habíamos hecho como don Quijote, que impulsa su imaginario hasta el final, un imaginario que presupone la locura, siempre que ésta sea exacta: exacta en la topografía del paisaje real que él atraviesa con su imaginación. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que Don Quijote es una novela realista? Y en cambio, un día, resulta que de repente de don Quijote te conviertes en Madame Bovary, con su incapacidad de delinear los contornos de lo que deseaba, de descifrar el lugar en el que se hallaba, de contar el dinero que gastaba, de comprender las gilipolleces que hacía: eran cosas reales y le parecían aire, y no al contrario. Qué enorme diferencia: no se puede decir: «yo iba a una ciudad lejana», o bien «era un anciano y atento señor que me hacía compañía» o bien «no creo que fuera amor, más bien una forma de ternura». No se pueden decir cosas así, amor mío, o por lo menos no podías decírmelas a mí, porque ésa era tu ilusión, tu pobre patética ilusión: esa ciudad tenía un nombre concreto y en el fondo no estaba tan lejos, y él no era más que un hombre ya de cierta edad con el que te ibas a la cama. Era un amante tuyo que creías hecho de aire, pero que era de carne.
Por eso te recuerdo el viaje que no hicimos a Samarcanda, porque eso sí que fue verdadero y nuestro y pleno y vivido. Y por lo tanto sigo con nuestro juego. Como dice ese filósofo del que te hablaba, la memoria evoca lo vivido, es precisa, exacta, implacable, pero no produce nada nuevo: ése es su límite. La imaginación, en cambio, no puede evocar nada, porque no puede recordar, y ése es su límite: pero en compensación produce algo nuevo, una cosa que antes no existía, que nunca había existido. Por ello, utilizando estas dos facultades que pueden ayudarse mutuamente, estoy aquí para evocarte aquel viaje nuestro a Samarcanda que no hicimos pero que imaginamos hasta en sus más exactos detalles.
Nuestros compañeros de viaje fueron respectivamente una desilusión y un entusiasmo. Aquel señor elegantísimo que parecía tan fino acabó resultando un comerciante de baja estofa, tendente a lo venal, no conseguimos comprender a qué clase de exportación e importación con Turquía se dedicaba, pero no se trataba de nada claro. O por lo menos a ti te olía a chamusquina, me guiñaste el ojo un par de veces, ¿te acuerdas?, y cuando se apeó en Estambul, hasta dejaste escapar un suspiro de alivio, porque los cumplidos que te dirigía se estaban haciendo excesivamente galantes para un desconocido con el que uno se topa en el tren, y ya no sabías cómo apañártelas, mientas yo me hacía el socarrón. La señora, en cambio, resultó ser mucho mejor de lo que su aspecto prometía. Quiero decir: aspecto chejoviano apropiado al personaje, fue tu comentario, que me susurraste en el pasillo. Y, en efecto, nunca había visto una chejoviana como aquélla. Empezó con la edad de la muchacha de Ganas de dormir. ¿Hasta qué punto la necesidad fisiológica del sueño puede influir en un homicidio? Bueno, eso depende, elucidaba con competencia la fascinante señora: ustedes, señores, por ejemplo, ¿han estudiado alguna vez el sueño, biológicamente hablando, se entiende?, pues bien, el estado de vigilia tiene un límite de resistencia, algo así como el dolor, y varía con el variar de la edad, por ejemplo hay una edad en la que la necesidad de dormir es una necesidad insoslayable, dominadora de cualquier otra sensación y necesidad, sobre todo en una persona de sexo femenino, y ése es el momento de la primera pubertad, y he aquí uno de los motivos por los que la pequeña criada ahogó a la recién nacida a la que debía cuidar y que con su llanto no la dejaba dormir: porque aquella noche, o la anterior como mucho, había tenido su primera menstruación, y estaba exhausta.
Te he hecho un resumen apresurado y modesto, porque la señora, como recordarás mejor que yo, tenía un vocabulario escogidísimo y una fantástica capacidad expositiva, y su competencia chejoviana no se limitaba indudablemente a anécdotas pintorescas o eruditas como ésa. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de la charla que nos dio sobre las últimas palabras de Chéjov? Claro que te acuerdas, nos quedamos ambos maravillados, entre otras cosas porque ni tú ni yo sabíamos que Chéjov, al morir, hubiera dicho «Ich sterbe». Es decir, murió en una lengua que no era la suya. Qué extraño, ¿verdad? Amó siempre en ruso, sufrió en ruso, odió (poco) en ruso, sonrió (mucho) en ruso, vivió siempre en ruso y murió en alemán. Fue extraordinaria la explicación que aquella desconocida señora daba al hecho de que Chéjov hubiera muerto en alemán, y cuando se despidió de nosotros para apearse en una estación desconocida no olvidaré nunca la expresión de tu rostro: asombro, estupor y tal vez conmoción. Y qué hermoso y extraordinario fue aquel día en que te vi correr a mi encuentro, yo te esperaba en el viejo café de siempre, tú atravesabas la multitud como si estuvieras feliz, en la mano agitabas un librito y gritabas: «¡Mira quién era la vieja señora!» El libro acababa de salir y la crítica todavía no lo había advertido, pero a ti no se te había escapado, a ti no se te escapaba nunca nada, ah, la deliciosa anciana señora, enorme y benéfica voz que con sus frutos de oro deleitó nuestro viaje, sin revelar jamás su identidad, y después se desvaneció en la nada. ¡Y el uso impropio que hicimos en Samarcanda de las últimas palabras de Chéjov! Naturalmente empecé yo, y después tú empezaste a imitarme, aunque al principio dijeras: «¡Eres un blasfemo, pero qué blasfemo eres!» La primera vez fue en aquella especie de torre de Babel llamada Siab Bazaar: los olores, las especias, los gorros, las alfombras, el griterío, la muchedumbre, la multitud donde se mezclaban el Turquestán, Europa, Rusia, Mongolia, Afganistán, y yo me detuve aturdido y grité: «Ich sterbe!» Y «sterber» fue desde entonces una consigna, una obligación, casi un vicio. Sterbimos juntos ante el mausoleo de Gur-i-Emir, esa panocha de cerámica reclinada sobre una torre cilíndrica taraceada con versículos coránicos, el ónice de los paneles interiores, la piedra sepulcral de jade guarnecida con arabescos y tiznada por el amarillo y el verde de los azulejos. Sterbimos más que nunca en la plaza del Registan, con las dos madrazas encastilladas ante las cuales se había postrado una multitud en oración. Fundamentales resultaron los prismáticos que nos llevamos: eso había sido un consejo tuyo, tú en las cosas prácticas a veces eras insuperable. Sin ellos jamás habríamos descifrado los mosaicos de cerámica que adornan el patio de la mezquita de Ulug Beg, aquel motivo de flores de veinte pétalos inscrito en una estrella de doce puntas de la cual se ramifican motivos geométricos que terminan en una suerte de laberinto. ¿Será así la vida?, preguntaste, ¿empieza en un punto como si fuera un pétalo y se dispersa después en todas direcciones? Qué extraña pregunta. Como respuesta a tu pregunta, se me ocurrió llevarte a mirar las estrellas desde el observatorio de Ulug Beg, con aquel astrolabio inmenso, quizá de más de treinta metros, que permitía determinar la posición de las estrellas y de los planetas observando sencillamente cómo la luz que se difundía por una abertura practicada en el edificio caía en su interior. ¿Es especular?, te pregunté. ¿El qué?, replicaste. Quiero decir si el cielo es especular respecto al concepto que acabas de exponer sobre la vida, te dije, no es una respuesta, he respondido a tu pregunta con otra pregunta. Después, en un mercado más alejado, tú te sentiste sterber por una alfombra bukara color lapislázuli, pero fue un sterbimiento que duró poco, no tenemos suficiente dinero, dijiste, tendríamos que saltarnos por lo menos dos comidas, y además tal vez en Bukara encontremos una más bonita y que cueste menos. Y al final, fíjate, no fuimos a Bukara. Quién sabe por qué decidimos no ir, ¿tú te acuerdas?, yo, sinceramente, no. Estábamos cansados, eso seguro, y además aquel viaje había sido tan intenso, y tan repleto de emociones y de imágenes y de rostros y de paisajes, que nos pareció que estábamos exagerando, es como cuando entras en un museo demasiado grande y demasiado rico y decides saltarte algunas salas, con el objeto de que lo hermoso no se sobreponga a lo hermoso ya visto y al hacerse excesivo anule el recuerdo de lo precedente. Y después la vida nos reclama a la realidad, la vida cotidiana nos concede a veces algunas hendiduras, pero vuelven a cerrarse enseguida.
Читать дальше