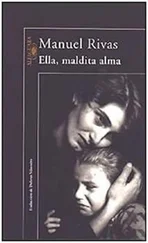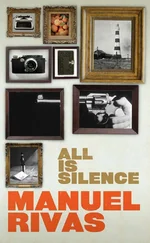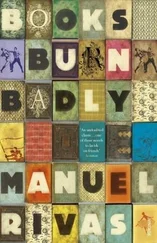A Mariscal le divertía el gesto intimidatorio de su guardaespaldas jugando al billar. Carburo arqueaba el cuerpo y, con la mirada y el puntero del taco en sincronía amenazadora, parecía transmitir a las bolas consignas inapelables.
Sonó el teléfono, un supletorio de color negro fijado en la pared del reservado.
El Viejo hizo un gesto de desinterés. Déjalo que timbre. No llevaba bien la mediación de los aparejos. Ni la fascinación por las nuevas técnicas. En el fondo, tenía razón el portugués Delmiro Oliveira en una de sus bromas: «Mariscal es de los que piensan que los gringos no pisaron la Luna». Sí, era un asunto personal. La televisión y los vídeos estaban hundiendo el cine. Y el contrabando de cintas era rentable, pero no un negocio que entusiasmase. Peccata minuta. Lo mismo había pasado con los salones de baile, que fueron declinando hasta el cierre por causa de lo que él llamaba la «cacharrada». Las rock-ola, los pick-up. En cuanto al timbre del teléfono, era para él el triunfo técnico de la intromisión en lo privado. Lo tomaba a pecho. El teléfono destruyó la familia vaquera y acabó con los caballos en el cine. Y sin caballos, no hay centauros en el desierto. «¡Ni lanchas rápidas en el mar!», le dijo un día Rumbo. Pobre Rumbo. Qué sorna tenía el cabrón.
Hubo tres llamadas seguidas, que se interrumpieron al primer timbrazo. Un intervalo de silencio. Luego, una cuarta llamada que no dejó de sonar. Mariscal prestó atención al aparato. En la pared, con ese color negro, excepto la blancura del disco, había adquirido una melancolía animal de ojo panóptico.
Sin esperar órdenes, Carburo fue a descolgar el teléfono.
– Sea quien sea, dile que no estoy -dijo Mariscal, con rutina. Y se fijó en el otro animal, el búho disecado. Hacía tiempo que se le habían averiado los ojos eléctricos. Había ordenado varias veces que le repusiesen las luces, pero he aquí el poder de la tecnología, pensó enojado. No había manera de reparar los pobres ojos del viejo búho.
– Recibido -dijo Carburo. Y añadió antes de que Mariscal pudiese dar ninguna indicación: «Saludos al señor Viriato».
Mariscal, el rictus grave, murmuró: «Viriato, ¿eh?».
– Esta misma noche, Patrón.
La mente de Mariscal no necesitaba más información para tejer hilos. Era una clave de seguridad para circunstancias extremas: «Nos vamos, Carburo. Hay que pasar la frontera antes de medianoche».
Carburo retiró de inmediato el tapete verde de la mesa de billar, levantó los tableros y quedó a la vista un cubículo con un maletín que pasó a Mariscal. Este lo abrió y comprobó lo que contenía. Había documentos y un arma.
Un Astra 38 Special.
El Patrón miró de soslayo a Carburo. Luego giró el cilindro. Y al fin lo sopesó. Más pequeño que la mano, pero de apariencia más fiera. La madera resabiada. El acero fusco. El cañón achatado.
– No me digas que es pequeño, Carburo. ¡Es un mundo!
Brinco y Leda cenan en un restaurante de reciente apertura, en el espacio del nuevo puerto deportivo. El Post-da-Mar. Una novedad, una avanzadilla de la nouvelle cuisine en Brétema. Comparten la mesa con una pareja de su edad, pero se percibe, ya de entrada, el contraste. La forma de moverse y de hablar. También en la vestimenta. Los cuatro van elegantes, pero la ropa y demás aderezos de la nueva pareja tienen todavía el brillo del escaparate de moda. Él es, desde hace medio año, director de una sucursal bancada en Brétema. Y la mujer acaba de abrir la franquicia de una casa de joyería, pormenor del que informa a los otros con un entusiasmo en el que refulgen ojos y labios.
– Tu dama de los naufragios va guapísima esta noche -dijo Mará.
Fins ignoró el comentario. Había algo que lo tenía ocupado.
– ¿Quiénes son los otros?
– ¿Los del papel cuché?
– Sí. ¿De dónde salieron esos pijos?
– Informando Mnemosine. El es Pablo Rocha. El director de la sucursal bancada de la que te hablé, con repentino y entusiasta interés por las transferencias desde Brétema con Panamá y las islas Caimán, con tránsito por Licchtenstein y Jersey. Un fenómeno.
– No le hacía falta ir tan lejos. Se blanquea mejor aquí, directamente.
– Díselo a ella. Estela Oza. Acaba de abrir una joyería, sin necesidad de créditos ni nada. Hasta ahora no tenía un duro. Un milagro.
Estaban al acecho. Habían seguido el coche de Brinco hasta allí. Conducía despreocupado. Estaba claro que esta vez no había habido filtraciones. Se estaban haciendo las cosas bien. A medianoche era la hora establecida para actuar. Sincronizar las detenciones para evitar cantes y fugas. Hasta entonces, la instrucción recibida era evitar en lo posible el uso de radiofonía. Los contrabandistas contaban ya con aparatos de escáner. Cuando registraron el chalé de Tonino Montiglio, parecía el palacio de telecomunicaciones.
Mara colocó sus pies descalzos en el salpicadero del coche. Movió los dedos como títeres.
– Ese color tan oscuro…
– Azul tormenta.
– Parecen argonautas.
– ¿El qué?
– Los dedos de tus pies. Parecen argonautas.
– ¿Qué tienen de argonautas? No andan por ahí buscando oro precisamente.
– Hablo de los seres reales. De los que viven en el mar. Son los bichos más feos de la creación.
– ¡Qué lindo!
Mará pulsó la tecla del radiocasete. Al oír la cinta, exageró la expresión de asombro. Simuló un cómico éxtasis.
La voz de Maria Callas.
– ¡Pobre Malpica! ¿Y esto?
– Casta Diva, La mamma morta… Un bel di, vedremo. ¡Sonará hasta que se rompa o hasta que me muera! Se me van rompiendo. Antes se rompió Kind of blue, de Miles Davis. Y antes, Baladas de Coimbra, de Zeca Alfonso. Y se rompió La leyenda del tiempo, de Camarón de la Isla. Si encuentras algo mejor en el cosmos, ¡silba!
Malpica se llevó algo a la boca.
– ¿Qué tomas?
– Perlas de ajo.
– Dame una.
– No son perlas de ajo.
– Da igual, dame una. Soy amiga de las novedades.
– No. Esto no lo puedes tomar.
– ¿No será un ácido? Un trip con Maria Callas. ¡La gloria!
– Mejor todavía -dijo Fins, con humor-. Tengo el mal de Santa Teresa. El pequeño mal.
Esperó. Sabía que ella estaba rumiando la información. El Departamento de Test de Mentira de la diosa Mnemosine trabajando a tope.
– ¿Hablas de una variedad de epilepsia? -preguntó al fin Mará-. ¿En serio?
– ¡Sssssh! Los viejos lo llaman «ausencias». Tener ausencias. Así que no es una enfermedad. Es una propiedad… poética. Y secreta. La había perdido, pero volvió.
– Pues razón de más. Dame una de ésas.
– No.
– ¡Sí!
Mará extiende la mano: «¿Sabías? Ella también era del club de los barbitúricos». -¿Quién es ella? -La Casta Diva.
En el Post-da-Mar, Víctor Rumbo y el banquero Rocha se entienden bien. Hacen buenas migas. Sin llegar a mostrarse antipática con Estela Oza, Leda se siente más atraída por la conversación entre los dos hombres. Lo aprueba, le gusta, pero no deja de llamarle la atención el creciente y apasionado interés de Brinco por el mundo de los negocios.
– Pero ¿tú crees que hay compradores para una urbanización de quinientos chalés en el litoral de Brétema?
– Seguro. Tú multiplica por tres.
– ¿Qué es lo que multiplico por tres?
Pablo Rocha abrió los brazos en un gesto que abarcaba el infinito: «¡Todo!».
Faltaba media hora para la medianoche.
Un camarero se acercó y posó en la mesa, en el lado de Brinco, una carpeta de cuero. La carpeta de la cuenta.
– Señor Rumbo, si es tan amable…
Читать дальше