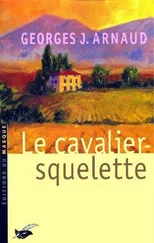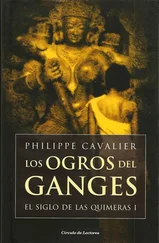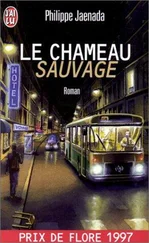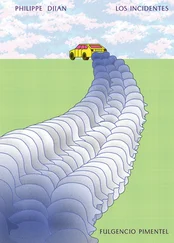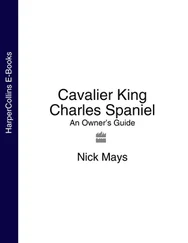Dejamos el valle de Lalish y tomamos la dirección del este. Se suponía que Nuwas marchaba al encuentro de los nómadas de las mesetas para ayudarles a prepararse para la mala estación reactivando los hechizos protectores de sus animales y los de ellos mismos. En realidad, el viaje era un pretexto para estar conmigo sin testigos.
– Malek Taus me ha conferido la presciencia de tu historia, Dalibor. Pero hay dos cosas que necesito escuchar de tu boca. Háblame de tu frawarti , sobre todo. Descríbeme los sentimientos buenos y malos que te ligan a tu Laüme.
Describir a Laüme en términos justos fue una tarea larga y difícil que me exigió varios días. Con el mayor detalle posible, relaté mi existencia a Nuwas, sin omitir lo que me habían confiado las sombras antiguas de Galjero y de Dragoncino. Cuando concluí mi narración habíamos llegado al borde de una tundra espinosa cuyo final no alcanzaba la vista.
– En otros tiempos he cazado el león aquí -dijo Nuwas-. Era una época más noble que la que el mundo se dispone a conocer.
Su voz era melancólica y sus palabras rezumaban una secreta nostalgia. Sin embargo, no se entretuvo en más comentarios. Penetramos en la estepa y vivaqueamos por la noche.
– Voy a enseñarte una magia fácil y útil -me dijo mi maestro-. Esta landa está habitada por bandidos. Puedes estar seguro de que ya han visto nuestro fuego. Vamos a ocultarnos a sus ojos.
Nuwas arrojó con todas sus fuerzas cuatro bolitas de ámbar a los cuatro puntos cardinales. Después, dejó caer a sus pies un último guijarro. Con la punta de una tea sacada de la hoguera, dibujó un lazo en torno a esa piedra, que se cubrió enseguida de condensación. Una niebla espesa surgida de ninguna parte se formó a nuestro alrededor. En unos instantes, quedamos protegidos por un anillo de bruma tan compacta que se habría dicho que nos encontrábamos de pronto elevados entre las nubes. La noche transcurrió en la mayor tranquilidad. Al día siguiente, cuando proseguimos nuestro camino, Nuwas me reveló cómo obrar otros milagros de este orden.
– Hay que canalizar y proyectar la voluntad, Dalibor, ése es el secreto. Las piedras son simples soportes, lo mismo que los signos mágicos. Son marcas que no poseen otro poder que el que tú les otorgas. Ni más ni menos.
En una cañada, me entrené en hacer levantarse una capa de bruma y en disolverla después. Fue tarea sencilla. Después, Nuwas me mostró cómo reunir nubéculas en un cielo límpido y también cómo densificar una nube hasta hacer surgir un relámpago.
– Es la antigua ciencia de los invocadores de tormentas -me explicó-. El griego Pitágoras la dominaba con maestría. Se cuenta que fue gracias a ella que incendió las velas de la flota que invadía Siracusa. Como parece que tienes buena disposición, creo que podrás conseguir otra proeza…
Nuwas cortó una varita de un arbusto de espinos y la recortó para hacerla rectilínea. Con suma precaución, vació el palo con la punta de un cuchillo de hoja fina y llenó el hueco con cristales de ámbar sujetos entre dos guijarros. La savia espesa de un arbusto, endurecida al contacto con el aire, sirvió para sellar el objeto.
– Toma esta varita y utilízala para dirigir tu energía hacia un ser viviente -me ordenó Nuwas-. No importa cuál. Por ejemplo, ese gran lagarto que está encima de esa piedra.
– ¿Qué va a pasar? -pregunté, intrigado.
– No tengo la menor idea, Dalibor. Quizá no os pase nada ni a ti ni al animal, o quizás algo extraordinario os ocurra a los dos. Pruébalo y lo veremos…
Tendí sin fe la varita llena de ámbar en dirección al reptil. Como había sentido antes, cuando hice surgir el relámpago, un estremecimiento recorrió mis músculos y se concentró en mis manos. Creí que un rayo iba a surgir de la punta de la varita pero, en lugar de eso, vi que el lagarto empezaba a moverse de manera extraña y después a retorcerse donde se hallaba, como atacado por una peste repentina. Con la varita siempre tendida, me acerqué para observar mejor el efecto de mi sortilegio. De la piel del reptil surgía una humareda, y su epidermis se resquebrajaba bajo el efecto de una combustión que tenía efecto en sus entrañas. La bestia murió de ese modo, quemada desde dentro en pocos segundos, sin que yo hubiera formulado el conjuro de manera consciente. Nuwas cortó el lagarto y nos lo comimos entre risas.
– Sólo había visto esto antes una vez -me dijo el maestro-. Y fue hace mucho tiempo. Uno de mis primeros aprendices estaba dotado como tú para canalizar su energía; pero el orgullo era su punto débil. Se creyó lo bastante fuerte para dominar a su frawarti y me abandonó antes de terminar su aprendizaje. Su hada lo mató y desapareció. Procura no seguir su ejemplo, Dalibor. Quédate conmigo hasta que reúnas suficiente fuerza para salir victorioso de la confrontación con tu Laüme.
– ¿Cuántos hombres han venido a ti, Nuwas? ¿Cuántos hombres como nosotros hay en el mundo?
Nuwas hizo una mueca interrogativa.
– ¿Quién sabe, Dalibor? Cada siglo que pasa llegan menos al desierto. Quizá tú seas uno de los últimos. Los tiempos cambian. Los hombres de hoy en día no necesitan el coraje y la nobleza de otros tiempos, su vida es más fácil y más simple. Han hecho de la mediocridad su compañera y no soportan que se les aparte de sus pequeñas ignominias cotidianas. Su alma ya no es de dura piedra sino de fango maloliente. Es natural que las frawartis ya no se aparezcan.
– Pero ¿cuántos? -insistí.
– Quizá diez en todo Oriente. Bastantes menos en Occidente. Más allá, no lo sé.
– Diez en Oriente y sólo un puñado en Europa -repetí, pensativo.
– No los conozco a todos -matizó Nuwas-. Quizá sean más numerosos de lo que creo. Pero no intentes saberlo, Dalibor, ni encontrarlos. Ellos no podrían ayudarte ni tú tampoco podrías hacer nada por ellos. Tienes que afrontarlo solo. Es mejor así…
Me pareció que Nuwas dejaba sus explicaciones a medias; cuando me disponía a animarle a que abandonara sus dudas, se puso en pie y subió a su caballo sin decir palabra. Caminamos en silencio durante dos días; nuestros comentarios se limitaban a lo estrictamente necesario en aquellas montañas de los confines de la Ruta de la Seda. Dos horas antes del alba del tercer día, llegamos a un bosque petrificado en la ladera de una montaña de esquisto. Lejos y por encima de los troncos desnudos se elevaba una torre cuya forma recordaba a la que había visto en Damasco. Nuwas sujetó las riendas de mi caballo.
– Un tesoro te espera en la cima de esa colina -me dijo-. Debes ir.
– ¿Tú no me acompañas?
– Sabes bien que eso es inútil. Te esperaré aquí. Ahora, ve…
Con el corazón palpitante, subí la pendiente pedregosa, agarrándome a los troncos para superar el fuerte declive. Por fin, después de horas de esfuerzo, hollé la cima y contemplé el monumento. Como su hermana de Siria, la torre estaba adornada con azulejos claros que formaban variaciones infinitas sobre el tema del pavo real. La construcción se hallaba en buen estado e incluso parecía haber sido objeto de trabajos de reparación recientes. La puerta se abrió sin ruido cuando la empujé. En contraste con la viva luz del exterior, la oscuridad parecía impenetrable. Llevaba una lámpara de aceite en una bolsa colgada de la cintura. Encendí mi chisquero, prendí la mecha y avancé.
Primero vi que los muros estaban decorados con los mismos motivos que en el exterior: pavos reales multicolores del suelo al techo. Di algunos pasos con la esperanza de encontrar una escalera, pues había visto que el diámetro de la construcción no era demasiado grande. En lugar de eso, el único pasillo, que partía de la entrada, parecía no acabar nunca. Atravesé una larga galería abovedada, desierta y silenciosa, cuyo techo se hacía más bajo a medida que se modificaban los dibujos de las paredes. Éstos se estilizaban metro a metro, y los colores se fundían hacia un negro cada vez más definido. Las aves se afilaban en delgadas líneas entrelazadas, que serpenteaban formando volutas hipnóticas, espirales cuya dinámica se aceleraba mientras que las paredes del pasillo se estrechaban y el techo bajaba. Finalmente, tuve que ponerme a gatas para continuar avanzando por aquella galería, que se había vuelto tan estrecha como el cuello de un embudo. Una oleada de calor se abatió de pronto sobre mí, envolviéndome por completo y enrareciendo el aire. Tuve la impresión de estar atrapado en un horno y el miedo se apoderó de mí. Quise desandar el camino, pero ya era tarde. Fui arrastrado por una corriente horizontal que ningún esfuerzo de voluntad podía contrarrestar. Enloquecido, mirando los tejidos y trenzados que corrían por las paredes, jadeaba buscando llenar mis pulmones de oxígeno. El ahogo me paralizaba, y un dolor intenso estalló en mi cerebro en el mismo instante en que la llama de mi lámpara se extinguía. El sufrimiento era tan violento que por un instante creí que caería en la inconsciencia. Sin embargo, tensé los músculos y golpeé con los puños los muros que me encerraban como la fosa de un cementerio. En mi vida, en «mis» vidas, jamás había tenido tanto miedo, ni siquiera cuando el verdugo de Bucarest había cerrado el nudo de cáñamo en torno a mi cuello.
Читать дальше