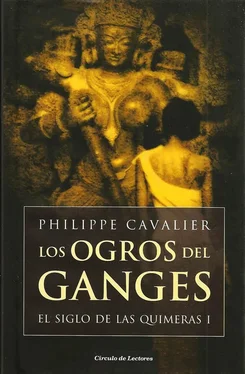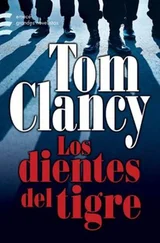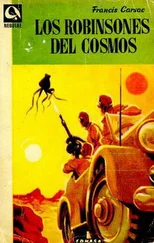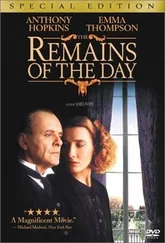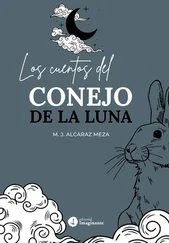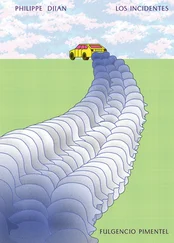La entrevista transcurrió relativamente bien. De entrada, porque mi interlocutor me informó de que el asistente parecía sobrevivir a su herida. La operación se había desarrollado sin problemas y la bala no había alcanzado ningún órgano vital. Sufriría, sin duda, y por mucho tiempo; pero todo hacía pensar que se recuperaría sin graves secuelas. Y además, porque, al estar yo mismo acostumbrado a la terminología y los procedimientos judiciales, me era fácil presentar mi versión de los hechos bajo el mejor ángulo posible. Por otra parte, Edmonds era conocido por sus borracheras y sus repetidas crisis violentas. Las preguntas que me formuló mi interrogador fueron precisas, concisas, de buena factura y no se apartaron nunca del tema principal, reflejando la práctica de un buen profesional. Sin duda yo hubiera planteado las mismas de estar en su lugar. Si bien no simpatizamos, entre nosotros se instauró un cierto respeto. Por descontado, no se permitió ningún comentario personal sobre mi suerte. No era su papel -yo lo sabía y me abstuve escrupulosamente de hacerle salir de él-, y no me dio ninguna pista sobre cuándo se me autorizaría a salir de prisión. Se fue no sin antes prometerme que volvería al día siguiente para informarme de la situación. De nuevo en la soledad de mi celda, me vi obligado a aceptar mi desgracia con paciencia. No tenía nada más que hacer excepto pensar y dormir. Me tendí, pues, en mi camastro, sucumbiendo finalmente a la masa de fatiga y tensiones que había acumulado desde la víspera.
Los sótanos, medio enterrados, donde retenían a los prisioneros eran frescos, y en relación con las otras zonas del campamento tenían la ventaja de que seguían siéndolo aun bajo los grandes calores de la tarde. Así, encontré allí un cierto grado de confort. Dormí con un sueño de plomo hasta las seis, cuando me despertó el ruido de un pequeño grupo que volvía al centro penitenciario. Eran los prisioneros de baja graduación, asignados a diversos trabajos durante el día, que por la noche volvían a su celda. Hubo un recuento, breve, de los hombres alineados en el pasillo, y luego los encerraron en sus compartimentos, a razón de tres o cuatro en un espacio no más amplio del que ocupaba yo solo. La mayoría de estos tipos sólo tenían minucias que reprocharse: retraso registrado a la vuelta de un permiso, pequeños latrocinios cometidos en los almacenes, faltas de obediencia, peleas…, nada que no fuera habitual en la justicia militar en tiempo de paz. Durante un rato la calma reinó de nuevo, y luego oí el ruido de una cantina rodante que se balanceaba sobre las losas del pasillo. Ruidos de cerraduras que se abrían y se cerraban, voces tonantes, órdenes y réplicas dadas en hindi. No se oía ni una sola palabra de inglés. Así, concluí que había empezado el servicio de noche. Si, durante el día, la guardia estaba a cargo de los británicos, los turnos de noche se asignaban a los suboficiales y soldados indígenas. Y dado que, aparte de mí, todos los prisioneros eran hindúes, el empleo de la lengua local volvía a imponerse. Me llegó el turno, y la puerta de mi celda se abrió. De igual modo que por la mañana, Panksha apareció, con dos bandejas en equilibrio sobre sus anchas manos abiertas.
– ¡«Zeppelin en las nubes», mi teniente! ¡Que aproveche!
Eché una ojeada a la mixtura. Era una larga salchicha grasienta -el «Zeppelin»- enterrada en puré de patatas harinosas -las «nubes»-. La excitación, o para ser más preciso, mi hambre de la mañana, se había desvanecido. La visión de toda esa comida me asqueó. Con un gesto, rechacé las bandejas y volví a tenderme boca abajo sobre la cama. Estaba abatido, hundido casi. Hundido por haber disparado a un hombre, hundido por tener que sufrir la humillación de la prisión. Hundido por haber fracasado, en sólo unos días, en absolutamente todo. Hundido, sobre todo, por saber que en adelante había quedado sumido en la impotencia ante la persona que pretendía mi muerte. Enterré el rostro en la almohada de crin, cerré los ojos e hice cuanto pude por olvidar este maldito día. De las celdas vecinas llegaban ruidos de vajilla, de cubiertos de hojalata que chirriaban sobre los platos de zinc; se oían risas, llamadas, intercambios animados, sonoros, casi fraternales, entre los prisioneros y los guardias. Como los ingleses no volverían hasta el alba, la prisión se convertía durante este espacio temporal en una suerte de enclave de la India libre; era fácil de adivinar que la mayor parte de los prisioneros eran de esos a los que llamaban despectivamente little englanders , gente que no anteponía la gloria del Imperio ni el respeto a sus leyes en el primer plano de sus preocupaciones.
La noche había caído. Los guardianes encendieron las luces, y una claridad cruda, viva, hiriente, atravesó mis párpados cerrados y me taladró el cerebro como una broca de acero. No sabía si achacarlo al maleficio, pero ahora mis ojos sólo soportaban la penumbra. Suspirando, estaba trepando a la silla para aflojar esa maldita bombilla cuando se abrió la puerta. Entró un personaje que no había visto nunca antes. Desde mi posición elevada, lo primero que vi de él fue un círculo de tela abigarrada, una especie de pequeño tonel de tela compacto de proporciones achaparradas, mal encajadas, bastante inarmónicas, a decir verdad. Al bajar de mi improvisado escabel, vi un rostro oscuro, originalmente ya poco favorecido, pero ahora, además, con los rasgos hinchados en algunas zonas, tumefactos, amoratados… El rostro de un hombre al que habían golpeado. Bajo un breve bigote de pelos erizados extrañamente perfilado, el labio superior mostraba un feo corte que descubría -sin duda más de lo conveniente- unos dientes grandes e irregulares. Sobre una estructura corporal aparentemente construida a partir de la economía, sin carne, sin grasa, sin materia superflua, pero tensada por una armadura de músculos bien marcados que debían de darle una gran fuerza, el hombre vestía el uniforme de servicio de un caporal indígena de un regimiento del cuerpo de ingenieros.
– ¿Quién es usted? -pregunté en tono duro, irritado por haberme dejado sorprender en plena actividad doméstica.
– Teniente, soy el caporal Habid Swamy. El hombre al que socorrió ayer noche. Sólo quería darle las gracias por lo que hizo por mí, teniente. No sé si otros oficiales ingleses se hubieran arriesgado a intervenir… Fue muy valeroso por su parte… Gracias…
La voz era hermosa, y el inglés, irreprochable. Había, en el caporal, una extraña mezcla de dulzura y energía que enseguida me produjo simpatía. Con la cara veteada por las equimosis, el hindú tenía el aire de un chiquillo que acaba de salir de una pelea en el patio de la escuela. Sin mala intención -sino impulsado más bien por una súbita ternura-, me puse a reír un poco tontamente.
– Perdone, caporal, no me burlo de usted… Es que… su llegada es un poco sorprendente, sabe… Pero me alegra que haya venido. Realmente me complace mucho. Me alegro de que haya salido de ésta sin mayores daños. Creo que el asistente Edmonds estaba decidido a continuar hasta dejarle baldado.
– Hum… sí… Es posible. No era la primera vez que el asistente y yo teníamos unas palabras… Pero nunca había llegado tan lejos. No sé qué le dio… Es algo lamentable para todos. Y sobre todo para usted, mi teniente, ya que se encuentra encerrado por mi culpa…
Tranquilicé a Swamy con unas cuantas frases bien escogidas, haciéndole ver que prefería pudrirme en una celda que haber permanecido inactivo y haber tenido que soportar luego el pensamiento de su muerte o de su parálisis. Mi discurso pareció sumergir al hombrecillo en un abismo de reflexiones. Creo que no había esperado tropezar con un tipo como yo, tan aparentemente despegado de las realidades corrientes de la vida militar. Como es natural, no podía saber que era todo mi ser el que se había despegado del mundo. La certeza de que el mal que me devoraba iba a conducirme rápidamente a un fatal desenlace me había llevado a burlarme de todo. Finalmente, Swamy se despidió, prometiendo volver a visitarme pronto y rogándome que le informara si necesitaba alguna cosa.
Читать дальше