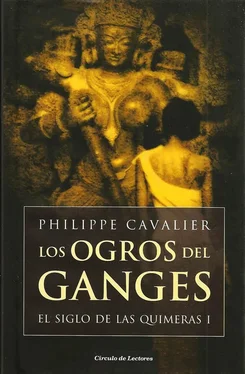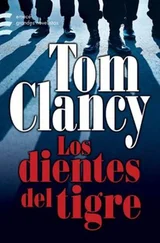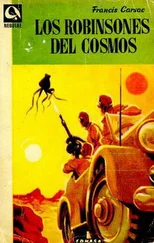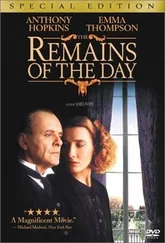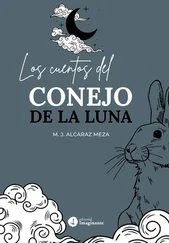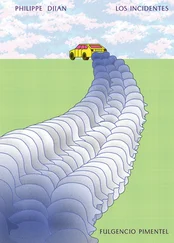En el silencio de la noche, la detonación resonó con una increíble potencia. El cuerpo de mi adversario basculó lentamente y se derrumbó en el fango. Me deshice de él con un gesto brusco, ignorando los dolores que me taladraban el cuerpo, respirando aliviado el aire que me había faltado durante unos segundos eternos. Con el pie, envié lejos el casco de botella que acababa de deslizarse de la palma de Edmonds y luego me incliné sobre él. Había perdido el conocimiento. Un poco de líquido verdoso manchaba la comisura de sus labios y una ancha mancha roja se extendía bajo su guerrera, en pleno abdomen. Le aparté los pliegues de la chaqueta lo mejor que pude, le desgarré la camisa y apreté la palma de mi mano contra el agujero, fuente de sangre que mi bala había abierto en la región del bazo. Sabía que este tipo de herida era mortal. Si no le atendían rápidamente, Edmonds moriría. Necesitaba ayuda. Eché un vistazo alrededor. El pequeño hindú seguía tendido contra la pared de chapa. Aunque gemía suavemente, me di cuenta de que también él había perdido el conocimiento y no podía hacer nada por socorrerme. Recogí mi arma y descargué en el aire, con regularidad, los cartuchos que me quedaban en el tambor.
Pronto oí voces, llamadas. Unas antorchas perforaron la oscuridad. Grité pidiendo ayuda, y una patrulla me encontró por fin. Llamaron a un médico y llevaron el cuerpo de Edmonds a una ambulancia. Por suerte, los barracones del hospital estaban muy cerca. Con una intervención rápida, un hombre corriente hubiera tenido todas las posibilidades de salir con vida; pero Edmonds no era en absoluto un hombre corriente. Sabía que bebía, fumaba y comía demasiado. Su organismo debía de soportar mal los traumatismos, debía de tardar en cicatrizar y sanar. ¿Cómo resistiría la operación? Mientras estuviese entre la vida y la muerte, yo aún no era un asesino. Pero ¿y si ocurría? ¿Qué sería de mí entonces? Por más que hubiera actuado en legítima defensa, no dejaba de ser el responsable de un crimen. ¿Y cómo me las arreglaría ahora para recuperar el vult de la habitación de Keller? Todos mis planes se venían abajo. Un capitán de la policía militar se acercó, y tuve que entregarle mi revólver Webley. Mientras, escoltado por dos guardias, subía a su vehículo de servicio, vi que el soldado hindú se levantaba con esfuerzo, sostenido y reconfortado únicamente por un compañero indígena. Ningún médico, ningún enfermero, parecía interesarse por él. Me invadió un terrible sentimiento de piedad por ese hombrecillo. Sin decir nada, confuso y apesadumbrado, me dejé llevar sin protestar hasta la oficina del jefe de los Red Caps, la policía militar, que se distinguía de los restantes cuerpos por la banda rojo sangre que adornaba la gorra de su uniforme.
¿Qué decir del resto de esa noche? Pocas cosas, porque detenerme en los detalles del proceso administrativo al que fui sometido no aportaría nada a mi relato. Desde luego, tuve que narrar los acontecimientos que me habían llevado a disparar a quemarropa contra el asistente Edmonds: la vuelta, al caer la noche, al cuartel después de haber pasado unas horas en la ciudad; el descubrimiento del agujero en la valla que limitaba el campo de maniobras; y luego la escena que había sorprendido en la zona de los hangares, Edmonds, borracho y furioso, encarnizándose sin motivo aparente con el cuerpo tendido de un soldado indígena, mi pelea con el coloso y el encarnizamiento, casi el salvajismo de éste. Sólo había hecho fuego en última instancia, para protegerme, para salvarme de una muerte cierta. Eso era todo. No tenía nada más que añadir. El oficial encargado del caso me escuchó con aire grave, transcribió mis palabras en un informe preliminar y luego me comunicó mi arresto provisional, al menos mientras la investigación estuviera en curso, que sería al fin y al cabo la que determinaría si había hecho un uso legítimo o no de mi arma. En mitad de la noche, me encontré, pues, encerrado en una de las celdas del centro penitenciario del cuartel de Calcuta. Me asignaron una habitación para mí solo. Mi rango de oficial me daba derecho a ello. El lugar no disponía de ninguna comodidad: una mala cama de hierro, un jergón envuelto en una sábana agujereada, una manta impregnada de un olor espantoso, un agujero como letrina y un grifo de agua fría. La luz procedía de un respiradero protegido por unos gruesos barrotes retorcidos que hubiera sido inútil tratar de arrancar. La decoración, en todo caso, no era sorprendente.
Durante mucho tiempo permanecí en un estado de abatimiento, sentado sobre el camastro, sin preocuparme siquiera por las llagas que manchaban de sangre mi camisa. Todo estaba perdido. Condenado a quedarme aquí, ya no podía actuar contra Keller. Cualquiera que fuera la sentencia que pronunciaran en mi contra, para entonces ya sería demasiado tarde. El maleficio habría completado su obra y nadie podría hacer nada contra eso. Tristemente, me obligué de todos modos a limpiarme con agua fría. Deshice el vendaje que me ceñía los riñones. Como se había formado una costra de sangre seca, la operación me hizo lanzar, muy a mi pesar, un grito de dolor. Al haber sido encerrado poco antes del alba, pronto tuve derecho a mi primera visita: un cabo de vara indígena vino a traerme un «Adán y Eva sobre una balsa», el breakfast habitual del prisionero, dos huevos colocados sobre una rebanada de pan negro. No los desdeñé. La fisiología humana está hecha así. Hubiera debido tener un nudo en el estómago y la mente alejada de cualquier consideración de carácter material, pero no era eso lo que sentía. Al contrario, sólo pensaba en comer y beber. ¡Tenía hambre! Por dramáticas que hubieran sido, las revelaciones de Garance de Réault y los acontecimientos de la noche me habían llenado de una energía nueva, de una especie de alegría infantil. Tal vez fuera pura y simple inconsciencia, pero me sentía revitalizado; de hecho estaba bastante orgulloso de mí mismo, satisfecho de haberme atrevido a agujerear la piel del gordo suboficial. ¡Sabía que había actuado correctamente y mi conciencia estaba encantada con aquello! Desde luego, el estado de Edmonds me preocupaba y en mi interior rezaba por que el tipo se recuperara con éxito, pero esto no me impedía caminar -en la medida de lo posible- a lo largo y ancho de mi celda frotándome las manos y hablando en voz alta, felicitándome por no haber dudado ni un instante en intervenir cuando había sorprendido al monstruoso asistente dando una paliza a aquel pobre muchacho. Volví a sentarme sobre la cama y me comí todo lo que me habían traído. A su vuelta, el soldado sonrió al ver el plato vacío, y me obsequió por propia iniciativa con una segunda ración.
– ¿Es usted el teniente Tewp, no es así? -me preguntó, mientras colocaba ante mí un nuevo «Adán» y una nueva «Eva»-. ¿El que ha intervenido hace un rato en favor del caporal Swamy?
– No sé cómo se llama el hombre al que he defendido -respondí-. Y tampoco tuve tiempo de mirar su rango. Sólo vi que era un soldado indígena… ¿Por qué me hace esta pregunta?
– Por nada, teniente. No vea ninguna ofensa en ello. Sólo quería decirle que ha sido muy valiente por su parte. La noticia de su intervención se extenderá rápidamente… Yo soy el sargento Panksha, el jefe de los guardias de noche. Si necesita alguna cosa, pídamela a mí. Haré lo que esté en mi mano para conseguírsela.
Yo no sabía aún hasta qué punto Panksha iba a ser fiel a su palabra. En los minutos que siguieron el sargento me trajo, sin que yo le pidiera nada, una mesa y una silla, cambió mi jergón, sustituyó mi apestosa manta por otra perfectamente limpia y me proporcionó incluso jabón y ropa interior de recambio. Me aseé, pues, a fondo e incluso conseguí limpiar mal que bien las manchas de sangre y de barro que ensuciaban mi uniforme. Cuando, hacia las diez de la mañana, recibí la visita del oficial encargado de llevar la instrucción de mi caso, me encontraba en disposición de enfrentarme a él con un aspecto decente. Más o menos fresco y presentable, estaba sin duda mejor armado para responder a sus preguntas que si aún llevara las marcas de mi pelea con Edmonds.
Читать дальше