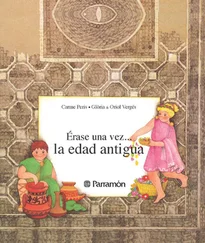Dulce vecina de la verde selva
Huésped eterno del abril florido
Grande enemiga de la zarzamora
Violeta Parra.
Has recorrido toda la comarca
Desenterrando cántaros de greda
Y liberando pájaros cautivos
Entre las ramas.
Pero los secretarios no te quieren
Y te cierran la puerta de su casa
Y te declaran una guerra a muerte
Viola doliente.
Porque tú no te compras ni te vendes
Porque tú no te vistes de payaso
Porque tú hablas la lengua de la tierra
Viola chilensis.
Y siguió mi voz, mi timbre por su cuenta, casi sin comando mío, robando las palabras del poeta, contando a la Viola admirable, a la Viola volcánica, a la hermana mía, entregando mi intensidad, y terminando: «Dónde voy a encontrar otra Violeta aunque recorra campos y ciudades…»
Con el abrazo de Bob y la única lágrima que vi en Violeta desde que vine a esta ciudad, llegó el fin del canto, como el fin de todo. La despedida con Javier me aguardaba: la más temida. La carne no es gratuita, la intimidad no puede serlo, y lo sabe él y lo sé yo.
Apegamos nuestros cuerpos contra el portón, lejos de ojos ajenos. Nos besamos. El apego fue entero, completo, cada pieza de un cuerpo calzando en las piezas del otro. Como en un baile. Tomé sus dos manos y las llevé a mis pechos, que me los sobara, me los despidiera, me los homenajeara, Javier, que me los gustara, que me los convirtiera en pechos capaces de convocar, de limpiar de todo rencor.
– Me voy con tu canto aquí dentro -me dijo tocándose el corazón-. Gracias por esta tarde, y por las demás -temeroso del tono que adquiriría este adiós, lo aligera-. Siempre que me necesites, bella, I’ Will be around.
– Lo sé -le murmuré-. Nos tendremos siempre; no importa en qué forma, nos tendremos.
Y cuando cerré el portón, a punto de largarme a llorar, reparé en que había usado una palabra prohibida: siempre. ¿Escuchaste, Javier? ¿Qué me has hecho hacer? ¿Javier? ¿Partiste ya? ¿Te fuiste? ¿Javier?
Pensando en los otros nudos que me esperarán mañana, al despedirme del resto, cruzo los muros tan rabiosamente blancos, miro cada objeto a mi paso, siento que los inanimados cobran vida y pasan a ser los señuelos de toda identidad, la que nunca faltará a este hogar. Salgo al jardín y camino por el pasto hacia Violeta, que me aguarda. La última frase de una novela de Mishima persigue mis pasos y me alcanza: «La música se deja oír. No cesa nunca.»
No cesa, Javier, no cesa.
No cesa, Violeta.
No cesa.
El 28 de julio de 1994 amaneció gélido y brillante, la nitidez de la cordillera la transformó en plata. El avión aterrizó sobre la ciudad de Santiago.
En mi falda, el paquete que Violeta me ha entregado al partir. Lo desenvolví apenas hubimos despegado de Ciudad de Guatemala. Me abracé a él, llorando a las mujeres -ciertas mujeres- incapacitadas para encontrar solas su interioridad. Porque, lamentablemente, yo soy una de ellas, de las que no lo logran sino en el reflejo de otra. Porque no he sabido mirarme de frente, porque he necesitado de otra femineidad -aunque fuese mi opuesta- para hacer mi propio relato.
Palpé los bordes y ellos me protegieron en esa noche de puro aire.
Era un tejido, un tapiz rectangular de amplias medidas. ¿Cuántos momentos de los ojos de Violeta, de las manos de Violeta, estaban allí? ¿Cuánto de mi dulce vecina de la verde selva, arpillerista azul, verde y granate?
Se combinaban grandes manchas verdes, mil tonalidades de este color danzante y floral, con áreas pequeñas -siempre verdes- sobreponiéndose unas a otras. ¿Cuántos verdes encontró Violeta en la seda, en la lana, en el algodón? Unos tenues hilos dorados salpicaban el fondo con una luz de oro.
Abajo, al lado derecho, casi bordeando el fin del tapiz, brillaban, apretadas, diversas flores con los colores de la artesanía antigüeña: azul, amarillo y verde. Los pétalos de cada flor arrinconaban a la vecina, penetrándose entre ellas sin darse respiro. Al centro de este manojo, con sus grandes alas arqueadas, el pájaro huichol. Era como oír a Violeta, con voz cálida y entusiasta: es el que cierra las puertas del cielo, Josefa, para no dejar entrar el mal en la tierra.
(«Soy una mestiza», fueron anoche sus últimas palabras, su conclusión, «y mi madre y mi abuela lo fueron. A través de ellas, que me unen y abrigan, recupero el habla de las primeras habitantes de estas tierras americanas.»)
En un pequeño papel de rosas, de ésos que comprábamos juntas en la librería de la Casa del Conde, sujeto en un costado por un alfiler, me escribió: «Las pistas del verde me fueron depositadas desde el Llanquihue al sur hasta Oaxaca al norte. Antigua formó el bosque.» Fue entonces que reparé en las letras bordadas en negro que emergían del final de la tela, esas letras que conozco desde tiempos inmemoriales. Leí: EL ÚLTIMO BOSQUE.
A nosotras, las otras, nos entregaron el pasado y los recuerdos. Nos escatimaron el presente. Hoy, por primera vez, nos aceptan ser testigos del acá.
Un trozo de cielo se asomó por los ventanales del taller de Violeta, a esa hora el cielo de Antigua estaba hecho de pájaros. Fue a esa hora, terminada la fiesta del bautizo, que cuatro mujeres ingresaron con sigilo al santuario de la creación. Misteriosamente desocupado, el bastidor -por primera vez sin tela en él- se arrima a la muralla; sólo un enorme espacio vacío, de altos muros y piso fresco. A lo lejos, el sonido de alguna campana que dobló a esa misma hora.
La luz incierta vio a las cuatro mujeres sentarse en el suelo sobre sus rodillas. Y aunque huidiza esta luz, alcanzó a mirarlas tomándose de las manos, formando el círculo.
Se oyó la voz de una de ellas. ¿Oraba?
Y los espíritus -aquéllos, los tutelares- parecieron traspasar los ventanales, colándose en el espacio ritual de la tarde, susurrando un cántico de celebración, de sanación, a través de sus nombres olvidados.
Hasta que nosotras, las otras, oímos las letanías.
– Soy Violeta, madre de Jacinta, hija de Cayetana, nieta de Carlota.
– Soy Josefa, madre de Celeste, hija de Marta, nieta de Adriana.
– Soy Jacinta, hija de Violeta, nieta de Cayetana, bisnieta de Carlota.
– Soy Celeste, hija de Josefa, nieta de Marta, bisnieta de Adriana.
Y comenzó la polifonía, el llamado de las voces confundiéndose, entramándose, urdiendo entre ellas la alianza. Hasta que se apagó la última, la primera, la que repitió, perennizando el gesto:
– Soy Violeta, hija de Cayetana, nieta de Carlota… soy Violeta.
Al Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes, por el financiamiento de la primera parte: «Fin de fiesta.»
A Paula Serrano, por todo.
A Elisa Castro, por sus generosas lecturas y sugerencias.
A mi amigo -al que prometí no nombrar-, por la dimensión de su aporte.
A Alberto Fuguet, por su complicidad.
A Sol Serrano, Gonzalo Contreras y Héctor Soto, cada uno sabe bien por qué.
A Karin Riedemann y Mónica Herrera, por su apoyo, por quererme y soportarme.
A Marcelo Maturana.
Y, por cierto, a la ciudad de Antigua, en Guatemala, que me regaló esta novela.

***

[1]Y el cuerpo entero de la mujer suplica por el dolor del parto./ Y entonces bajan ellas, las mujeres, cual ovejas heridas./ buscando la sanación de sus cuerpos -junto a los pozos-,/ sus rostros ensombrecidos por la larga y sedienta espera del llanto de un recién nacido./(…) y las mujeres encintas se acercan a las blancas camillas del hospital/ con pasos silenciosos/ y le sonríen al niño aún no nacido/ y le sonríen, acaso, a la muerte.
Читать дальше