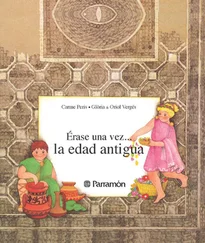– Lo que es la fuerza de la nostalgia…
– No -le respondo sintiendo que Violeta se entromete en la angosta ¡tan angosta! ranura de mi intimidad. Me incorporo de la fantasía de ese sillón y digo, terminante-: No es la nostalgia. Es la añoranza. Y créeme, no es lo mismo.
Doña Beatriz de la Cueva de Alvarado.
Ya sentada sobre mi banco en el museo, en la antigua Universidad de San Carlos, esperando que comience el concierto, pienso en Beatriz de la Cueva, aquella mujer fuerte, sólida y ambiciosa que logró -¡a mediados del siglo dieciséis!- ser nombrada gobernadora del Reino de Guatemala. ¿Cómo sería la reacción del resto del Consejo ante una mujer como mandamás en este lugar perdido del Virreinato de la Nueva España?
Javier me ha llevado esta mañana al mirador. Escampaba. Y recién partida la lluvia, el aire se volvió prístino, transparente. Respirar no era sólo eso, era inhalar, expeler, animar, ventilar, sujetar, aliviar, casi gemir. Como dos cuerpos activos, juntos, apreciamos la ciudad en toda su extensión. Sentí, casi alucinada, cómo su tamaño abarcable, sus calles aún de piedra, sus edificios coloniales casi todos de un solo piso, su entorno de volcanes verdes, me hacían un llamado. Como un susurro. Me llamaban, en su paz, a una extraña entrega, un reposo, como si prometieran -en su silencio milenario- fluidos desconocidos, serenidades venideras, aventuras del espíritu que no podían sino pacificarlo. ¡Andrés, Andrés! ¿Me estás entregando?
La estatua de Santiago Apóstol parece vigilar la ciudad.
– ¿Por qué no la de Pedro de Alvarado? -pregunto.
Y él me cuenta que esta ciudad se llamó Santiago, que fue fundada porque el Santiago primigenio, donde reinó don Pedro de Alvarado, fue arrasado por los efluvios del Agua. El Fuego y el Acatenango nunca fueron tan traidores, me explica. Y aparece la figura de doña Beatriz, y el amor legendario de ella y don Pedro. Cuando éste murió, ella se vistió de negro de la cabeza a los pies, mandó a pintar todo su palacio de negro y puso cortinas negras en todas las ventanas, encerrándose a llorarlo. ¡Ese sí era amor, no estas fruslerías seudointelectuales, seudosicológicas, de hoy día! Al poco tiempo el volcán se la llevó a ella con palacio, ciudad y todo. En 1543 fundaron el nuevo Santiago, lo que hoy se llama «la Antigua», capital de Guatemala hasta el famoso terremoto de 1773.
Esta mujer férrea, semihereje, con tanta ambición como pasión, venida desde la sofisticada corte española a estos páramos salvajes, ¿cuánto amaría a esta tierra? ¿Y le respondió la tierra a su amor? Pienso, ¿le habrá valido la pena? El volcán no la quiso, no, eso está consignado.
– La historia rumorea que ella hacía pactos con los dioses de los indígenas.
– ¿Le habrán servido?
Javier me mira entusiasmado y me propone:
– Existe un maleficio maya que puede serte útil.
– ¿De qué se trata?
– Es el hechizo de las velas negras. Se prenden para aniquilar al enemigo. Pero debes estar muy segura al hacerlo, y desear con fervor la destrucción de tal enemigo, pues a partir de ese momento tú pasas a ser vulnerable a los hechizos y ya te los pueden hacer a ti. Beatriz se arriesgó. ¿Estás dispuesta?
Pienso en Pamela y la tentación me asalta. El cuerpo me tiembla, no tengo la fortaleza de Beatriz.
– ¡No!
Las paredes y los cortinajes negros me pueblan hasta mi llegada al concierto. Violeta ha insistido en que venga, dice que es un regalo para mí.
Siento una cierta confusión entre el blanco albo de la antigua Universidad de San Carlos -la primera de Centroamérica-, Telemann y el oboe; detrás del violinista, la Virgen de Guadalupe, oscura soberana vestida de verde y dorado, siempre oscura su tez sobre el blanco de los arcos calados, como si fueran de merengue sólido, hasta el cielo de la bóveda de la universidad y sus cornisas de crema de Chantilly. Empieza el solo del violonchelo -difícil instrumento, el que menos amo del barroco- y no sé dónde estoy, de nuevo no sé qué hago aquí. Miro a mi derecha y me encuentro con la claridad de Bob; lo conozco hace apenas tres días, pero me parece un miembro querido de una familia de siempre, de mi familia. Luego, a mi izquierda, la mirada reaseguradora de Javier, el pelo gris en su cola de caballo, sus manos finas y oscuras y ese cuerpo elástico como si fuese un cuerpo amigo, un cuerpo a punto de pasar a la intimidad. Definitivamente, estoy sabiendo poco de mí misma. Es todo tan nuevo, y sin embargo pareciera haber vivido en mí desde siempre.
Después del intermedio anuncian cantos guatemaltecos de mediados del mil setecientos. Aparece una cantante, hermosa, morena, debe tener mi edad, bien armada en su vestido de raso color té con leche. Su voz se alza en un barroco elaborado, ornamentado, compuesto por este pueblo mientras Bach y Telemann hacían lo suyo en paralelo. Tiene algo de cántico y comienza a cosquillearme el estómago. Miro a Violeta y ella me devuelve la mirada, ¿esperanzada? Sabe lo que está a punto de sucederme, es más, sospecho que lo planificó para que me sucediera. Terminado ese cántico en el que la morena llama a Jesús, anuncian un son chapín, menos sagrado, más alegre, chispas en los ojos de la cantante, centellean, su maravillosa voz entona: «gitanilla viene, gitanilla va, gitanica que viene y que va…», algo me invade, quiero cantar con ella. «Gitanico hermoso, ángel celestial, en dulce armonía les hacen hablar, morenica del sol más hermosa…» Una fuerza conocida me recorre, como si la sangre hirviera desde los nervios hasta las vísceras: «que bailan graciosos al son y al compás». Me concentro a tal punto que respiro junto a la morena cantante, entro el estómago al mismo tiempo que ella, la sigo como si sus cuerdas vocales y sus venas fueran mías.
Terminó el pequeño recital con una vieja canción, Los negros de Guaranganá. Con mis pies y mis sienes latiendo al compás, viva yo, viva con vida antigua, mía también, americana, me arrasan ansias inesperadas e inmensas de apropiármela.
Instintivamente abracé a Violeta a la salida.
– Intuyo que tienes mucho que hacer -me dijo-. Ya te he adelantado camino. Una amiga, Lavina, investiga canciones antiguas. Quiero que la conozcas.
Va a buscarla, me la presenta y fijamos una cita.
Pisando los adoquines de la salida de la universidad, me alejaba, quemando lo que recorrían mis pasos, dejando atrás, difuminando.
Creo que fue culpa del recital. Del son, del compás que agarró mi cuerpo, de la cantante morena que me exorcizó, de Lavina que me tentó. No volví con Violeta y Bob a casa. Me fui directamente al Hotel Casa de Santo Domingo. También fue culpa de ese lugar, de ese convento en ruinas que han levantado como hotel. Como le dije a Javier, tengo la certeza de estar pisando uno de los lugares más bonitos del mundo.
Frente a la misma chimenea de cobre repujado, pedí la misma margarita de hace tres noches. Javier me preguntó por dos cosas: por mi tesoro – ¿cuál era?- y por mi fantasía.
Las preguntas de Javier sólo me dicen que mi intuición es correcta. Que con él la vulnerabilidad no importa: es un hombre noble, no debo temer. Que he caído en buenas manos. No serán bruscas sus manos, no darán tormento, sólo acogerán. Si he de lanzarle un dardo a Andrés, que al menos valga la pena el hombre por el que se lo lanzo.
– ¿Has pensado en el foso medieval como un símbolo de libertad? -le pregunto.
– No. Pero estoy abierto a pensarlo, si me convences.
– ¿Sabes, Javier, que a nosotras las mujeres nos han enseñado a temerle a la soledad?
– Eso sí lo sé.
– Nos quisieron encerrar en castillos con fosos, sola la torre, sola el agua: la gran pesadilla, nosotras adentro. Solas. Pero nos mintieron, en esto como en tantas cosas. Porque, aunque el foso atemorice, nos guarda en la soledad. Si bien la libertad para los hombres comienza lejos del castillo, en el aire y su velocidad, la mía, aunque parezca extraño, me la da el propio foso. El foso cuida el tesoro, se interpone entre el mundo y él.
Читать дальше