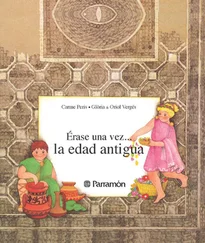– Como bien dices, Jose, gracias a Dios. Estamos en una gran edad. Lamentablemente, la vida se goza sólo cuando se sabe lo efímera que es. Es un lugar común, pero rabiosamente cierto. Y es difícil saberlo en plena juventud.
– Pero tú nunca devoraste el tiempo sin gozarlo, como yo. ¿Sabes cuál era el único lugar donde eso no me pasaba?
– Sí, en la casa del molino.
– ¿Y sabes, Violeta, que no puedo perdonarte por eso?
– ¿Por qué? -parece extrañada, casi con temor.
– Por la casa del molino. El único rencor que te guardo -se lo dije de corazón- es ése: nos dejaste sin ella.
– Eres injusta, Josefa. No les quité el lugar, sólo me fui yo.
– Es lo mismo.
– Podrías haber reeditado los veraneos, no me necesitabas a mí para eso.
– El problema es que sí te necesitaba.
– ¿Tan importante era yo en ese lugar?
– Aquel primer verano, el comienzo del 92, lo recuerdo como una pesadilla. Creo que después de que tú mataste a Eduardo mi vida se fue a la mierda, y la tuya se salvó. ¿No te parece loco?
– No, Jose. Lo que pasó es que necesitabas derrumbarte. Si sientes que te quité el único lugar que calmaba tu voracidad, te ofrezco este otro: Antigua.
Guardamos silencio. Pienso que Antigua es la estación del alma que calza nítidamente con los gustos y talentos de Violeta. («La posmodernidad es la nada, Josefa. Esa es su única gracia. ¡Por eso la odio!»)
Es ella quien retoma la conversación.
– La diferencia entre nosotras era que yo buscaba tiempo desesperadamente, y tú, con esa misma desesperación, lo consumías. Lo que yo he hecho es trasladar el mes de febrero, la temporalidad de la casa del molino, a una situación permanente.
– ¿Y cómo lo has hecho?
– Encontrando el lugar. Así como lo encontré en el Llanquihue hace un par de vidas. Comprendí a poco andar, Jose, que el mundanal ruido nos roba el tiempo, lo devora, lo minimiza y al final nos hace vivir la mitad de una unidad: media unidad, no una entera. Aquí vivo doblemente, cada año tuyo en Santiago equivale a dos años míos aquí, si no a tres. ¿Sabes por qué tenemos tan poco tiempo? Porque se lo hemos regalado al ruido.
Llegan Borja y Jacinta. Vienen contentos, se los ve casi siempre así. Temo que Borja tenga alguna intención escondida. Me rehúye cada vez que le hablo de la vuelta a Chile. Nos ofrecen un ron. Lo aceptamos contentas. Mientras esperamos, le hago una última pregunta a Violeta.
– Tú fuiste tan apegada a tus raíces, Violeta, ¿no te ha costado abandonar Chile?
Me mira pensativa, como si no quisiera contestarme a la ligera.
– No, no me ha costado. Porque mi rincón de origen se ha expandido.
Y llegó el momento inevitable: Cayetana.
– Quisiera visitar su tumba, Violeta. ¿Me acompañas?
Quizás en el cementerio mismo, bajo los cipreses, me contará con calma. Pero tengo que sacarla de esta casa, es demasiado hermosa, cómoda, casi complaciente. Debo entender el camino que ha hecho para alcanzar esta aparente paz.
Fue un domingo, a las cuatro de la tarde. Nos internamos por la Calle de los Peregrinos hacia la larga Calle Sucia, para llegar por el costado al cementerio.
Mientras camino, pienso en Cayetana. Hoy la comprendo más que nunca, con su maternidad controvertida. Ella no entendió que una hija significaba amputar su propia vida. Ahí radica mi identificación con ella. A la edad en que yo podría haber sido más libre, mis hijos me ataron. Pobrecitos, no es su culpa, yo los traje a este mundo sin consultarles. Pero en algún lugar mío me resiento con ellos, por ellos. Cuando me liberen de esta ardua tarea de ser madre va no querré ser liberada, probablemente sea una vieja a quien la energía habrá abandonado y la libertad ya no le importe.
– ¿Para qué me tuvo, entonces? -me espetó Violeta cuando se lo comenté-. Cuando nació Jacinta, yo no era tanto mayor que ella… Y a mi hija no la parí para abandonarla, su existencia es mi responsabilidad.
– No alcanzó a traerte a Centroamérica, de acuerdo. Pero contradíceme si puedes: Cayetana habría sido capaz de matar a un hombre por ti.
Violeta se sorprende.
– Nunca lo había pensado.
– Bueno, piénsalo ahora.
Mira concentradamente los adoquines y sigue caminando. Luego de un rato le vuelve el habla.
– Tienes razón. Lo habría hecho. ¿Sabes?, eso me consuela, en mi parte de madre y en mi parte de hija. Cayetana también habría matado por mí.
Lo que Violeta no reconocía es que su mayor grandeza, su horror hacia la petrificación estable y duradera, es herencia de Cayetana. También su honestidad y su valentía.
Y recordé sus palabras esa tarde, cuando me dejaron verla por primera vez en la cárcel:
– Creo que nací mala. Mi madre fue mala y yo nací de ella.
¿Fue muy distinto lo que me dijo Jacinta cuando buscó refugio en mi casa, después del crimen?
– ¡Es la rabia, Josefa! La rabia ha pasado de una generación a otra, a través de la sangre de sus mujeres.
La abracé muy junto a mi pecho, le acaricié la cabeza, su pelo castaño claro como el de su madre.
– No, Jacinta, no digas eso. Lo mejor de ti viene también de allí. Serás una mujer vigorosa y fuerte, segura y generosa, porque tienes en ti la sangre de Carlota, de Cayetana y de Violeta. Serás una mujer estupenda porque vienes de ellas.
– O por venir de ellas estaré maldita.
Hemos llegado al cementerio. Su entrada es solemne: una puerta ancha, grandes murallas para el descanso final.
– ¿Hace ya veintiocho años que murió? – me espanto por el paso del tiempo.
– Y treinta sin verla -me responde Violeta.
Cruzamos los gruesos muros blancos. Nos recibió un camino de piedra, ordenado en su perfecta perspectiva, con sus plantas a los bordes del pasto, y en sus costados cipreses, aromos y otros árboles que no distingo. Al fondo, una gran cruz, de piedra también, como antesala a la pieza final: la iglesia. Blanca, colonial, o al menos adoptando ese estilo. Me invade el olor a ciprés.
– Qué pena que los muertos no huelan -le digo a Violeta-. Lo peor de la muerte es no volver a oler. Recuerdo a Roberto. ¿No te pasó también a ti? ¿No te destrozaba la idea de que nunca más los olerías?
– El olor de Cayetana me ha acompañado siempre, lo distinguiría si me lo cruzara en la calle: ese olor a tabaco, a pasto y a rosa.
Avanzamos entre las tumbas. Son pequeñas casas blancas, el mausoleo como casa final. Un cementerio latinoamericano, todos iguales. No esas tumbas europeas en el suelo, con la piedra y las hierbas silvestres alrededor. Casi todos tienen el nombre de una familia en su centro. Las fechas de los primeros mausoleos son del siglo pasado. A medida que avanzamos, avanza también el tiempo de los muertos. Sigo los pasos de Violeta; de repente, muy segura, tuerce a la izquierda. Al final se detiene.
– Aquí está.
Me muestra un rectángulo aislado, de cemento blanco, pequeño en relación a los que lo rodean. La base es de cerámica verde. Su altura no llega más arriba de las rodillas de Violeta. En su superficie tiene una cúpula, y sobre ella una cruz como único adorno. A ambos costados hay una especie de gárgolas, pero sin figuras: en ellas está el espacio para las flores. No hay flores, las gárgolas están vacías, con apenas un resto de agua de lluvia en su interior. El blanco de esta tumba es el único blanco enmohecido de los alrededores. Nadie la ha pintado y los descascaramientos producen manchas oscuras.
– Entremedio, entre las familias Moreira y Fernández -la oigo decir.
– ¿Qué?
Reparo en un detalle importante: la tumba no tiene nombre.
– Pero Violeta, ¿por qué?
– Porque ella no pertenecía a la familia Palma, la que los enterró.
Читать дальше