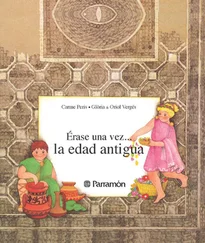El día veinte de cada mes se acababa el sueldo de papá. Empezaba la comida mala, las papas con chuchoca, el guiso de mote, el charquicán. Papá pedía dinero prestado al tío Senén. El día primero, puntualmente, le pagaba. Y el día veinte estábamos de nuevo sin un peso y volvía a comenzar el ciclo.
La panadería se amplió y empezó a haber más dinero y más necesidades. Un colegio caro para Josefina, dijo mi madre. Esa fue su prioridad. Sus premisas: «Debemos criarla para que sea alguien en la vida», «Josefina no será una mujer cuyo destino pudo ser la grandeza y la vida se lo achicó».
Nos mudamos al barrio alto, porque no podía ir a un colegio caro viviendo junto al Club Hípico. Nos fuimos a Las Condes, a una casa más chica en la Villa El Dorado. Los dormitorios eran pocos y pequeñísimos, y no hubo más espacio para la tía Chela. De la noche a la mañana desapareció ese personaje fundamental de mi vida, que me esperaba todas las tardes a la vuelta del colegio para contarme las atrocidades que habían sucedido en la ciudad: los asaltos y los accidentes eran su tema favorito. Pero, aparte de eso, usaba unas preciosas enaguas antiguas. Le pedí que me las regalara cuando se fue al convento; a Andrés le parecieron muy sexy años más tarde, con esa onda retro… ¡Cuánto se habría escandalizado ella, de saberlo! Aún existen, imbatibles, las enaguas de la tía Chela. El tiempo no pasaba por ella, siempre exacta, los años haciéndola cada vez más parecida a sí misma. Era la única de la casa que tenía sentido común, y eso nos dio un cierto equilibrio a todos.
La tía Chela y la Vieja de la Suerte. Ésta era una vagabunda de pelo gris a la que le faltaban ambas piernas y andaba por las calles arrastrando lo que quedaba de ellas -unos chongos envueltos en trapos- con dos muletas. Una imagen aterradora, puro torso y trenzas arriba de la cabeza, ojos ladinos y una mano siempre extendida, intentando atraer a los transeúntes para verles la suerte. Me producía un temor irracional; si la veía desde lejos, era capaz de caminar cuadras y cuadras para no acercarme a ella. El maleficio se consumaba con su sola presencia. Un día llegó a la puerta de mi casa pidiendo comida. Yo grité y ella respondió con insultos espantosos. La tía Chela me consoló y, sorprendida ante la intensidad de mi miedo, me formuló la pregunta más lúcida de toda mi infancia: «¿No será, mijita, que tu problema con ella no es más que el susto de llegar alguna vez a ser así?» La Vieja de la Suerte fue siempre una obsesión, como tantas otras que he tenido. Pero creo que ésta se ligaba a una intuición muy profunda sobre mí misma: el pavor al desborde, a la caída. La Vieja de la Suerte habitaba en mí bajo la forma del miedo a traspasar los límites.
La tía Chela era la esencia de una vida mínima. De alguna forma se alegró por el cambio de casa: por fin daba con algo que se arriesgaba a perder. Pero yo nunca les perdoné a mis padres que por subir de categoría de barrio nos hubiésemos deshecho de ella.
Una vez nos pidieron, en mi nuevo colegio, que llenáramos un formulario sobre nuestros antecedentes familiares: número de hermanos, actividad del papá, de la mamá, etcétera. En el casillero que decía profesión del padre, yo escribí panadero. Mis compañeras se rieron de mí. Todas lo habían llenado, orgullosamente, con los títulos de abogado, ingeniero, médico… ¡El papá de la Josefina es panadero! Se secreteaban y me miraban de soslayo. Cuando le conté a mi madre, palideció: le temblaba el labio superior como sólo le sucedía en momentos de mucha ira.
– ¡Cómo se te ocurre poner eso! Empresario, deberías haber escrito. ¡Empresario!
No volvió a dirigirme la palabra en toda la tarde. Estaba atosigada con esa furia impotente que no va dirigida a nadie, sino a la vida en general, cuando las cosas no son como uno quisiera.
La diferencia entre mi madre y yo frente a la pobreza es que a mí no me deshonraba; yo la veía como un estado pasajero, una enfermedad que no deja rastros.
Cuando empecé a mostrar dotes musicales, pedí clases en el Conservatorio de Música. Mi padre lo consideró un capricho y riéndose me dijo: «¿Y de dónde, Josefina? ¿Con qué dinero?» Mi madre, en cambio, lo tomó muy en serio. Lo que hoy me apena es que, si se esforzó, no fue por amor a la música o por hacerme feliz. No, su afán estaba dirigido a vislumbrar la posibilidad de un camino por donde yo podría llegar a ser «alguien». Durante tres años mi madre vendió huevos y queso, casa por casa, para pagar el famoso Conservatorio.
¡Marta Aliaga le puso tanto empeño para que yo me deslizara suavemente hacia el mundo de los ricos! Pero su empeño y su ansiedad producían en mí tropezones y no deslizamientos; me ponía en guardia, me hacía sentir que era un privilegio estar allí. No era algo natural.
Cuando gané ese primer premio en el Festival de la Canción de Viña del Mar sin que nadie lo esperase -menos que nadie, yo-, y salté a la «celebridad» de la noche a la mañana, lo agradecí casi exclusivamente por mi madre: era mi regalo para su voracidad. También fue para ella mi pensamiento cuando tuve la carátula de mi primer disco en las manos. Bien por ella, me dije. Podría haber dicho, lisa y llanamente, bien por su arribismo. Pero… no es nada fácil para una hija reconocer los defectos de su madre, menos uno tan feo.
En mi opinión, le he retribuido con creces. No me siento en deuda con ella. Primero fue el canto. Y luego, lo que coronó todas sus ambiciones: Andrés. Muy en el fondo, pienso, la fama sola no le bastaba. Era la suma de esa fama con el prestigio lo que la llevaría, por fin, a la serenidad. Y eso le regalé al casarme con Andrés Valdés.
Por fin la he hecho feliz.
Y por fin ya no me paso ninguna película: somos nuestros padres y las circunstancias que nos tocó vivir, nada más. (Jesús Ferrer y Marta Aliaga, el Festival de la Canción de Viña del Mar.) La suma de lo que nuestros padres pusieron allí y lo que se ha moldeado a través de las circunstancias. Nada más.
Cuando le insinué esta idea a Violeta, hace años, ella me preguntó:
– Entonces, los maridos y los hijos, que se supone nos definen tanto, ¿qué serían?
– Circunstancias -repliqué-, nada más que circunstancias.
Violeta.
Corazón maldito
Sin miramientos, sí, sin miramientos
Ciego, sordo y mudo
De nacimiento, sí, de nacimiento
Me das tormento.
Violeta, casi la otra mitad de mí misma, ha cometido un asesinato. Violeta fue llevada a la cárcel. Violeta fue más tarde absuelta. Violeta partió.
Se mezclan una con la otra nuestras historias. Hoy llego a la sorprendente conclusión de que soy yo quien depende de ella, y no al revés, como pensé muchas veces. Violeta mató y se salvó. Entonces, exactamente ahí, comenzó mi descenso.
Llegó el verano, ése de fines del 91, pero yo seguía en el invierno, en mi propio invierno interior del que no he vuelto a salir.
Cuando Violeta partió, sentí que el mismo material del presente construía mi porvenir y que éste no me traería ningún crecimiento. Las eternas ganas de Violeta de impulsar futuro partieron con ella. Ya no habría voz alguna que me dijera: Josefa, Josefa, ¡imaginemos lo venidero! Ya nadie me pediría que dejara mi pensamiento a la deriva. Y cuando algún día, algún día de los días, me preguntara: ¿qué rastros te ha ido dejando la vida, Josefa?, yo no tendría respuesta.
Me lo dijo ella: será débil todo lo que no encuentre sitio en tu corazón. Si lo que Violeta me dejó en prenda fue eso, mi corazón está vacío. Inmune para asumir ninguna realidad, como diría el filósofo, por estar al margen de las utopías. ¿0 debo entender que la prenda de Violeta fueron sus duelos, que le dieron por fin cauce a los míos?
Читать дальше