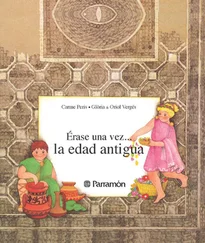– ¿Y sabes dispararlo?
– Perfecto -se rió-, acuérdate de que soy nieta de un mariscal.
Llenó su casa de música, de cuadros, de libros y de alfombras. Eran su único capital, no necesitaba más.
– Te pierdes muchas cosas -le dije un día.
– Esa es mi libertad -me contestó-, dejarlas pasar… Tiene que ver con un cierto modo de mirar el mundo.
Había gestos de Violeta que me sorprendían por su contraste conmigo. Ella misma se cortaba el pelo, entresacándose rizos cerca del cuello, sin mirarse al espejo, sin ir nunca a una peluquería. Su odio por los muebles modulares, por los restaurantes de moda, por las revistas femeninas, por los centros comerciales, por las reproducciones, me hacía aparecer mundana sin serlo de veras.
(La primera vez que visitó mi casa tras su vuelta a Chile, me dijo directamente: «Es preciosa, Josefa, pero tienes que volar de aquí esas reproducciones. Son pretenciosas y vulgares.» «¿Por qué?», le pregunté. «Si fueran afiches, solos en un bastidor, sin vidrio, respetando su sentido de anuncio, vale. Pero darle carácter de cuadro a una simple reproducción, no.» «Exageras», le dije. «No, no exagero, lo único que merece ser colgado en una pared es un original.» «Pero Violeta», reclamé, «no tengo plata todavía para comprarlos.» «Entonces deja el blanco, es siempre más respetable. Y si no, tienes varias alternativas: una bonita fotografía, un género entretenido o un dibujo de los niños. No hay trazo infantil que no sea bello. »)
Envidiaba su falta de interés en la ropa -claro, si con cualquier cosa se veía bien-, sus eternas faldas largas y sus botas: nunca un traje a medida, nunca un dos piezas, nunca un taco alto, nunca una mini en invierno. Violeta y yo habíamos sido siempre modestas para vestirnos. Nuestras familias no tuvieron dinero para lujos y así nos educaron. En ese estilo continuamos de grandes. Hasta que mi trabajo me obligó. El día en que compré mi primera prenda de quinientos dólares, se lo conté a Violeta. Era una chaqueta blanca, acolchada, hecha de muchas telas diversas: blancas, cremas, perlas, marfiles, un patchwork en rasos, brocados y satines. Ella tocaba la chaqueta, sorprendida, mientras se la probaba frente al espejo: ¡tanto dinero para algo que sólo se pone sobre el cuerpo! Cuando tuve el primer vestido de mil dólares, también se lo conté. Pero el día en que vio las lentejuelas para mi recital en San Francisco, no me preguntó el precio. Nuestra lenta diferenciación ya se había marcado.
Las preocupaciones de Violeta al volver fueron perfectamente definidas: el Chile de esos años, que le desgarraba el corazón, y el arte como cotidianidad. Su sensación de protagonismo era intensa, algo que nunca sintió en Europa. Para defenderse de las calles peligrosas, adornó el interior. No encontró una forma más eficaz que el afecto, apostando a él como la única manifestación de arte posible.
– ¿Por qué el afecto como forma de arte? -pregunté yo, la pragmática.
– ¿Por qué el sicoanálisis como manifestación de amor? Por ahí va la idea -me respondió.
Pensé que leía en exceso a Julia Kristeva y no le discutí.
Todo lo de Violeta parecía ser romántico o patriótico.
Yo la miraba inquieta: el arte, los guetos, los amigos, el delirio, las energías divididas y despilfarradas en una especie de diletantismo. «Al fin, no hay arte sino en lo cotidiano», dijo, y puso toda su pasión al servicio del día a día. La casa de la calle Gerona floreció, las veladas allí eran un refugio para los suyos. Violeta como una reina, compartiéndolo todo, escuchando, concentrándose en cada otro como si fuese ella misma. Atiende a cada llamado. Sus oídos para todas las voces, desangrando su atención para responder a las diversas expectativas. Nadie le pregunta por ella misma. Violeta sin tiempo propio, dadivosa, regalándolo. ¿Hasta el momento en que quede vacía?, me pregunté un día en silencio. La mejor música uno la encontraba allí, escuchando a los new-age cuando aún nadie lo hacía, hablando de libros que todavía no llegaban al país, asistiendo a las funciones de cine-arte, tomando el café en cafetera de verdad. («Tres cosas me han impresionado muy negativamente de este país al volver», dijo, «el Nescafé, la ausencia de calefacción central y el machismo, y en ese orden.»)
Tanta vida dentro de ella. ¿Para qué la andaba prestando?
Ir al cine con Violeta era la mejor forma de conocerla. Daba casi bochorno su vitalidad frente a la pantalla, como un niño creyéndolo todo, asustándose, sufriendo, como si fuera real de principio a fin. Le dolía físicamente el cuerpo después de una película difícil o angustiante. Pues bien, así era Violeta en todo.
Fue su tiempo de máxima belleza exterior: su cuerpo y su casa como soportes. El disfraz, los colores de su ropa, la sensualidad, la vivificaban a ella y a su entorno.
(Ese domingo en la mañana la pasé a buscar, esperando verla en sus eternos bluyines dominicales. No, me explica. Debe aprovechar todo gesto para usurparle a la rutina el diario vivir. Ese domingo de mañana soleada deja de lado sus bluyines y abre su clóset, extrayendo y combinando ropas, negros con azul petróleo, se amarra un hermoso pañuelo entre rizo y rizo, rodea su cuello con un collar africano que guarda para las grandes ocasiones. «¿Y cuáles son estas ocasiones?», se pregunta de súbito, sorprendida por sus propias reglas. «Ninguna», se responde, «un domingo cualquiera de sol invernal que puede irse de las manos, y habrá menos tiempo cuando el domingo termine.» Adornar el tiempo para que no se vaya tan rápido, se dice Violeta probando nuevos olores entre sus aceites orientales. Se mira en el espejo acariciando la plata y el cuero africano y vuelve a pensar en las grandes ocasiones. «Si no es ahora», me dice, «¿cuándo?»)
Ser amiga de Violeta entonces era un don. Sus cariños parecían amplificados, honrados, bendecidos, poéticos. Yo misma me sentía una privilegiada, siempre importante ante sus ojos. Si uno le traspasaba una simple historia personal, de esas tontas historias importantes, en sus manos ésta quedaba libre de la trivialidad.
Pero Violeta se dispersaba y la energía se le iba en esos gestos. Nada que amalgamar. Era una vida bella pero desquiciada. Violeta, la seducción y su particular estilo: no, no era una coqueta. Sin embargo, resultaba terriblemente seductora. Los amantes la rodeaban y ella parecía quererlos a todos, todos le cabían, y al cansarse de ellos los despachaba con la ligereza de una pluma. Vivía al filo, con el riesgo como permanente opción.
Aquella escena en la hamaca: fue un verano en la casa del molino. Violeta jugaba con palitos de fósforos, tendida entre los dos castaños. Los alineaba sobre la cubierta de un block de dibujo que sujetaba en su falda, formando una larga hilera.
– ¿Qué haces?
– Estoy en medio de una sesión de contabilidad -me contestó risueña.
– ¿Cuentas palitos de fósforos?
– No. Hombres. Cada fósforo es un hombre con el que he hecho el amor. Estoy concentrada haciendo la lista, no quiero dejar a ninguno fuera.
– ¿No te parece que ya son muchos?
Me miró:
– No, ¿por qué? Más bien me enorgullece.
Por pudor no quise contar y desvié la mirada. Pero serían, hasta ese momento, al menos veinticinco.
Más tarde, durante mi caminata diaria hacia los cerros, aparte de constatar que su visión de pecado y la mía eran muy distintas, pensé en los amores de Violeta: por muchos que fueran, nunca parecieron accidentales sino plenos, tiernos, comprometidos y deseados. Violeta y la vulnerabilidad. A los ojos de ella, probablemente, yo vivía una mesura vulgar. Y a los míos, ella ha vivido en la sistemática falta de cálculo. Bueno, no es raro, me dije, Violeta no conoce la palabra cálculo.
Читать дальше