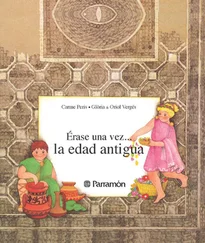*
Eduardo llegó tarde esta noche. Lo esperé con la comida lista. Terminó gustoso su lasaña y saboreó despacio el vino tinto, un Tarapacá del que me he prendado y que, para mi sorpresa, él se tomó hasta la última gota.
– Todo bien -me dijo-. Todo muy bien.
– ¿Ves -le dije- que después de todo no soy tan mala dueña de casa?
Eduardo: Esto no tiene nada que ver contigo ni con ser o no una buena dueña de casa.
Yo (sorprendida): ¿Cómo?
Él: Es automático.
Yo: ¿La lasaña se hizo automáticamente?
Él: La hizo la Rosa.
Yo: ¿Y quién le dijo a la Rosa que la hiciera? ¿O tú crees que una empleada funciona de un modo automático, sin que yo lo ordene?
Él: Bueno, el vino llega automáticamente en el pedido mensual. Lo vienen a dejar a la casa, incluso.
Yo: Pero, Eduardo, yo hago ese pedido mensual; si no, el vino no llegaría.
Él: Está en tu lista, es automático.
Me siento desesperadamente desdibujada.
Y para agregar pesares, entrada la noche me despertaron unas fuertes puntadas en los ovarios. Ahí estaba mi período: perfecto, cíclico, puntual…
*
Anoche llegué al orgasmo antes que él y seguí montada sobre su sexo, moviéndome frenéticamente, tan imbuida en ese frenesí que no me percaté de su eyaculación. Solamente abrí los ojos cuando lo oí reír. «Acabé», me dijo, siempre riendo. ¿Era mofa lo que vi en sus ojos?
Me desprendí de su cuerpo, un poco humillada.
*
Se me confunde mi ser doméstico con mi ser sexual y no sé cuál soy, como si estuviesen tan reñidos que no me reconozco en ambos simultáneamente. Algo debe andar mal.
*
Hablando con Josefa sobre el placer sexual: esa oleada de calor que nos copa, que nos allana, que distinguimos bien como deseo, es lo que a ella la humaniza. Y lo que a mí me destruye.
Los anticuerpos se forman sólo frente a sensaciones conocidas. Frente a las desconocidas -el desprecio en la cama, por ejemplo- no hay anticuerpos formados, no se reconoce el sentimiento, una no se escuda y el corazón no lo resiente.
Frente al deseo nunca aprendí a desprenderme, quizás por eso he sido generosa: pozo impermeable del que todavía no filtro cuánto ha caído en él.
Este estado de mi ser no me es nativo
*
Aburrida de esperar a Eduardo, encendí el televisor. Entrevistaban a un joven dirigente político. Le preguntaron por la nostalgia. El respondió: ¿Qué es eso? No la conozco.
Apagué la tele y supe que nunca votaría por él.
Recordé mi encuentro en el restaurante con ese antiguo dirigente estudiantil de quien fui tan amiga. Estaba yo en una mesa esperando a Josefa para acompañarla al Canal 7, donde iba a participar en un programa sobre los años sesenta. Al verlo, pensé: nadie mejor que él para darme una idea que soplarle a Josefa.
Él: ¿Los años sesenta? Sólo una cosa se puede hacer con ellos, Violeta.
Yo (ansiosa por la respuesta inteligente): ¿ Cuál? ¡Dime!
Él: ¡Olvidarlos!
*
Hoy comimos con Josefa y Andrés. Era el cumpleaños de Celeste y, como Jacinta no podía fallar, fuimos los tres.
Nota al margen: Jacinta me llevó al dormitorio de Celeste a conocer su nueva disposición: cama nueva, tocador, cómoda con florcitas pintadas… Toda la parafernalia necesaria para alegrar a una niña de su edad. «¡Es preciosa, Celeste!», le dije entusiasmada, «tu madre es un ángel por habértela regalado.» «No le cuesta nada-, me respondió enojada, – si plata es lo único que tiene.» «Eres injusta, ¿y el tiempo, el esfuerzo? ¿Eso no cuenta?» Pero terminaba yo de hablar y veo en la boca de Celeste formarse un puchero, el gesto infantil por esencia. «No nos quiere-, me dice, «su único afán es deshacerse de nosotros.» La senté en la cama y le di un discurso. Debo acordarme de hablar con Josefa sobre el tema, ¡malditos adolescentes!
Eduardo estuvo encantador, ingenioso y divertido. Caigo en cuenta de que uso este cuaderno sólo para las quejas y me siento muy injusta, casi tanto como Celeste. ¿Por qué será que nunca necesito escribir cuando estoy contenta? En el momento en que encendíamos las velas de la torta en la cocina, Josefa me preguntó cómo iban las cosas en mi nuevo matrimonio. «Son los ajustes», le expliqué, «los famosos ajustes; ¿cuánto crees tú que tarda una pareja en limarlos?» «La vida entera, Violeta», me contestó.
*
Llamé a Josefa para comentarle lo de Celeste. El episodio terminó en que llegó Celeste hoy, perfectamente alegre, diciéndole a su madre; «Violeta es divertida, mamá. A los hombres los trata con el cariño, a las mujeres con la cabeza.» Josefa le respondió; «Será alguna sabiduría de las de Violeta, tratar a cada uno con lo que más le haré falta.»
Bien por ella, bien por mí.
*
Eduardo es, como todo hombre que se precie de serlo, un total egocéntrico.
¿Me habré convertido en una de esas neuróticas del amor adictivo?
Lo que me vuelve loca es que no me escuche. Cada noche yo podría escribir aquí una pequeña pieza de tres actos, demostrando tres situaciones diarias en que no soy oída por él. ¿Qué le pasa? ¿Es que le aburre contestar? ¿Es que no tiene tiempo interno para mí? ¿Es que sencillamente su yo lo repleta todo?
Me va a dar cáncer. Generaré un cáncer de pura desesperación por no ser escuchada.
*
¿Por qué pienso en penetrar y no en envolver? El pene penetra, la vagina envuelve.
*
Recuerdo a la Agustina, esa pobladora que recogí porque el marido la había golpeado. Trabajaba en las ollas comunes de la población. Esa primera noche, contándome de su vida, me dijo: «Él me ocupó anoche, compañera, y así y todo se atrevió a pegarme después.»
Eduardo ronca, me he levantado en puntillas a la galería, presa de la angustia. Ha vuelto a suceder esta noche lo de la casa del molino. ¿Cómo tendría que nombrarlo? De un momento a otro se transformó y se volvió un ser brutal. Me opuse y me opuse hasta la inutilidad, hasta que asquerosamente me entregué. Es su faceta obscena la que más me confunde, más me daña. Sin embargo, es la que termina por ganar.
La Agustina y yo somos lo mismo: la mujer depósito. Todo lo líquido se deposita en nosotras, el semen y el sudor. ¿Serán líquidas las penas? Deben serlo, como el agua del feto, como la sangre, como las lágrimas.
Esta noche he sido ocupada por mi marido. *
*
Decidí enfrentar el tema de su sed. Prefiero llamarla así, quisiera embellecer lo canalla.
Todavía era temprano y el bar estaba casi vacío. Escuchando una música new-age, le pregunto cuál será el público del lugar. «Ciertamente no son los parroquianos de los barrios de las orillas, ni las oficinistas del centro de la ciudad-, me responde hosco. «Puta burguesía», agrega, «el bar pasa a llamarse pub y cambian los boleros por Vangelis. Ponen maní junto al whisky, hablan inglés en la mesa de la esquina. Ya no existen esos bares donde veníamos a emborracharnos cuando llegué a vivir a Santiago. Ya no queda ni siquiera el vino en jarro, solamente tragos sofisticados. Esto no parece mi país.» Lo miro, cómplice, y me arrimo a su recuerdo de un país que ambos quisimos y que nos han transformado sin nuestra venia.
El bar Los Tres Mosqueteros, me cuenta. Era enorme y oscuro, las mesas se perdían en la opacidad. Un largo tubo de bronce reluciente al pie de la barra. Bajo los arcos de la sala, las maletas de los vendedores de libros puerta a puerta. El sonido de los dados batidos en cubiletes de cuero. Había hombres, sólo hombres. Una vieja radio y la voz de Lucho Barrios. «La cerveza y el vino compartían ese reino», me dice con la mirada lejana, y agrega: «Yo sospechaba lazos invisibles entre esos seres que no hablaban entre sí; fue entonces, Violeta, que sentí la solidaridad tácita entre los que han optado, a pesar de sí mismos, por la profundidad del alcohol.»
Читать дальше