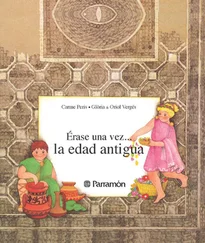– O sea, ¿cómo me gustaría que fuera el mundo?
– El mundo ideal…
– A ver… -piensa un minuto y me devuelve la pregunta-. ¿Qué arreglarías tú de este mundo?
– ¿Yo? Dos cosas. El cuerpo y los pobres: ellos evitan mi paraíso.
– ¿Cómo así?
– El cuerpo es el deterioro, lo perecible, lo dolorido. Y los pobres: el estigma global.
Eduardo me miró con una leve ironía y luego me despachó:
– Sólo sé de mi paraíso personal: está en mi escritura. No he pensado en el otro ni me preocupa.
*
Hemos hecho el amor; marido y mujer amantes, perfectamente legal.
Soy el eros consumado de un Eduardo excitado y ansioso. Me excito y ansío también yo. Todo se desenvuelve como corresponde y pierdo la compostura, como siempre con él, y esto lo desboca como a un caballo ciego y nuestros gritos son casi una vergüenza. Todo anduvo bien, hasta el momento posterior al orgasmo, a su orgasmo. ¡Con razón lo han llamado alguna vez la petite mort! Acabar. Vaciarse. Descargar. El resultado: placer, alivio, paz. Y eso lo llevó directo al sueño. Directo, he dicho. No hay intervalo. Ni un abrir de ojos para decirme que me ama o, por último, para mirarme amándome.
Nada. Se separa de mí como si nunca hubiese estado conmigo, se traslada a su propio bienestar, que es solamente suyo. Después del amor, Eduardo no comparte nada. Acaba y se duerme, ése es el ciclo. Ni un rastro de ternura, de acercamiento, de cuidado. Yo me quedo en la cama con los ojos abiertos, aún impregnada de la intimidad que acabo de vivir, y no se me ocurre otra cosa que acariciarlo. Con ternura, no con pasión. Cuando lo oigo roncar, comprendo que mis caricias están fuera de lugar. Él se ha ido en el momento mismo en que el acto terminó. Y yo quedo absolutamente sola, con el semen adentro, los olores colgando de mi cuerpo, mi amor dando vueltas por el dormitorio. Sin una mano amiga que me reafirme luego de la fusión que recién he vivido.
Una vez más he sido el depósito de Eduardo, una vez más me ha tomado y me ha dejado. Ya no le sirvo a esta hora.
Creo que la próxima vez debería cobrarle.
*
Al menos, si tengo demonios es que tengo conciencia.
*
Hoy, mientras comíamos, le he contado divertida a Eduardo el diálogo que tuve con Josefa cuando vino del estudio a tomarse un café.
Josefa: No puedo entender, Violeta, sencillamente no puedo entender que tu objetivo, en general, no sea el éxito.
Yo: ¿Qué te impresiona de eso?
Josefa: Bueno, no sé… Podrías llegar muy lejos.
Yo: Es que no me interesa llegar lejos. No de esa manera, Jose. No como yo, la arquitecto. Me gustaría que el mundo llegara lejos, ¿entiendes?
Josefa: No, no lo entiendo.
Le expliqué que sólo me interesaba hacer bien mi trabajo.
Josefa pareció incrédula: O sea, ¿no te importa, de verdad, el concepto de triunfo?
La miré, casi la conmiseración en mis ojos, y le dije que no.
Eduardo daba vueltas su tenedor en redondo. Fue entonces que dijo esa frase:
– La gran diferencia entre ustedes dos es que Josefa es una ganadora y tú una perdedora.
Lo miré entre enojada y sobresaltada:
– ¡Me enferma la palabra «perdedor»! Sólo puede salir de la boca de un acomplejado o de un arribista, que viene siendo casi lo mismo, y tú no eres eso, Eduardo. Además, es el típico concepto inventado en el Chile de esta década; antes los chilenos no nos dividíamos en esas categorías.
He seguido masticando la rabia.
Tan de este tiempo hacer de los adjetivos, sustantivos, y… ¡qué horror! de los sustantivos, adjetivos.
*
Si yo fuese capaz de planear por encima y no referirme directamente, me habría dedicado a la política. Siempre me ando cavando mi propia tumba. ¡Cómo me gustaría conocer la prudencia y la mesura! (¿O la falta de transparencia?)
*
Su voz es única; es superdotada, ¡qué duda cabe! ¿A cuántas cantantes les es dado ese timbre, cuántas lo pueden lucir?
Hoy fue el esperado recital de Josefa. Es el primero al que asiste Eduardo. Teníamos los mejores asientos del teatro.
La ovación que la recibió no modificó en absoluto su postura: siempre elegantemente estática y distante su forma de pararse en los escenarios. Nadie podría sospechar que está sufriendo. Su pánico la hace parecer lejana: es parte de su sello, de lo que el público ama en ella sin percibir que esa lejanía no es sino miedo, su eterno miedo. Pero nosotros, los que sabemos, estamos tranquilos, pues una vez que parte cantando, comienza su placer, su vértigo, y nada ni nadie la detiene.
Vestía un oscuro traje de lamé, largo hasta el suelo y de corte muy sobrio (salvo un respetable escote y un tajo a partir de las rodillas). El resto, lamé y el cuerpo de Josefa, nada más. «Qué estupenda-, le digo despacito a Eduardo, y él agrega: «¡Y qué sexy!» Esta vez no se dejó el pelo suelto como le gusta a Andrés; peinada hacia atrás con vehemencia, el único accesorio en todo su atuendo era una pequeña corona que le sujetaba el pelo en un perfecto trenzado (pero yo sé que por ahí debe haber un postizo, su largo de pelo no da para tanto).
No había más mobiliario que una silla. (Qué baratas deben resultar las producciones de Josefa cuando decide cantar ella sola con la guitarra. La iluminación y nada más. Le explico a Eduardo que para la televisión se hace acompañar por una orquesta y que a veces lleva un par de guitarristas en las giras. Le digo que esto no es así cuando graba, es cuando canta en vivo… Me hace callar.)
El repertorio venía escrito en el programa: en un noventa por ciento, canciones de ella. Sólo incluyó el famoso tango Malena y Amanecí en tus brazos de Chavela Vargas. Me sorprendió que excluyera su amada Macorina, a fin de cuentas es su gran hit dentro de lo que no es de su propia composición.
Los primeros acordes de la guitarra sumergieron al público en un silencio casi sagrado. De allí surgió su canto. Vuelvo a impresionarme ante el efecto que produce esa voz sobre los que la escuchan. ¿Se transforman, se vuelan, se van al cielo? ¿Qué es exactamente lo que les ocurre?
Eduardo casi no respiró hasta el intermedio. Sólo entonces me preguntó: «¿Será de verdad la misma del verano, ésa de las alpargatas viejas y los tres chalecos desteñidos?» No supo que yo cantaba -calladamente- cada canción junto a Josefa. Es mi forma de alentarla desde lejos.
Todo fue perfecto, como siempre. Ningún tropiezo, ningún paso en falso. Por eso entrega el programa antes, para tener todo acotado, todo bajo su control. Josefa casi no habla entre canción y canción. A lo más, da su título y dice a qué álbum pertenece. En raras ocasiones cuenta cuándo o por qué la compuso. Esa parquedad ya es parte de su leyenda.
Cuando terminó el recital, los aplausos la llamaron. Reapareció en el escenario. Hizo una venia para retirarse, pero el público no se lo permitió. «¡Macorina! ¡Cántanos Macorina!» Ella dudó un momento, luego algo cambió en su expresión, tomó la guitarra y comenzó: «Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí…» El goce de Josefa al cantar esa canción es contagioso, uno lo va sintiendo junto a ella y -diga lo que diga- se palpa nítidamente lo que le significa esta vocación: un placer salvaje, «…tu boca una bendición de guanábana madura y era tu fina cintura la misma de aquel danzón…» Sí, Eduardo estaba embelesado, «…caliente de aquel danzón.» La ovación posterior logró atraer a este hombre a la tierra.
Bueno, no puedo seguir toda la noche contando del recital, parezco una tonta fan. Es que lo soy. Y hoy he pasado a ser más importante ante los ojos de Eduardo sólo por ser la amiga de Josefa.
Читать дальше