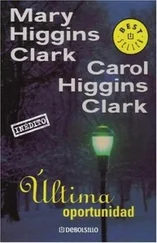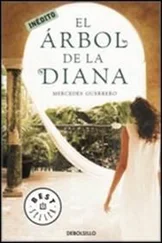– ¿De qué murió su esposa?
– No lo sé. Creo que fue algo repentino. No ha querido hablar demasiado de ello.
– No puedo imaginarme presentándome ante un desconocido y diciéndole: «Hola, soy tu mujer, ¿qué tal?».
– Pues yo te veo en el porche de una acogedora casa de campo, sentada delante de la máquina de escribir y rodeada de flores tropicales, y a tu nuevo marido ofreciéndote con mucho amor un zumo de frutas… -replicó Amanda, haciendo un gesto gracioso.
Las dos rieron.
– Si algo me atrae de esta aventura es el clima templado, la luz y el aislamiento para escribir durante todo el día. ¡Se acabaron los fríos inviernos de Londres! -Soltó una carcajada para animarse-. Pero te confieso que estoy muerta de miedo…
– ¿Has acabado ya tu novela romántica?
– No. La dejé aparcada hace mucho tiempo. Tengo terminada otra historia de misterio y voy a dejártela con el encargo de que la envíes a algunas editoriales.
– Te prometo que haré todo lo posible para que la publiquen.
– La he firmado con un seudónimo por temor a mi ex familia política; sé que publicar es muy difícil, pero no me resigno a intentarlo por última vez. Es como dejar mi huella en Londres antes de abandonarlo por una larga temporada.
– O quizá para siempre… -insinuó, con una sonrisa-. Cuando estés allí, tendrás tiempo libre y podrás terminar la otra historia. Quiero que me la envíes.
– Aún no sé cómo terminarla. No tendrá un final feliz. Ella morirá. Todos sufrirán. Es curioso… Me invento una protagonista que tiene dos hombres a su lado y que no va a quedarse con ninguno. Pero en el fondo la envidio, porque de forma inconsciente he descrito mis deseos no cumplidos.
– ¿Morirías con tal de que alguien te amara apasionadamente?
– No me gustaría marcharme de este mundo sin haber conocido el auténtico amor. Quiero sentirme deseada, quiero que alguien me pregunte al regresar a casa cómo me ha ido el día y quiero esperarlo con ilusión cada tarde, sentarme a su lado en el sofá y compartir mis inquietudes con él.
– Quizá ese alguien esté esperándote en la isla…
– Ojala fuera así, pero no quiero hacerme ilusiones. No espero demasiado de este matrimonio; me conformo con un hogar cálido y con un hombre al que no esté unida por una relación de sumisión.
– Tienes que escribirme y contármelo todo. Ni se te ocurra mandarme un simple telegrama para avisar de tu llegada, quiero una extensa carta en la que describas tu nuevo hogar, tu nueva vida y… La experiencia del primer encuentro con tu nuevo marido -dijo con una sonrisa traviesa.
– De acuerdo. De todas formas seguiré escribiendo mi diario. No todos los días se comete una locura como ésta.
Y ahora estaba allí, en una isla perdida en medio del océano, con la esperanza de encontrar al fin un hogar, una familia, unas raíces… y con temor a un nuevo fracaso. Había liquidado su pasado y se enfrentaba a un futuro aún por construir, una casa por ocupar y un hombre al que conocer.
En la cubierta del barco se reunió con su compañera de viaje, la hermana Antoinette, con quien había compartido charlas y confidencias durante las largas jornadas de navegación desde el puerto de Durban. Se trataba de una religiosa francesa, menuda y delgada, de cabello blanco y mirada penetrante. Regresaba a una pequeña misión católica fundada en Mehae hacía ya tiempo. Ann Marie estaba contenta de tener una amiga cerca, pues su incierto porvenir la inquietaba más de lo que dejaba traslucir.
El puerto era un ir y venir de descargadores, pasajeros y gente vestida con ropa de vivos colores, carros de bueyes preparados para la carga, mozos que bajaban bultos por la pasarela, animales, bullicio, familias abrazándose y bocinas de coches intentando abrirse paso hasta llegar al mismo borde del muelle para cargar la mercancía. Esa imagen impactó a Ann Marie: los rústicos medios de transporte y los peculiares vestidos de los habitantes de aquel recóndito lugar parecían trasladarla a otros tiempos. Miraba a todos lados, nerviosa y emocionada.
– ¿Bajamos, Ann Marie?
– Sí, vamos. No veo a mi marido. Espero que esté en el puerto. No sé qué hacer… -El gentío que allí se movía era de raza negra y mestiza, y un hombre blanco habría destacado.
– Espéralo allí -dijo la religiosa, señalando una cabaña rectangular-. Yo estoy viendo al padre Damien, que me espera para trasladarme a la misión.
Ann Marie bajó la pasarela despacio, mirando a todos lados con la esperanza de localizar a Jake. Se lo habían descrito como un hombre alto y robusto de treinta y cinco años, con cabello rubio y ojos azules. Al llegar a tierra, se dirigió al lugar indicado por su amiga y se sentó junto a una rústica mesa construida con troncos de madera; aquella cabaña hacía las veces de tienda, de bar e incluso disponía de habitaciones de alquiler. Allí se despidió de la religiosa con el compromiso de reencontrarse pronto, una vez instaladas. Los mozos depositaron el equipaje a su lado y Ann se dispuso a esperar acontecimientos.
Había pasado una hora y el ruido se había reducido considerablemente. Los carros y camionetas habían desaparecido, y el silencio se iba apoderando del lugar. Un joven mestizo con dientes muy blancos y pelo rizado se afanaba en ordenar los cachivaches que se amontonaban detrás del mostrador de aquel peculiar centro de intercambio.
– ¿Desea reservar una habitación, señora?
– No, gracias. Estoy esperando a alguien.
El tiempo pasaba, y Ann Marie empezaba a inquietarse. Comenzó a enumerar mentalmente las posibles causas del retraso: «¿Se habrá equivocado de día? No. No es posible. Este barco llega una vez al mes y, a tenor del bullicio que había en el puerto, todos los habitantes de la isla están al corriente. ¿Me habré equivocado de isla? No. Ésta es Mehae. No hay otra con ese nombre ¿le habrá ocurrido algo durante mi viaje? Si es así, alguien debe de saber que estoy aquí y vendrá a avisarme…».
Una lluvia torrencial comenzó a descargar de repente, y la oscuridad invadió el lugar. Ann Marie comenzó a sentir que le temblaban las piernas, respiraba de forma entrecortada y tenía dificultades para tomar aire; estaba muy nerviosa. A veces le ocurría, sobre todo desde el divorcio, cuando en la soledad de su piso de soltera recibía las desagradables amenazas de su primer marido, unas amenazas que la habían obligado a huir del ruinoso futuro que él le había ido tejiendo como una tela de araña. Pero esta vez la causa de su inquietud era justamente la contraria: el temor a que su segundo marido no apareciera nunca.
El ruido de un coche ahuyentó sus temores. ¡Por fin! Su corazón comenzó a latir con fuerza al oír unos pasos que se acercaban. Pero la decepción se hizo patente en su rostro al divisar en el umbral de la choza a un hombre de raza negra, alto y delgado, de cabello corto, sienes blancas y con los ojos más oscuros que jamás había visto.
– ¿La señora Ann Marie Patricks? -preguntó el desconocido.
«¿Patricks? ¿Mi anterior apellido?», pensó Ann con estupor.
– Soy la señora Edwards, Ann Marie Edwards, la esposa de Jake Edwards -respondió con solemnidad.
– El señor Edwards me envía para informarla de que no desea esta boda; debe regresar a su país y anular el matrimonio. El barco zarpa esta misma noche de vuelta al continente. Debe tomarlo.
Ann Marie se quedó paralizada, no podía creer lo que estaba oyendo.
– ¿Qué? Pero… ¿Por qué? ¿Por qué no ha venido él mismo a decírmelo? ¿Qué ha ocurrido para que haya cambiado de opinión? -preguntó consternada.
Por toda respuesta, el hombre se metió la mano en el bolsillo, sacó una pequeña bolsa de cuero anudada por un cordón del mismo material y se la tendió.
Читать дальше