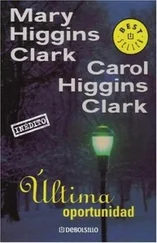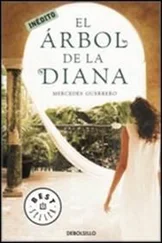Para Ann, lo más difícil de la historia no era narrarla, sino describir los sentimientos de los tres protagonistas, quienes formarán un triángulo amoroso donde la culpabilidad, los chantajes emocionales y la pasión vehemente estarán a flor de piel. La idea de escribir ese argumento se le ocurrió una tarde en que acudió al hospital a recoger a John para asistir a una cena en casa de sus suegros. Un joven salió de una de las habitaciones al pasillo, donde estaban ellos, y exhortó a John para que entrara a visitar a una de sus pacientes. Ann entró con él y conoció a la enferma, una chica no muy bien parecida, de procedencia modesta y con una sonrisa franca que se iluminó cuando vio entrar a su marido en la habitación. Ann descubrió un brillo especial en sus ojos y le pareció intuir lo que aquella joven estaba sintiendo ante el atractivo médico que trataba de curar su enfermedad. John era un hombre seductor, y esa noche, con un traje a medida bajo el abrigo de lana oscuro, estaba especialmente elegante; se dirigió a ella con su habitual seguridad en sí mismo y una altivez natural que trataba de suavizar ante el marido de la enferma, de origen tan humilde como ella. John le contó después, de camino hacia la casa de sus padres, que aquella chica estaba desahuciada: tenía cáncer de páncreas.
Ann pensaba que el argumento de aquella historia era la punta del iceberg que asomaba desde su interior, pues ella compartía su vida con un hombre que nunca le demostraría la devoción del amante de su protagonista. Aún ansiaba vivir una auténtica aventura como la que estaba escribiendo; quizá, con su novela, buscaba una salida a la frustración en la que estaba inmersa, convencida de que John jamás sería el héroe de sus fantasías románticas. Pero después de analizarse durante un rato, retornaba a la máquina de escribir y, liberada de prejuicios, llenaba páginas y páginas. «Bueno, después de todo, no tengo por qué publicar esta novela -se decía-. La dejaré guardada junto a mi diario y, mientras decido cómo hallar un final feliz para este conflicto, escribiré otra de suspense y asesinatos, al estilo de Agatha Christie.»
John se mostró escéptico cuando Ann le contó la trama de su nueva historia. La verdad era que nunca se había interesado demasiado por aquella particular afición de su esposa ni había leído ninguno de sus escritos. «Querida, esas historias están ya muy manidas. No puedes competir con Graham Greene o con Edgar Allan Poe. Además, el mercado editorial es prácticamente inaccesible, sólo publican los autores conocidos. No pierdas el tiempo ni conviertas esto en una obsesión.» Ésa era la respuesta que Ann recibía cada vez que trataba de iniciar una conversación sobre el asunto. Pero ella creía firmemente en su capacidad para crear historias, recibía esos comentarios parapetada tras una coraza y trabajaba aún con más empeño.
También la fatalidad se cebó con ella al recibir la terrible noticia de la muerte de su padre en un accidente aéreo. A pesar de sus distanciadas vidas, habían mantenido una buena relación, y esa repentina pérdida la afectó más de lo que esperaba. Por primera vez sintió la soledad en estado puro y necesitó que su marido le tendiera una mano amiga, un gesto de calor que la ayudara a superar aquellos duros momentos, pero no halló en él más que apatía y desinterés. John, argumentando la escasez de médicos y el exceso de enfermos en la consulta, apenas aparecía por casa. Su indiferencia ante los sentimientos de Ann por aquella pérdida hizo que se deteriorase aún más su ya maltrecha convivencia, que había ido despeñándose a través de los años.
Tan sólo la compañía de su vecina y gran amiga Amanda Edwards le proporcionó cierto amparo en aquella soledad. Ann envidiaba la excelente relación que ésta mantenía con su marido. Ambos procedían del mismo barrio obrero, situado en el extremo oriental de la ciudad, y se conocían desde la adolescencia. Habían conseguido acceder a la universidad gracias al esfuerzo de sus familias y de ellos mismos, que trabajaron duro para costearse los estudios. Los dos habían estudiado derecho, y cuando Joseph encontró trabajo en un bufete se casaron. Ella también ejercía de abogada, pero en un modesto despacho ubicado en el mismo suburbio donde ambos habían crecido y donde aún conservaban a los amigos de la infancia. Allí se encargaba de los casos de asistencia legal con cargo al Estado de los más desfavorecidos. Ahora vivían en el lujoso barrio de Hampstead, como Ann, pero ni ella ni su marido renegaron nunca de sus orígenes.
Amanda era delgada y huesuda, de piel blanca y ojos castaños, no demasiado agraciada; la nariz recta y los labios finos, que sólo dibujaban una larga hendidura en el rostro, le conferían una extraña sonrisa. Sin embargo, su mirada afable y sus gestos serenos hacían que su interlocutor se sintiera a gusto junto a ella, como si irradiara una energía positiva y relajante. Gracias al carácter de Amanda y a la esmerada educación de Ann, las dos mujeres eran, a pesar de sus orígenes completamente distintos, grandes amigas y confidentes. John aceptaba en su hogar a los Edwards y los trataba con aparente cordialidad, aunque Ann siempre captaba en él una mirada de superioridad y animadversión.
Amanda y Ann se consideraban personas normales, incluso ancladas en las convenciones establecidas. El hecho de que hubieran ido a la universidad y de que compartieran inquietudes culturales las diferenciaba del resto de las tradicionales parejas de los amigos de sus maridos, pero sólo a los ojos de éstas, pues ellas seguían siendo devotas esposas.
– Aunque vivimos intensamente el final de los sesenta, nos hemos convertido en unas burguesas: residimos en un barrio elegante y en una casa preciosa, tú estás casada con un abogado y yo, con un médico… ¿Dónde quedó nuestra rebeldía?
– Aún nos queda algo. Tú escribes novelas de amor a espaldas de tu marido y yo trabajo en un bufete en el que casi nunca cobro la minuta y que a veces choca con los intereses del despacho de Joseph.
– ¿Y eres feliz?
– La felicidad es un estado; va cambiando conforme vas creciendo y acumulando experiencias. Las necesidades de hoy no son las que tenía hace algunos años. Debemos ser conscientes de lo que tenemos y de lo que realmente necesitamos. Cuando puedes decir: «lo tengo todo», es que eres feliz y tienes la vida que deseabas vivir.
– ¿Qué es tenerlo todo?
– Depende de lo que necesites y de lo que te haga sentir bien: salud, estabilidad, amor, autoestima, familia, amigos, sueños cumplidos…
– ¿Tú tienes todo eso?
– Sólo algo, no todo. Pero siento que no debo pedir más. Cuando se ha vivido un pasado como el mío, cualquiera de las cosas que he mencionado hace que sientas que tienes tu propia vida, aunque todavía te queden cosas por conseguir. ¿Y tú?
– Yo tengo una amiga -dijo Ann, dirigiéndole una sonrisa-, tengo salud y… Y ya está.
– ¿Y el amor?
– Creo que mi marido no me quiere.
– No digas eso…
– Mi autoestima tampoco está demasiado alta, y eso me hace perder estabilidad. En cuanto a mis sueños, me gustaría ver publicado alguno de mis libros, tener una familia…
– Uno de esos sueños sí podría cumplirse… ¿O tenéis problemas para tener hijos?
– Al principio decidimos esperar un poco. Ahora soy yo la que no quiere. No sé si John sería un buen padre. Ni siquiera es un buen marido. Apenas lo veo, siempre está ocupado con el trabajo en el hospital y la consulta, incluso los fines de semana hace guardias o visita a enfermos. No quiero criar a un hijo yo sola.
– Ann… ¿no has pensado nunca que podría existir «otra ocupación» que lo mantiene fuera de casa?
– ¿Otra mujer?
Читать дальше