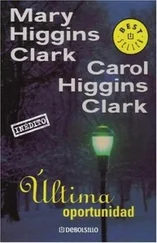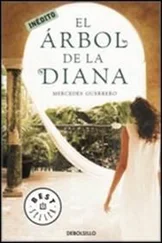La lluvia había cesado y el arco iris saludaba a lo lejos, entre las plantaciones. Desde la terraza se abarcaba toda la isla. Jake Edwards había ordenado construir la mansión en la colina más alta, en la zona norte; desde allí nada ni nadie escapaba a su control. Le había costado llegar a donde estaba y no tenía intenciones de bajar la guardia.
Había crecido en un suburbio de la zona este de Londres. De niño, conoció la escasez y las peleas en un hogar destrozado por la nefasta adicción a la bebida de su padre, que trabajaba como portero en un lujoso bloque de apartamentos del centro de la ciudad, y la desidia de su madre, acostumbrada a sobrevivir, más que a vivir dignamente. Desde muy joven, deseó dejar aquel barrio de casas humildes, odiaba la miseria que le rodeaba. Su hermano mayor estaba empleado desde los doce años en un taller y acudía a clases nocturnas, pero él prefería la aventura, y pasaba jornadas enteras en el puerto, donde le gustaba entablar amistad con marinos que arribaban de lejanas tierras. Soñaba con ser como ellos algún día, conocer mundo y atesorar grandes riquezas. A los quince años se escapó de casa para trabajar como temporero en labores agrícolas en el sudeste del país. La tarea era dura, pero le proporcionó la libertad que tanto ansiaba. Tres años después, logró al fin su deseo: embarcar en un carguero que se dirigía al Extremo Oriente, y durante los años que siguieron, navegó y vivió grandes experiencias por los exóticos puertos de Asia y África.
Doce años antes, un golpe de suerte lo había guiado hacia Mehae. Se encontraba de paso en Ciudad del Cabo, disfrutando de unos días de descanso a la espera de que el barco mercante en el que trabajaba como marinero completara la carga. Deambulaba por la amplia zona portuaria repleta de cantinas y casas de juego, y decidió unirse a una partida de póquer, un juego en el que su padre había sido experto y que él dominaba con destreza desde niño. Aquella noche ganó una buena suma, y uno de sus compañeros de mesa -un pobre diablo que se había rendido al alcohol y a la mala vida- se vio obligado a saldar su deuda aportando las escrituras de propiedad de un trozo de tierra situado a más de setecientos kilómetros del continente africano. Jake aceptó aquel documento con reservas, pero días después, tras comprobar su autenticidad, decidió probar suerte y echar raíces en tierra firme, poniendo fin a su vida de marinero.
La decepción al advertir que las posesiones que había obtenido de forma tan insólita consistían en un terreno de selva tropical dentro de una isla perdida en el océano Índico fue menor que sus deseos de iniciar allí una nueva vida. El archipiélago donde había encallado estaba formado por más de cincuenta islas e islotes, de las cuales sólo una de ellas, Preslán, era extensa e importante; allí se concentraba la población blanca y contaban con un hospital, un par de colegios y la infraestructura propia de una pequeña capital de provincia. Mehae, la segunda en tamaño, se convirtió en el nuevo hogar de Jake. Estaba habitada por nativos, agrupados en pequeños poblados de cabañas de madera y palma, que no poseían títulos de propiedad y sobrevivían gracias a los frutos que les ofrecían la tierra y el océano.
Al poco de fondear allí, solicitó la ciudadanía sudafricana. Era el año 1966 y en aquel país la ley estaba a favor de los blancos. Rápidamente se hizo con el control, puso a trabajar a los nativos y mandó traer cuadrillas de obreros de Preslán; en pocos meses, despojó de vida silvestre toda la superficie insular; sólo la muralla de vegetación tropical que rodeaba la playa sobrevivió a la atroz tala de árboles y plantas exóticas, y sirvió para establecer los límites de los sembrados. Sin esfuerzo, consiguió reubicar a la población nativa en el lugar que había designado para ellos: en el sur, junto al puerto, en una zona acotada entre la playa y el muro fronterizo con sus propiedades. Con el dinero que aún le quedaba, adquirió semillas de tabaco, un cultivo que hasta entonces jamás había crecido en aquella zona. En poco tiempo, obtuvo una excelente cosecha, y durante los años que siguieron fue acumulando ganancias suficientes como para decidir echar el ancla definitivamente en aquella isla.
Se construyó una casa de madera en la playa de poniente y la decoró con hermosos muebles. Allí vivió su particular infierno con su primera esposa. Aun ahora, después de tanto tiempo, el recuerdo de ese amargo pasado regresaba intacto a su memoria, pero nunca más volvería a vivir una experiencia parecida.
Había conocido a Margaret en uno de sus viajes al continente. Ella trabajaba como recepcionista en el hotel de lujo de Johannesburgo donde Jake se hospedaba. La belleza de sus felinos ojos verdes y su melena larga y rubia lo cautivaron. La atracción fue instantánea, y la primera noche que la invitó a cenar terminaron en su habitación. Cuando regresó a la isla, nueve días después, Jake Edwards era un hombre felizmente casado. Por fin sus deseos se habían cumplido: tenía un hogar, tierras para trabajar y una bella esposa. Pero ese sueño de seducción y sexo duró apenas unos meses y se transformó en una cruel pesadilla. Luego Margaret murió, y Jake no volvió a ser el mismo.
Pero el auténtico golpe de suerte se lo proporcionó el destino un tiempo después: un cliente a quien había vendido parte de la producción de tabaco pasaba por graves problemas de liquidez y Jake tuvo que aceptar como pago de la deuda unos terrenos agrícolas situados al nordeste del país, en la región de Pretoria. Eran tierras fértiles, y él no se amilanó ante la nueva empresa: comenzó la preparación para la siembra de viñedos, un cultivo muy apreciado en aquella zona. Volvió a triunfar y obtuvo una excelente cosecha gracias a su amplio conocimiento de las tareas del campo.
Un día, en plena faena de recolección, lo sorprendió una fuerte tormenta y se refugió en una cueva situada junto a los sembrados. Mientras esperaba que amainase el temporal, observó que, en el fondo del pequeño túnel, sobre la roca húmeda, el agua destellaba cuando los relámpagos la iluminaban. Se acercó curioso para ver de dónde provenía aquella extraña luz, y se quedó atónito al descubrir que no era el agua la que centelleaba, sino una pequeña piedra transparente, que reflejaba como un espejo la escasa claridad que penetraba en la cueva.
¡Era un diamante!
A partir de ese momento, su vida dio otro vuelco espectacular. Por segunda vez, unos terrenos ganados de forma providencial lo habían catapultado al éxito definitivo. En poco tiempo, Jake Edwards se convirtió en un hombre inmensamente rico, propietario de una de las minas de diamantes más productivas del país. Sin embargo, y aunque adquirió empresas, mansiones y terrenos en el continente, siempre consideró aquel trozo de tierra en mitad del océano su verdadero hogar y se refugió para siempre en Mehae, pues, para él, era más importante que cualquier otra posesión. Amaba aquel lugar, y la mujer que se convirtiera en su esposa tendría que amarlo también; sólo aspiraba a tener una compañera sencilla que le diese hijos sanos. El amor no entraba en sus planes. Por otra parte, no le habló a Joseph de su holgada situación económica: ella no debía saberlo. Confiaba en el criterio de su hermano; sabía que había hecho carrera con gran esfuerzo y que se había convertido en un prestigioso abogado, y que por entonces residía en un lujoso barrio de la capital inglesa, muy lejos de la penosa infancia que les había tocado vivir.
– Bueno -reflexionó más tranquilo-. Seguro que Joseph lo hizo con la mejor intención. Debí pedirle más información sobre ella. Espero no haberme equivocado.
Tomó el último sorbo de whisky mientras contemplaba el hermoso atardecer. El sol se despedía lentamente, enviando haces de luz desde el mar e inundando de colores cálidos la estancia.
Читать дальше