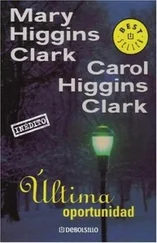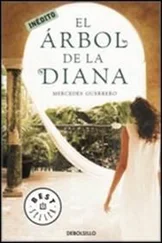Una tarde, el grupo de misioneros se disponía a sentarse a la mesa cuando unos gritos alteraron bruscamente la tranquilidad de aquel humilde hogar. Un hombre apareció en la puerta del barracón llevando a una joven en brazos, inconsciente y ensangrentada. La había hallado en la plantación, cerca del arroyo. En el dispensario dedujeron que había muerto asesinada, y después descubrieron con horror que antes había sido salvajemente violada.
Un escalofrío recorrió el cuerpo de las religiosas mientras limpiaban el cadáver y examinaban las heridas. Una tela en forma de triángulo rodeaba el cuello de la chica y, al retirárselo, descubrieron una marca oscura alrededor de la garganta: muerte por estrangulamiento. Tenía magulladuras en todo el cuerpo y los brazos manchados con su sangre y con tierra. Al abrirle la mano derecha, Ann Marie halló entre sus dedos una pieza de cristal muy fino. Parecía un trozo de una copa rota.
– Otra chica violada y estrangulada con su propio pañuelo, como las otras -murmuró con pesar el padre Damien-. La cuarta este año.
– ¿La cuarta? -exclamó Ann Marie espantada.
– Sí. El último asesinato ocurrió poco antes de tu llegada. Era una adolescente, se llamaba Lungile y la teníamos acogida aquí, en la misión. Su cadáver apareció en la playa, junto al pueblo de los blancos. También fue estrangulada y violada, pero apenas tenía heridas en el cuerpo. Quizá no pudo defenderse como ésta… -explicó la hermana Francine.
– O estaba inconsciente cuando abusaron de ella -sugirió Antoinette.
– Sin embargo, esta chica ha luchado para defenderse de sus atacantes… -apuntó Francine.
– ¿Crees que pueden haber sido varios hombres? -intervino Ann Marie.
Francine se encogió de hombros.
– En este lugar se producen más violaciones de las que nos enteramos, pero casi nadie habla de ello. Sólo las que necesitan ayuda médica en caso de embarazo o las que han contraído enfermedades venéreas acuden a nuestro dispensario.
– Sin embargo, ahora las están matando… -concluyó el sacerdote.
– Ya sé que ellas no lo denuncian, pero ¿y nosotros, padre? Nosotros podemos informar… -propuso Ann Marie.
– Lo hice cuando ocurrieron los primeros casos. Y volví a hacerlo hace poco, cuando nuestra pequeña Lungile fue asesinada. Pero en ambas ocasiones el jefe de policía argumentó que era un asunto interno de la reserva y que debían resolverlo ellos mismos.
29 de agosto de 1978
El temor que me angustiaba los primeros días ante un posible encuentro con mi nuevo marido se ha ido disipando poco a poco, pues en este tiempo he comprobado que él no ha visitado este lugar, y no creo que lo haga nunca. Día tras día me he ido involucrando en la vida de la misión y ahora es el miedo a no estar a la altura de lo que se espera de mí el que me persigue a diario. Aquí está todo por hacer. Los religiosos sólo aspiran a ayudar a unos pobres infortunados que no conocen la penicilina, y en algunos casos ni siquiera un analgésico. Es como viajar al pasado. En cuanto a los huérfanos, la mayoría niñas, ¿qué porvenir les espera en esta tierra desagradecida? La respuesta es ninguno, ya que su principal objetivo es mantenerse vivos. Estas niñas necesitan saber que están siendo tratadas injustamente y deben rebelarse contra el obsceno futuro que les aguarda. Estoy escandalizada ante el egoísmo de esta sociedad provinciana que impone con arbitrariedad tanta injusticia a unos seres que sólo han tenido la desgracia de haber nacido con una piel de diferente color en el lugar equivocado.
Al día siguiente, una joven irrumpió en el dispensario; estaba embarazada y sufría una fuerte hemorragia y signos de desfallecimiento. Todos trabajaron con ahínco para salvar su vida, pero el bebé venía de nalgas y no pudieron hacer más que tratar de mantenerlo vivo mientras la madre se desangraba.
Por primera vez, Ann Marie sintió la impotencia de la falta de medios. La fallecida era una niña, sólo tenía quince años, y su vida se había visto truncada por un inofensivo parto. Su padre esperaba en la puerta, y al enterarse del triste desenlace, regresó a la aldea sin el bebé, otra niña, de casi tres kilos de peso, con fuertes pulmones y deseos de vivir.
– Hermana, este bebé tiene la piel más clara -observó Ann Marie mientras la limpiaba.
– Sí. Probablemente su padre sea un hombre blanco.
– Pero ¿cómo pueden forzar a una adolescente con esta impunidad y olvidarse después de ella como si fuera un muñeco roto? -preguntó, llena de indignación.
– Ann Marie, todavía no has aceptado las normas de esta sociedad. Aquí, las relaciones entre razas están prohibidas, aunque sólo son castigadas las personas de color.
– Creo que no podré admitir nunca estas salvajadas. ¡No comprendo cómo nadie hace frente a tanta injusticia! -exclamó, quitándose la bata blanca manchada de sangre.
Le temblaban las manos, estaba furiosa con el canalla que había seducido a aquella niña, y con las indignas leyes de aquel país, y con los habitantes blancos de la isla, y con su todavía marido…
Necesitaba estar sola. Guardaba en la retina la mirada perdida de la adolescente que acababa de morir en sus brazos, y maldijo la mala estrella de la chica por haber nacido con la piel oscura en aquel lugar inmundo. Caminó por la orilla del mar enfrascada en sus profundas reflexiones. Se encontraba perdida en medio del océano, cerca de ningún sitio. Había viajado en busca de un hogar y sólo había hallado desamparo en un entorno hostil al que nunca llegaría a adaptarse. Resolvió entonces que ya era hora de regresar. Nada le quedaba por hacer allí. Había fracasado en su nuevo matrimonio y se sentía incapaz de cambiar el destino inevitable de aquellas niñas, que tarde o temprano acabarían en las garras de cualquier desaprensivo que las utilizaría para satisfacer sus bajos instintos y después las apartaría de su lado como si fueran apestadas. Debía regresar a Londres y comenzar de nuevo al lado de sus amigos, con los que aún no había hablado por miedo a que informaran a Jake Edwards de su decisión de quedarse.
Caminó sin rumbo por la playa hasta llegar junto a unas rocas que le impedían el paso. Se sentó en la arena durante un buen rato, observando a lo lejos el horizonte salpicado de pequeños islotes tapizados de verde. Pensó en su madre; en aquellos momentos la necesitaba a su lado y no pudo reprimir las lágrimas al recordar la última vez que la abrazó.
Advirtió entonces que se hallaba en una playa desconocida y que nunca se había alejado tanto de la misión. Volvió la mirada hacia el interior de la isla y reconoció la gran casa que se veía a lo lejos, desde el lado sur. Ahora estaba muy cerca, y se alzaba con arrogancia en la cima de una colina. Era una mansión de estilo colonial con un gran soportal sostenido por columnas de mármol blanco al que se accedía por una amplia escalinata, a modo de un templo griego. El ocaso iluminaba los tejados y les confería un aspecto fantasmal.
De repente, oyó relinchar un caballo. Se levantó con agilidad y echó a andar a paso rápido por la orilla sin mirar atrás. Pero el sonido de los cascos se acercaba rápidamente y comprendió que no tenía escapatoria.
– ¡Alto! ¡Deténgase! -gritó a su espalda, con autoridad, una voz masculina.
Ann obedeció, muerta de miedo. Notó que el animal se detenía y oyó unas pisadas que se acercaban. Resolvió dar la cara y se volvió. Ante ella había una figura masculina que se cubría la cabeza con un sombrero de cuero, aunque el contraluz que provocaba el sol en su espalda le impedía ver la cara con claridad.
– ¿Quién es usted y qué hace aquí? -preguntó la sombra, con voz ronca. Su acento era marcadamente inglés.
Читать дальше