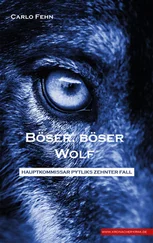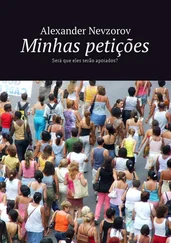Mi errática trayectoria concluyó sin incidencias unos diez minutos después en una de las balaustradas del puente anteriormente mencionado. Había llegado justo a tiempo: la noche pendía de un hilo, las sombras vacilaban como la ceniza de los cigarrillos, y una de las pocas cosas hermosas que podían verse gratuitamente en este mundo iba a ocurrir de un momento a otro ante mis ojos. Introduje la mano en el bolsillo de mi chaqueta y extraje un pendiente de cristal verde en forma de lágrima, bastante hortera para mi gusto. Repasé sus contornos con afecto. Me alegraba de verlo. Estoy en el mundo adecuado, pensé con nostalgia, y lo arrojé al río. Cayó despaciosamente en un largo arco, destellando en lo posible, y soldó su verde al de las aguas con una rosa de vidrio vista y no vista. Metí la mano luego en el otro bolsillo, intrigado por descubrir cuál había sido el soporte real del certificado de mi amañada madurez. Sonreí al descubrir de qué se trataba. Era una de esas cartas publicitarias del Club del Libro. La abrí y desplegué el folleto de su interior. Anunciaba una nueva edición de El Quijote , obra cumbre de las letras españolas, de lujosa estampación y precio verdaderamente módico. Iba a rasgarlo y tirarlo al río, pero me lo pensé mejor: de pequeño nunca me había interesado aquella voluminosa obra. La historia de un tipo que traducía la realidad a su modo siempre me había resultado un poco tonta, como muy cogida por los pelos. Sin embargo, aquel discutible argumento parecía funcionar estupendamente. Me animé a darle una oportunidad y volví a guardármelo en el bolsillo: empezaba el espectáculo.
Hay cosas que no pueden describirse con palabras, pensé ante aquel cielo parturiento. Sin embargo, aquello no eran más que chorradas, excusas de escritor mediocre. Cualquiera que disponga de una guía de colores Pantone puede precisar con exactitud qué colores tiene este cielo, me dije. Desgraciadamente, yo no suelo llevarla encima.
Estuve un rato plantado allí, hasta que la luz barrió la última viruta de oscuridad, luego decidí continuar el paseo por los aledaños del río, explorando despacio el escenario por donde debía aprender a moverme. Observé desde una prudente distancia el despertar de la ciudad, tratando de que su creciente fragor no me intimidara más de lo aconsejable, de que la obsesiva muchedumbre que asaltaba sus calles no me robara el protagonismo. Ése era mi mundo. Un mundo que no era absurdo ni lógico. Un mundo que, simplemente, era. Dependía de nuestra forma de mirarlo. Si lo miraba yo, el mundo era irremediablemente absurdo. Si lo miraba Coral, el mundo era perfectamente lógico. El mundo lo habíamos hecho nosotros, podía ser lo que nosotros quisiéramos. El único problema era que éramos demasiados, y nunca nos pondríamos de acuerdo en cómo debía ser el mundo. La única alternativa era reservarse un pedacito y tratar de vivir en él en paz, sin molestar a los vecinos, haciendo un hueco para la gente que quieres. Y en aquel momento, de todas las personas que conocía, quería que una en especial viniera a cubrir el primer hueco.
Consulté el reloj: al fin las nueve, esa hora que tan bien representaba el paradigma del hombre moderno, esa hora que le hace esclavo de sí mismo y de sus sueños, el pistoletazo de salida de una convulsa carrera hacia la insatisfacción. Una hora donde ninguna llamada telefónica podía ser tachada de intempestiva.
Me dirigí a la cabina más cercana jugando con la única moneda que me quedaba, tratando de elegir la frase más adecuada para iniciar la conversación, aquella conversación que inauguraría un nuevo capítulo de mi existencia. No había duda, a pesar de que tenía que informarla de muchas cosas, aquella inminente charla no podía comenzar con ninguna otra frase que no fuese: te amo, Coral. Luego quedaríamos para desayunar y le daría más detalles, pero lo primero de todo era encestarle aquello en el oído, no podía ser de otra forma, no quería que fuese de otra forma, luego podría darme un infarto o caerme un rayo, pues sólo restarían palabras superfluas. Descolgué el auricular y eché la moneda por la ranura con la ilusión dibujada en el rostro. Y la cabina se tragó mi moneda, sí, pero no dio llamada. Pulsé todos los botones que encontré en el maldito aparato, primero con la incredulidad de quien no puede aceptar que algo tan inoportuno esté pasando, luego con la rabia inútil de quien comprende que ha pasado y no sabe a quién culpar. Finalmente, miré a mi alrededor y descubrí que estaba usando la cabina que se encontraba entre el quiosco de prensa y el último banco de la larga hilera que bordea el río, la misma cabina que había saboteado con un chicle la noche en que Artemisa me abandonó. Al parecer, algún capullo había vuelto a hacerle lo mismo recientemente.
Colgué el auricular con resignación, vencido por la vida nada más empezar. No era justo. Ofrecí a la cabina una mirada afligida y me fue devuelta una irónica sonrisa de dientes numerados. En una loable muestra de raciocinio decidí, en vez de endosarle la patada que pedía a gritos, estrenar en aquel desagradable acontecimiento mi nueva filosofía. Respiré hondo y me puse a ello. Yo era un joven que acababa de descubrirse inoculado por el sentimiento más noble de la vida, y su mayor deseo era comunicárselo a la afortunada lo más rápido posible, y ya no podría, ya no habría ninguna llamada llena de entusiasmo -dudaba de que tras una caminata de regreso al piso pudiera notificárselo con el mismo brío-, ninguna chica despertaría ya para verse sumergida de buenas a primeras en un tarro de miel, y todo eso por qué. Sencillamente porque alguien, un hijo de puta al que no conocía y que no me conocía, había inutilizado el teléfono introduciendo algo en su interior. Aquel acto cuyos motivos yo no podía dilucidar y que, para mayor hilaridad, había sido ejecutado sin destinatario aparente, en una especie de putada magnánimamente ofrecida al pueblo, me puteaba a mí, repercutía en mi vida, la modificaba, la cambiaba. ¿Por qué, maldita sea?, me pregunté. ¿Por qué un desconocido podía inmiscuirse en mi vida tan impunemente, por qué un cabrón me impedía decirle a Coral que la quería a las nueve, por qué me obligaba a retrasar mi declaración, por qué aquella supremacía insoslayable sobre mi vida? Aquel incidente ponía en evidencia un mundo absurdo en extremo, delirante hasta el abuso, un mundo con el que jamás me reconciliaría… No, no, me dije, el mundo no es absurdo, el mundo es lo que tú quieras que sea. Pues yo quiero que sea lógico, escupí entre dientes. enfrentando la impávida mirada de la cabina. Dame una excusa, puñetera. Dime por qué me has robado mi moneda, mi declaración, mi felicidad… ¡Habla, maldita!
Aquel interrogatorio resultaba de lo más estéril, por no decir párvulo. Traté de serenarme. Expliquemos el suceso coherentemente, convine. ¿Qué había impedido la cabina? La cabina había impedido que yo llamara a Coral para decirle que la quería. Bien, ¿por qué había hecho eso la cabina? ¿Cuáles eran sus oscuros motivos? En un mundo donde imperaba la lógica no podía ser por capricho, tampoco por rencor, ya que el hombre construía cabinas de teléfonos -así como construía frigoríficos, tostadoras, aviones o carreteras- para ayudarnos, no para complicar nuestra existencia. La cabina ha tratado de ayudarme, concluí.
Eso significaba que decirle a Coral que la amaba no parecía lo más acertado. ¿Por qué no?, me dije, ¿qué mal podía hacernos? ¿Acaso no la quería? Claro que la quería, es decir, creía que la quería. ¿Cómo saberlo con certeza? El amor no es algo medible, no es algo definido. Quizá para el mejor amante del mundo mi amor, el amor que yo sentía en aquel momento, fuese tan insignificante que ni siquiera lo considerase digno de tal nombre. También podía darse el caso contrario, por supuesto, tal vez el mayor amor que fuese capaz de dar una persona me resultase a mí terriblemente escaso. El amor era algo que no podía señalarse con el dedo, desde siempre los poetas habían tratado de darle caza sin éxito, los filósofos nunca habían llegado a un acuerdo sobre sus límites. Quizá la cualidad básica del amor sea su condición inaprensible, pensé. Quizá de aquél que asegure estar enamorado sólo pueda asegurarse que no lo está. Algo hacía vibrar las cuerdas de mis entrañas, pero, ¿era amor? Es más, ¿era amor por Coral? Quizá el amor sea algo innato al hombre y el ser querido no tenga más función que la de sensibilizarlo, o puede que recogerlo para que no se desperdicie, para tratar de aprovecharlo en su favor. Quizá cualquier persona cuyo aspecto nos resultara más o menos agradable podría desencadenar todo ese supuesto amor, en caso de que todos lo lleváramos encima, naturalmente. ¿No bastaba acaso un corto paseo por el centro para cruzarse cada quince segundos con alguna preciosidad a la que sólo el miedo al ridículo nos impedía ofrecer nuestro amor eterno? ¿Amaba pues a Coral o amaba la idea de amar? ¿Era el amor un largo río que nunca muere, que sólo cambia de tierras, de labios?
Читать дальше