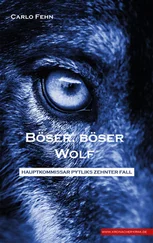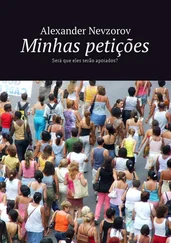Recibí una palmada en la espalda y me volví: era La Muerte, que ya se iba. Le lancé un vago adiós con la mano y me concentré de nuevo en los tablones.
No encontré a Blanca en ninguna de las listas que juzgué posibles, quizá porque aún no había necesitado aprobar aquellas oposiciones para amar a nadie. Y nunca lo hará, pensé, Blanca nunca se traicionará a sí misma como yo acabo de hacer. Para el año próximo habrá una nueva ristra de nombres sujeta a estas paredes y yo seré uno de ellos, me dije con amargura, uno más de los muchos que habían decidido aceptar que las trabas de la realidad son indispensables para ser libres, verdaderamente libres, y que hay que dejarse cambiar por las cosas para encontrarnos a nosotros mismos y toda aquella jerigonza que me había soltado Coral entre cigarrillo y cigarrillo.
No me molesté en buscar a Javi.
La última relación de aquella pared, que se encontraba junto a la escalera de bajada, era la perteneciente a 1980. El año en que se estrenó El imperio contraataca , pensé con nostalgia, iniciando el descenso de la escalera. Me detuve en seco cuatro escalones después. Los volví a subir y me acerqué a aquel último listado lentamente, movido por una corazonada. Y sí, allí estaba su nombre: Wenceslao Flores Castro, también como un nombre cualquiera que no hablaba de él, que no le contenía. Al encontrarle tan torpemente resumido en aquellas letras sentí el mismo desconcierto, el mismo rechazo involuntario que me había ganado el día de su despedida, perdido ahora en aquel lejano verano de 1980, año en que se estrenó El imperio contraataca y nada volvió a ser lo mismo nunca.
No recuerdo qué día era exactamente, pero sí recuerdo que era un mediodía de mediados de agosto y que en alguno de los chalets cercanos estaban cortando el césped, pues el molesto ronquido de la cortadora aquietaba el compacto silencio de la siesta, ensanchando el mundo de forma sobrecogedora, como sólo pueden hacerlo los sonidos lejanos.
Yo había esperado ansiosamente a que el término del almuerzo volviera a desanudar a los miembros de mi familia, dispersándolos por la casa como electrones: mi madre y mi tía hacia el fregadero, mi abuela hacia su mecedora y mi padre hacia el sofá, donde le esperaba el periódico del día, que siempre acababa por tumbarle como un dardo tranquilizante. Cuando todo eso ocurría, yo podía esfumarme sin que nadie lo notase. Por aquellos días mi madre me había prohibido tajantemente, sin acceder a darme explicaciones, aparecer por casa de Wenceslao, y yo había tenido que obedecer a regañadientes, enclaustrándome en mi habitación en una especie de protesta muda, donde dibujaba y rumiaba planes de fuga. Pasar un día privado de la compañía de Wenceslao era algo horrible, pero en aquel momento era especialmente horrible. Acababa de estrenarse El imperio contraataca y Wenceslao y yo habíamos hecho planes para ir a verla juntos, y temía que aquel encierro los disolviera. Si Wenceslao traducía mi silencio como una falta de interés, quizá se desplazara a la capital a verla solo o invitase a alguna de las chicas con las que lo veía coquetear en la playa. Sin Wenceslao yo no tendría la menor oportunidad de conseguir un permiso paterno para aventurarme en la capital, y convencer a mi padre para que me llevase a verla iba a resultarme de lo más difícil: mi padre sólo disponía de tiempo los domingos por la tarde, y esas horas, como buen españolito medio, las consagraba al fútbol, verdadero opio del pueblo. Todas aquellas consideraciones, sumadas a los rumores que la tele y la radio soltaban sobre la película -hablaban de una batalla colosal con mamuts metálicos en un planeta helado, de persecuciones a través de lluvias de meteoritos, de ciudades aéreas donde se torturaba a los robots…-, me obligaron a rumiar planes de fuga, y aquel segmento del día llamado sobremesa, con la familia en pleno distraída, era sin duda el más adecuado para su ejecución. Y la llevé a cabo con una pericia que hubiese hecho aplaudir al mismísimo Houdini.
Aunque no había visto a Wenceslao en los últimos cinco o seis días, esperaba encontrarlo donde siempre y como siempre, es decir, en la tumbona del jardín leyendo cómics, siempre dispuesto a luchar contra el imperio, que acababa de dar una vez más con la situación de nuestra base. Ignoraba yo por aquel entonces que nada dura eternamente y que las cosas tienden a cambiar sin consultarnos, nos guste o no. Esa tarde descubrí que cambian con frecuencia y a veces de golpe, y que cuando el cambio se completa cuesta creer que alguna vez hayan sido distintas.
Wenceslao estaba en el jardín, sí, pero era como si no estuviese. No se encontraba repantigado en la butaca ni leía cómics, no llevaba sus vaqueros cortos ni su pelo revuelto ni su camiseta de Star Wars ni su sonrisa ni su mirada. Llevaba puesto un traje de chaqueta color café y una corbata azul y una raya en el pelo mojado. Portaba dos grandes maletas y se dirigía al coche, donde su madre esperaba al volante. Y al verme no alzó la mano y lanzó la consigna de la Alianza Rebelde ni hizo aquella imitación de Chewbacca cuando se resiste a entrar en el depósito de basura que tanto me hacía reír, no; se limitó a mirarme con gravedad unos segundos y luego sus ojos buscaron los de su madre. Esta asintió con una sonrisa casi imperceptible y después pareció desentenderse de la escena recostándose en el asiento y abandonando su mirada al fondo de la calle. De repente me sentí violento, absurdo allí plantado con mi espada de luz y mi gorra de Star Wars . Me sentí de golpe el centro de una conspiración inimaginable donde tenían cabida todos cuantos conocía, víctima de una traición horrible que aún no lograba ver. Miré a mi alrededor tratando de agarrarme a la fidelidad de las cosas: la tumbona de siempre, los setos pulcramente recortados, los rosales, el hormiguero de losetas grises que se perdía hacia la parte trasera de la casa. El escenario seguía siendo el mismo que durante horas había acogido nuestros juegos, nuestra felicidad, y sin embargo aquella situación lo trastocaba; se me antojó de repente que tanto Wenceslao como su madre y como yo no pertenecíamos a aquel lugar, que no sabíamos qué hacer ni hacia dónde movernos, que no sospechábamos siquiera cómo salir de aquella encrucijada de miradas y silencio. Éramos como piezas de ajedrez colocadas sobre un tablero de parchís.
Y sin embargo, a pesar de que toda aquella situación se adivinaba incorrecta, vislumbré en la expresión de Wenceslao una mansa aceptación que me resultó repugnante. Deseé regresar sobre mis pasos y empezarla de nuevo, con cada cosa en su sitio esta vez, con Wenceslao sin disfraz en la butaca y su madre desaparecida en los penumbrosos intersticios de la casa, pero permanecí allí clavado, esperando que todo se resolviera de una forma o de otra, que la tragedia se completase de una vez, porque intuía que aquello era la conclusión de algo, algo que había dado comienzo casi una semana antes y que yo no había sabido interpretar: las constantes visitas de mi madre a casa de Wenceslao, aquellos susurros graves que intercambiaba con mi padre cuando yo abandonaba la habitación, aquella injustificada prohibición de pisar su casa, de hacer el menor ruido posible cuando jugase en el jardín, el coche del padre de Wenceslao perennemente aparcado ante la casa desde hacía semanas… Comprendí que tenía en mi poder todas las piezas de un puzzle extraño, pero carecía aún de la habilidad para hacerlas encajar.
Wenceslao dejó por fin las maletas en el suelo y caminó hacia mí con aquel traje color café que otorgaba a sus movimientos una indigna dignidad. Le observé aproximarse con esa entereza resignada con la que un soldado contempla las maniobras de ataque de un enemigo más poderoso.
Читать дальше