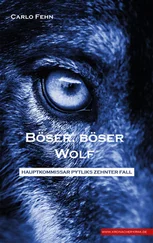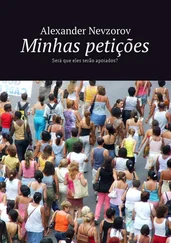Yo, mientras tanto, seguía con lo mío. Una vez pasé la acondicionada grabadora por los alrededores de la mesa que Coral y yo solíamos ocupar, tres a la izquierda de la que en el pasado compartía con Artemisa, me dirigí hacia la pista de baile y removí con el invento el aire de la zona central, donde ella me arrastraba atraída por la música, y el de la esquinita de la derecha, hacia cuya intimidad yo lograba remolcarla una vez el alcohol la amansaba.
– Maldito cabrón -anunció Richi sin tono. Parecía como cortocircuitado por su propia ira.
Repasé el local, por si me dejaba algún lugar por rociar. Abandonado como estaba, el Insomnio parecía una ciudad fantasma. Debido a la estampida que había provocado mi aparición -y en la que había estado a punto de morir aplastado-, no quedaba un alma y era triste percibir ese rastro de vida abruptamente interrumpida que despedían las bebidas sin terminar dispuestas sobre las mesas, junto a los cigarrillos todavía humeantes inmolándose en los ceniceros, algún que otro bolso olvidado en los asientos, un encendedor aquí, unas gafas de sol allá; caminar entre todo eso era como hacerlo por el comedor del Titanic , presidido por aquellos objetos huérfanos de hombres, con ese aire impávido y conmovedor de las cosas inertes. Rocié por último la máquina de vídeos. No recordaba haber mantenido ninguna conversación transcendente allí, pero quizá las discusiones para elegir canción se prestasen ahora a una relectura mas atenta. ¿Los REM o Sergio Dalma?
Salí del Insomnio y puse rumbo hacia el apartamento, recolectando las múltiples miradas de los transeúntes.
– ¡Anda y que te follen, tío! -oí gritar a Richi.
Me sentía terriblemente cansado. Sabía, en realidad, la futilidad de todo aquello. Como ya me había sucedido con Artemisa, la voz de Coral no aparecería tampoco esta vez en la cinta, explicando minuciosamente, como esos cursos por correspondencia, los misterios de la vida y en especial los concernientes a su fuga a Barcelona. La parte técnica del invento me traía sin cuidado. Lo único que importaba era que aquel gesto llegase a sus oídos de alguna forma, aunque dudaba mucho que Richi se prestase a colaborar tan desinteresadamente esta vez. Aun así mi vida se había vuelto tan insoportablemente absurda cuando había tratado de actuar con la mayor lógica posible que era hora de producir un vuelco en la realidad y darle la vuelta a la tortilla. Además, en cierta forma, lo que contaba era el hecho en sí de volver a enfundarse el traje. Por muy fetichista que pueda parecer, rescatarlo del ignoto armario del lavadero y volver a ponérmelo me había inundado por dentro con ese consuelo romántico de las causas perdidas. Pasear por las calles vestido así podía considerarse una eficaz forma de humillación, pero también hablaba de un corazón acuñado por la tragedia, de un ser destrozado sin miedo de revolcarse en su propio dolor, que era lo único que conservaba de su amada. No se me escapaba que tras las sonrisas sardónicas de los paseantes latía un rencor que les hacía sentir incómodos: envidiaban en el fondo mi forma de involucrarme en la vida, de entregarme a su espiral de ilusión y sufrimiento. Tal vez los más lúcidos de ellos, al verme con aquel disfraz grotesco, alcanzaran a comprender la verdad, quizá descubrieran con amargura que uno no necesita vestirse así para sentirse absurdo, que había algo tan innegablemente absurdo en la normalidad que de alguna manera el vestir de forma absurda lo corregía.
La brisa jugueteaba con los objetos grapados en el peto, arrancándoles un murmullo sentimental. Al desempolvarla me había deshecho de los recuerdos de Artemisa y los había sustituido por las numerosas pertenencias que Coral había olvidado en su huida y que yo me había ido encontrando durante los días siguientes en los lugares más insospechados, recibiendo cada descubrimiento como una agresión cruel o una esperanza dulce, según mi estado de ánimo. Ahora, con cierta vergüenza, recordaba cómo tras las inevitables lágrimas que me provocaba tropezarme con un pañuelo o alguna prenda íntima extraviada en un cajón, iba agrupándolo todo sobre la cama con devoción, sus medias, sus gafas de lectura, un viejo sostén que había decidido no llevarse, una falda que juzgaba demasiado estrecha, construyéndola a pedazos, imaginando su carne, acogedora y tibia, rellenando la silueta sugerida por aquellas pertenencias dispuestas sobre el colchón como los puntos cardinales de su cuerpo. Luego, una vez completada, derramé unas gotas de su perfume por las sábanas, en su cuello ficticio y en el borde de los senos, justo donde ella lo hacía, y me desnudé y la poseí, abrazando un fantasma, acariciando a través de las medias sus piernas ausentes, manoseando un sostén vacío, abultado por los espectros de sus senos, besando el recuerdo de su boca, oliéndola mientras le hacía el amor a solas, ciego y arrebatado.
Cuando acabé, perdida ya la máscara del deseo, aquello me resultó aberrante y patético. Lo recogí todo y lo condené al último cajón del armario, sintiéndome un poco como un asesino enterrando un cuerpo descuartizado. Esta mañana había vuelto a sacarlo todo, pero con fines más nobles: volver receptiva la armadura.
Llegué al portal con los pies y el alma descarnados, e inicie una abúlica escalada hacia el ático, deseando liberarme de la armadura cuanto antes y tomar un baño. Debían de ser aproximadamente las diez, pero hoy no tenía intención de ofrecerme a la tele, me iría a la cama de inmediato y evitaría pensar en los escombros a los que habría quedado reducida mi reputación. Y recurriría al vodka si no lo conseguía por mí mismo.
Abrí la puerta, todavía maldiciendo al ascensor, y me quedé petrificado. Un olor inesperado había invadido mi nariz: el olor de Coral, aquel rastro tibio de Fortuna y Chanel que la perseguía en su existencia como un espíritu benefactor. Las luces de la calle apenas mostraban los contornos de los muebles, pero alcancé a distinguir su silueta recortada contra la ventana. Debía haberme oído entrar, pero continuó de espaldas a mí, dejándome vislumbrar su añorado trasero, el avasijamiento de su cintura, su melena castaña, rozándole ahora encrespada los hombros, su bello cuerpo de veintitantos que debiera ir siempre desnudo. A juzgar por la posición de sus codos, debía de tener las manos en los bolsillos de sus vaqueros. En el cenicero de la mesita distinguí tres colillas, una de ellas todavía humeante, pintando una temblorosa raya de tiza en la oscuridad.
Coral. Allí. Sin más. De repente. Porque sí.
Sin dejar de mirarla deslicé mi mano derecha por la pared, en busca del interruptor, pero me detuve antes de encenderlo. Los dos estábamos al corriente de la presencia del otro en el apartamento, no me cabía duda, y los dos habíamos acordado tácitamente ignorarlo mientras siguiésemos sumidos en aquella oscuridad ultrajada de neón, como si aquella negrura fuese una tregua o un salvoconducto que nos permitiera estudiarnos después de tanto tiempo. Quise por un momento que aquella inminente escena no se produjera, quise huir, escapar, pues acababa de descubrir que prefería mil veces seguir viviendo en aquel estado de dudas, en aquella soledad eventual, que enfrentar el resultado de sus reflexiones veraniegas, fuese cual fuese. Tragué saliva. En la punta de mi dedo índice recaía la responsabilidad de dar o no inicio al espectáculo. Barajé desesperado la posibilidad de avanzar hacia ella en la fangosa penumbra de la estancia y abrazarla, sentir su piel, su cuerpo entre mis brazos, olvidando el pasado, el futuro, si lo había, enraizando en el instante, rechazando todo aquello que la propia situación nos imponía. Ella aguardaba, paciente, y supe que aquello se prolongaría hasta que yo decidiese, y cada nuevo segundo de oscuridad que permitiese transcurrir acercaría la situación, que aún podía salvarse, al terreno de lo grotesco. Pulsé el interruptor un segundo antes de que mi conducta requiriese ser explicada. Y la luz cayó sobre nosotros más despiadada que nunca, como una bofetada, aniquilando la ambigüedad de las sombras, dejándonos al descubierto. Obligándola a ella a darse la vuelta y a mí a murmurar un saludo.
Читать дальше