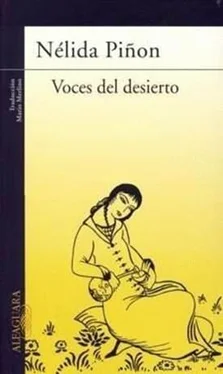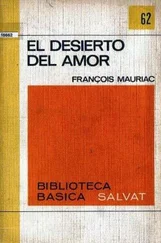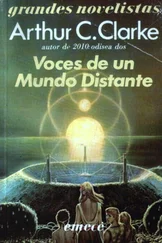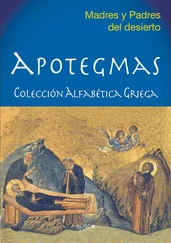Fátima había reparado en el intercambio de miradas, pero nada hace. Como si quisiese que Scherezade, de vuelta al palacio de su padre, se llevase la imagen del joven y no lo olvidara. Un regalo que le hace bajo la forma de un amante intangible, que jamás sería suyo. Y que se contentase, a partir de aquel encuentro, con transportar en sus entrañas la furtiva alegría de haberse enamorado de refilón de un modesto joven de Bagdad.
El cuerpo de Scherezade había sido siempre de difícil acceso. Aunque ansiase la carne ardiente del joven que acababa de conocer, en la práctica se ocupa de duendes, monstruos, de criaturas con andrajos o con la corona de rey, aspirantes a la risa o al llanto, siempre inseparables. Sobre todo de los seres populares que, donde estuviesen, hacen el amor sin escrúpulos. A la sombra del árbol, sobre el suelo abrasador del desierto, o detrás de los tenderetes de frutas. Entretenidos con los embates amorosos, gimen, vociferan, murmuran, sirviéndoles cualquier rincón para las convulsiones que preceden al goce.
Gracias también a Scherezade, el Califa se ilusiona con ser un alazán o un unicornio, cuando va en pos de sus personajes temiendo ser rechazado. Desconfía de que ella haya creado a estos seres con el único propósito de que la defiendan, para no quedar sumida en el desamparo, entregada a la saña del soberano. Al mismo tiempo que da prueba de no temer el vergajo de su crueldad, parece decirle que un día se irá lejos para no volver. Dispuesta a asumir cualquier riesgo, sin medir las consecuencias. Al fin y al cabo, ¿qué podría aguardar el soberano de quien vive a la espera de su perdón provisional para sobrevivir? Alguien que, con el pretexto de hablar de la vida ajena, modela a sus personajes a la medida de su quimera.
Olvidada en su rincón, Dinazarda no pierde al Califa de vista. El nerviosismo con que él camina desorientado, casi deslizándose por el suelo de mármol. Se aploma, sin embargo, con rapidez, disimula su debilidad. No quiere que comprueben su envejecimiento. La sangre de las jóvenes, que había bebido antes de matarlas, no había regenerado la piel, no había detenido la ruina en marcha. Envejece perdiendo pequeñas alegrías, siempre preciosas.
A pesar de los pesares, Dinazarda lo socorre, sólo falta que le ofrezca a las huríes abriéndole las puertas del paraíso en vida. Mientras lo atiende, emite señales a su hermana, que se prevenga. Que no confíe demasiado en su talento para salvarse. El soberano no ha de aguantar por mucho tiempo una sumisión que lo humilla. ¿Por qué creer en la gloria humana?
La desenvoltura de Scherezade, sin embargo, exime a Dinazarda de participar de sus aflicciones. Siempre que Dinazarda la quiere atraer a la realidad práctica, Scherezade, bajo el impulso de la fantasía, prosigue incólume. Atraviesa despeñaderos, mares, vacila dónde reposar durante las noches siguientes. El mundo árabe, al cual pertenece, le asegura su condición arcaica. Cruce de ambulantes e inventivos, la sangre de la joven se abastece de alegría al oír el balido de los animales, el sonido originario de la guitarra de seis cuerdas, al enaltecer la corcova flexible del camello, cuya sombra, proyectada en las arenas del desierto, revela a aquel notable hermano de su raza. Una naturaleza que, de tanto apiadarse de lo humano, se ajusta igualmente a los rigores del calor y del invierno, congelando y calentando la sangre según las conveniencias de los bereberes, de los beduinos, de tantos pueblos.
Visita continuamente el meollo de su raza. Nutre la esperanza de alcanzar en el futuro la síntesis narrativa. Y, de tanto abarcar sus mitos más caros, obtener como recompensa la capacidad de disfrazarse de hombre y mujer indiscriminadamente, e interpretarlos con rara paciencia.
Al masticar el pan ázimo, sin vestigios de levadura, al que se le había añadido azafrán y mantequilla, Scherezade atraviesa el mar Rojo, camino de Damasco, en su afán de reclamar derechos que no tiene. Sucesivos desplazamientos que le traen, de donde había estado, los haberes de la experiencia de la que sus días de hoy ya no prescinden. Trae igualmente la música, la danza, la poesía, el sentimiento religioso. Lo que había naufragado, en fin, de todas las eras.
El Califa se desentiende de las amonestaciones de la joven. Tamborilea, distraído, atento al sonido del laúd que el músico arranca del instrumento con su pluma de águila, a la entrada de los aposentos reales, a los que no tiene acceso. Cada cuerda, que hace estremecer el cuerpo de madera del instrumento, en forma de pera, unge el alma del Califa.
Entre vulnerable y malicioso, el soberano se pregunta la razón de que Scherezade sonría y él no. ¿Qué le falta a él para disfrutar de esta suerte de alegría? Pues ansía internarse en la zona de aquella felicidad. El misterio que aflora en la joven y la aísla de él. Como si el Califa, comprometido con la soledad del poder, le envidiase un placer que no se desvanece en la hija del Visir, a despecho de la sentencia de muerte que se cierne sobre su cabeza.
Obediente a los pequeños detalles, Scherezade registra la naturaleza de aquel conflicto. Seguida de cerca por Jasmine, cuyo seno jadea con imperceptible temblor, Scherezade quiere decirle al Califa que muy poco conoce él de la patria secreta de los hombres. A pesar de su poder, no sabe golpear la puerta de la aventura humana. Diferente de ella, que, aunque condenada a morir en cualquier instante, cuenta con la imaginación, heredada de su madre, para deambular por los mercados, tropezarse con el léxico, con las leyendas escatológicas, con todo lo que proviene del suelo apisonado de la tierra popular. Capaz de compadecerse con el eco de la miseria que proviene de los millares de esclavos de aquel califato.
Casi todo lo que ella viene produciendo, a expensas del Califa, es fruto de la invención, de los pergaminos que ha leído, de las historias que escucha, de los prodigios que la memoria ha ido acumulando a lo largo de los años. Y de su vocación de inventar y de vivir muchas vidas al mismo tiempo. Hasta de concebir ciudades enterradas, de descifrar inscripciones hace mucho desaparecidas, de internarse por el sueño al traducir estos mensajes crípticos. Sin olvidar la persistencia de los maestros de Bagdad, las fugas al bazar, al que había acudido a veces con ropas masculinas, dando a la voz un acento raspante, áspero. Casi siempre con las manos dentro de los bolsillos de la túnica, para que no viesen sus dedos de alabastro, modelados largos y ágiles, mientras iba aplomando el cuerpo con la audacia negada a las mujeres.
Scherezade se sabe instrumento de su raza. Dios le ha concedido la cosecha de las palabras, que son su trigo.
Era menester venir a amar. Someterse a la carne apasionada y abandonar por instantes el infortunio ajeno, presente en sus historias. Suspender el indomable instinto narrativo para transformarse, al final, en personaje del propio destino.
Scherezade teme descubrir de repente la faz del amor en algún extraño, en un simple intercambio de miradas. Una flecha disparada por un príncipe o un aventurero rompiendo las paredes del palacio y de su vientre al mismo tiempo. Un Harum o un Simbad que, después de vencer a la guardia imperial, cabalgaría con ella por el desierto hasta la tienda armada con adornos preciosos, que ambos habían estipulado previamente como el lugar perfecto para la unión de sus genitales voraces, aún extranjeros.
En materia de sexo, las hijas del Visir proclaman inexperiencia. Mientras que Scherezade había tenido al Califa como único amante, Dinazarda, sin que su hermana lo supiese, había hecho el amor a escondidas con el escudero de su padre, de visita al palacio. Un joven asesinado días después, recayendo las sospechas de tal crimen sobre un marido traicionado. Sin que las lágrimas de Dinazarda por él se prolongasen más de un día. Aunque jamás lo amó, se acuerda, sin embargo, de la primera vez que fornicaron en la habitación, con la complicidad de la criada.
Читать дальше