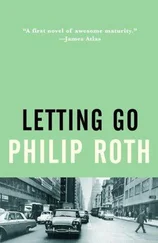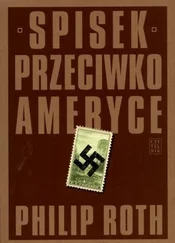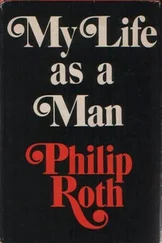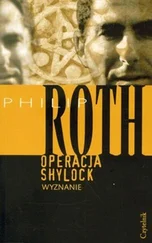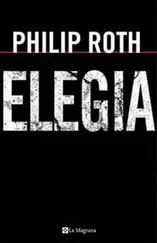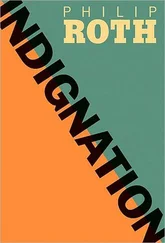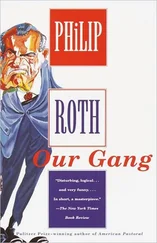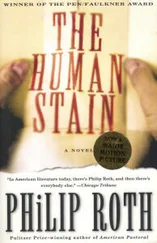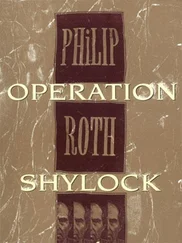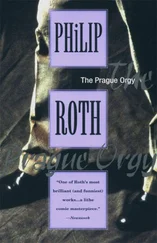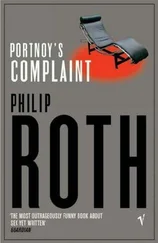Las dos personas a las que, según me dijo, soportaba menos formaban pareja y tenían un programa matinal de radio que resultó ser uno de los favoritos de mi madre. Ese programa, llamado Van Tassel y Grant, procedía de la casa de campo junto al río Hudson, en el condado de Dutchess, Nueva York, donde vivían la popular novelista Katrina Van Tassel Grant y su marido, el colaborador del Journal-American y crítico de espectáculos Bryden Grant. Katrina era muy alta y de una delgadez alarmante, con largos bucles morenos que en otro tiempo debieron de resultar atractivos. A juzgar por su porte, era consciente de la influencia que ejercía en el país con sus novelas. Lo poco que sabía de ella hasta aquella noche (que la hora de la cena en casa de los Grant se reservaba para comentar con sus cuatro guapos hijos las obligaciones que tenían hacia la sociedad; que sus amigos en la antigua y tradicional Staatsburg, donde sus antepasados, los Van Tassel, se establecieron, según se decía como la aristocracia local, en el siglo XVII, mucho antes de que llegaran los ingleses, tenían unas credenciales éticas y educativas impecables) había acertado a oírlo cuando mi madre escuchaba el programa Van Tassel y Grant.
El adjetivo impecable se repetía mucho en el monólogo semanal de Katrina sobre la vida espléndida, variada y excepcional que llevaba en la bulliciosa ciudad y el bucólico campo. No sólo sus frases estaban infestadas de impecables, sino también las de mi madre cuando llevaba una hora escuchando a Katrina Van Tassel Grant (a quien ella consideraba «cultivada»), mientras la novelista alababa la superioridad de quienquiera que tuviese la suerte de entrar en la esfera social de los Grant, tanto si era el hombre que le arreglaba la dentadura como el hombre que le arreglaba el lavabo. «Un lampista impecable, Bryden, impecable», decía, mientras mi madre, como millones de amas de casa, escuchaba embelesada un comentario sobre las dificultades del desagüe que afligen a las viviendas de incluso las mejores familias norteamericanas; y mi padre, cuya pertenencia al campo de Sylphid era inamovible, decía: «Bueno, apaga a esa mujer, ¿quieres, por favor?».
Katrina Grant era la mujer sobre la que Sylphid me había susurrado: «Lo más risible de esa lunática es su afectación». Y acerca del marido, Bryden Grant: «Ése es el hombre más vano de Nueva York».
– Mi madre va a almorzar con Katrina y vuelve a casa pálida de rabia. «Esa mujer es insoportable. Me habla del teatro y las últimas novelas, cree saberlo todo y no sabe nada de nada.» Y es cierto: cuando van a comer, Katrina invariablemente alecciona a mi madre sobre lo único de lo que ella está perfectamente informada. Mi madre no puede soportar las novelas de Katrina, ni siquiera es capaz de leerlas. Cuando lo intenta se echa a reír, y luego le dice a Katrina lo estupendas que son. Mi madre pone un apodo a cada persona que la espanta, y el de Katrina es Lunática. «Deberías haber oído lo que decía la Lunática sobre la obra de O'Neill», me dice. «Se superó a sí misma.» Entonces la Lunática llama a las nueve de la mañana siguiente y mi madre se pasa una hora hablando con ella. Mi madre utiliza la indignación vehemente como un manirroto utiliza su fortuna, y luego enjabona a esa mujer por el aristocrático «Van» de su nombre, y porque cuando Bryden menciona a mi madre en su columna, la llama «la Sarah Bernhardt de las ondas». Mi pobre madre y sus ambiciones sociales. Katrina es la más pretenciosa de toda esa gente rica y pretenciosa que vive a orillas del río en Staatsburg, y parece ser que él desciende de Ulysses S. Grant.
Y en medio de la fiesta, con los invitados tan juntos que casi tenían que desviar los labios de los vasos ajenos, Sylphid se volvió para buscar en la estantería, a nuestra espalda, una novela de Katrina Van Tassel Grant. A cada lado de la chimenea encendida, las estanterías se extendían del suelo al techo, hasta tal altura que era precisa una escalera para llegar a los estantes superiores.
– Mira -me dijo Sylphid-. Eloísa y Abelardo.
– Mi madre lo ha leído -le informé.
– Tu madre es una picara desvergonzada -replicó ella, y sentí débiles las rodillas hasta que me di cuenta de que bromeaba. No sólo mi madre, sino casi medio millón de norteamericanos había comprado y leído aquel libro-. Toma, ábrelo por cualquier página, pon un dedo donde quieras y prepárate a apasionarte, Nathan de Newark.
Hice tal como ella decía y cuando ella vio dónde había puesto el dedo, sonrió.
– Bueno, no tienes que buscar muy lejos para descubrir a V.T.G. en la cima de su talento -entonces me leyó-: «Le rodeó la cintura con las manos, atrayéndola hacia él, y ella notó los poderosos músculos de sus piernas. Echó la cabeza atrás y entreabrió la boca para recibir el beso. Un día él sería castrado como brutal y vengativo castigo por la pasión que le provocaba Eloísa, pero de momento estaba lejos de ser mutilado. Cuanto más la apretaba, tanto mayor era la presión en las zonas sensibles de Eloísa. Qué excitado estaba aquel hombre cuyo genio renovaría y revitalizaría la enseñanza tradicional de la teología cristiana. Ella tenía los pezones erectos y duros, y sus entrañas se tensaron al pensar: "¡Estoy besando al escritor y pensador más grande del siglo XII!". Era famoso por la solución que había dado al problema de los universales y por su original uso de la dialéctica, pero no era menos ducho, incluso ahora, en el apogeo de su fama intelectual, en fundir el corazón de una mujer… A la mañana siguiente estaban saciados. Por fin ella tenía la ocasión de decirle al canónigo y rector de Notre Dame: "Enséñame ahora, por favor. ¡Enséñame, Pierre! Explícame tu análisis dialéctico del misterio de Dios y la Trinidad". Así lo hizo él, explicándole pacientemente los pormenores de su interpretación racionalista del dogma trinitario, y entonces la tomó como mujer por undécima vez».
– Once veces -dijo Sylphid, abrazándose a sí misma por el puro deleite de lo que acababa de leer-. Ese marido suyo no sabe lo que son dos veces. Ese mariconcete no sabe siquiera lo que es una vez -y transcurrió un buen rato antes de que pudiera, de que pudiéramos dejar de reírnos-. «¡Oh, por favor, Pierre, enséñame!» -y sin más razón que su felicidad, me dio un sonoro beso en la punta de la nariz.
Después de que Sylphid hubiera devuelto Eloísa y Abelardo al estante y los dos nos hubiéramos recuperado más o menos del ataque de risa, me sentí lo bastante audaz para hacerle una pregunta que deseaba plantearle desde el comienzo de la velada, una de las varias que deseaba hacerle. No ¿cómo era crecer en Beverly Hills?, ni ¿cómo era vivir al lado de Jimmy Durante? ni ¿qué sientes cuando tus padres son astros de la pantalla? Como temía que ella me ridiculizara, sólo le formulé la que yo consideraba mi pregunta más seria: ¿Cómo es tocar en el Music Hall de Radio City?
– Es un horror. El director de orquesta es espantoso. «Mi querida señora, ya sé que es muy difícil contar hasta cuatro en ese compás, pero si a usted no le importara, estaría tan bien…» Sabes que cuanto más cortés se muestra, tanto más irritado está contigo. Si está enfadado de veras, te dice: «Mi querida, mi muy querida señora», y ese «querida» gotea veneno. «Eso no está del todo bien, querida, eso debe hacerse arpegiado». Y en tu partitura esa parte no figura arpegiada. No puedes volver atrás sin que parezcas discutidora y causante de una pérdida de tiempo, y decirle: «Perdone, maestro, pero en la partitura consta de la otra manera». Entonces todo el mundo te miraría, pensando: «¿Es que no sabes cómo debe hacerse, idiota, y él tiene que decírtelo?». Es el peor director de orquesta del mundo, no dirige más que música del repertorio estandarizado, y aun así te preguntas si alguna vez ha escuchado esa pieza antes. Luego, en el music hall, está la plataforma giratoria de la orquesta. Se mueve hacia arriba y atrás, adelante y abajo, y cada vez que se mueve, gracias a un elevador hidráulico, sufre una brusca sacudida y tienes que aferrar el arpa para no caerte, aunque desafines. Los arpistas nos pasamos la mitad del tiempo afinando y la otra mitad tocando desafinado. Detesto las arpas.
Читать дальше