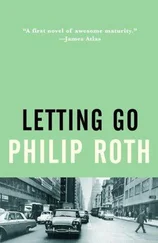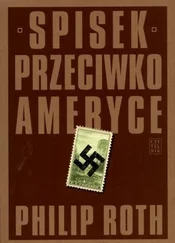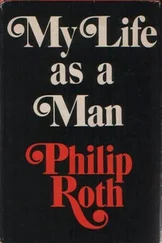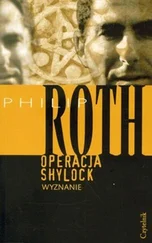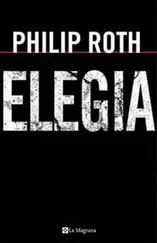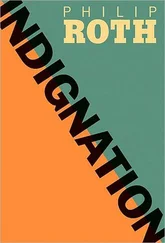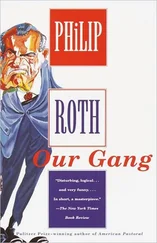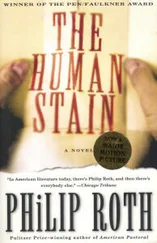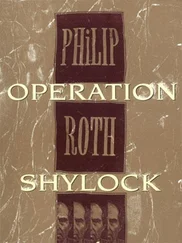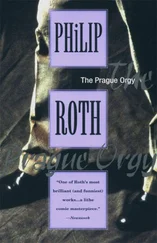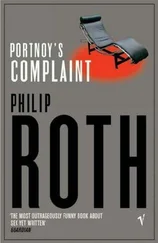– ¿Sabéis lo que me hace tener esperanzas en este país? -y me señaló. Allí estaba yo, ruborizado y trémulo, esperando que me ayudara a salir del trance-. Tengo más fe en un chico como éste que en la llamada gente madura de nuestro querido país que fue a las urnas dispuesta a votar a Henry Wallace y, de repente, vio una gran foto de Dewey ante sus ojos (y estoy hablando de personas de mi propia familia), de modo que bajó la palanca de Harry Truman. ¡Un hombre que conducirá este país a la Tercera Guerra Mundial, y ésa es su inteligente elección! El Plan Marshall, ésa es su elección. En lo único que pueden pensar es en pasar por alto a las Naciones Unidas, en cercar a la Unión Soviética y destruirla, mientras desvían a su Plan Marshall centenares de millones de dólares que podrían servir para elevar el nivel de vida de los pobres de este país. Pero decidme, ¿quién detendrá al señor Truman cuando arroje sus bombas en las calles de Moscú y Leningrado? ¿Creéis que no arrojarán bombas atómicas sobre inocentes niños rusos? ¿Que no harán eso para preservar nuestra maravillosa democracia? A otro con ese cuento. Escuchad a este chico. Todavía va a la escuela y ya sabe más de lo que está mal en este país que nuestros queridos compatriotas cuando van a votar.
Nadie se reía, ni siquiera sonreía. Arthur Sokolow se había apoyado en la estantería y pasaba despacio las páginas de un libro de la colección sobre Lincoln, mientras los demás hombres daban caladas a los cigarros, tomaban sorbos de whisky y actuaban como si aquella noche hubieran salido con sus mujeres para ser oyentes de mi visión de Estados Unidos. Sólo mucho tiempo después comprendí que la seriedad colectiva con que recibieron mi presentación respondía tan sólo a lo acostumbrados que estaban a las agitaciones de su imperioso anfitrión.
– Escuchad -le dijo Ira-, escuchad esto. Es una obra sobre una familia católica en una ciudad pequeña y los intolerantes de la localidad.
Entonces Iron Rinn se puso a recitar mi texto: Iron Rinn dentro de la piel, dentro de la caja de resonancia de un americano cristiano corriente y bondadoso, como aquellos que yo imaginaba y de los que no sabía absolutamente nada.
– «Soy Bill Smith -empezó a decir Ira, dejándose caer pesadamente en el sillón de cuero de alto respaldo y poniendo los pies sobre la mesa-. Soy Bob Jones. Mi nombre no importa. No es un nombre que inquiete a nadie. Soy blanco y protestante, así que no tienes que preocuparte por mí. Me llevo bien contigo, no te molesto, no te irrito. Ni siquiera te odio. Me gano tranquilamente la vida en una bonita y pequeña ciudad, cuyo nombre es lo de menos y que podría estar en cualquier parte. Digamos que se llama Cualquierparte. Mucha gente aquí, en Cualquierparte, aparenta estar de acuerdo con la lucha contra la discriminación. Hablan de la necesidad de destruir las vallas que mantienen a las minorías en campos de concentración sociales. Pero demasiados de ellos llevan a cabo su lucha de una manera abstracta. Piensan y hablan acerca de la justicia, la decencia, el derecho, el americanismo, la hermandad del hombre, la Constitución y la Declaración de Independencia. Todo esto está muy bien, pero muestra que en realidad desconocen los motivos de la discriminación racial, religiosa y nacional. Fíjate en esta ciudad, fíjate en Cualquierparte, fíjate en lo que ocurrió aquí el año pasado, cuando una familia católica que vivía cerca de mi casa descubrió que un fervoroso protestante puede ser tan cruel como lo fue Torquemada. Sin duda te acuerdas de Torquemada, el asesino a sueldo de los Reyes Católicos, el que dirigió la Inquisición para los reyes de España, un tipo que expulsó a los judíos de España para Fernando e Isabel en 1492. Sí, has oído bien, amigo… 1492. Estaba Colón, es cierto, estaban la Pinta, la Niña y la Santa María… y luego estaba Torquemada. Siempre está Torquemada. Tal vez siempre estará… Bueno, he aquí lo que sucedió en Cualquierparte, Estados Unidos, bajo las barras y las estrellas, donde todos los hombres han sido creados iguales, y no en 1492…».
Ira pasó las páginas.
– Y prosigue de esa manera… y aquí, el final. Este es el final. El narrador de nuevo. Un chico de quince años ha tenido el valor de escribir esto, ¿comprendéis? Decidme qué emisora tendría el valor de emitirlo. Decidme qué patrocinador, en el año 1949, se enfrentaría resueltamente al comandante Wood y su comité, quién se enfrentaría al comandante Hoover y sus brutos milicianos nazis, quién se enfrentaría a la Legión americana, a los veteranos de guerra católicos, a los VFW y a las DAR [6]y a todos nuestros queridos patriotas, a quién le importaría un bledo que le llamaran puñetero rojo cabrón y le amenazaran con boicotear su precioso producto. Decidme quién tendría el valor de hacer eso porque es lo que se debe hacer. ¡Nadie! Porque la libertad de expresión les importa un rábano, de la misma manera que a los tipos con los que estuve en el ejército les importaba un rábano. No me dirigían la palabra. ¿Os he dicho eso alguna vez? Entraba en el comedor, ¿comprendéis?, donde había doscientos y pico hombres, y nadie me saludaba, nadie decía nada, debido a las cosas que yo decía y las cartas que enviaba a Stars and Stripes. Aquellos tipos te daban la clara impresión de que la Segunda Guerra Mundial se libraba para fastidiarles. Al contrario de lo que muchos puedan pensar de nuestros queridos muchachos, no tenían la menor idea, no sabían para qué diablos estaban allí, el fascismo y Hitler les tenían sin cuidado, ¿qué les importaba a ellos? ¿Hacerles comprender los problemas sociales de los negros? ¿Hacerles comprender las tortuosas maneras en que el capitalismo se esfuerza por debilitar a los trabajadores? ¿Hacerles comprender que cuando bombardeamos Francfort no cayó una sola bomba en las fábricas de I.G. Farben? ¡Tal vez estoy en desventaja por mi falta de educación, pero las mentes insignificantes de «nuestros muchachos» me revuelven las tripas! Todo se reduce a esto -añadió, leyendo de repente mi guión-: «Si quieres una moraleja, aquí la tienes: el hombre que se traga la patraña sobre los grupos raciales, religiosos y nacionales es un lelo. Se perjudica a sí mismo, a su familia, su sindicato, su comunidad, su estado y su país. Es el secuaz de Torquemada». ¡Escrito -exclamó Ira, arrojando con enojo el guión sobre la mesa- por un chico de quince años!
Los invitados que se presentaron después de la cena debían de ser cincuenta más. A pesar de la importancia extraordinaria que Ira me había dado en su estudio, jamás habría tenido el valor de quedarme y mezclarme con la gente apretujada en la sala de estar, de no haber sido porque Sylphid acudió una vez más en mi ayuda. Había actores y actrices, directores, escritores, poetas, abogados, agentes literarios y productores teatrales, estaba Arthur Sokolow y estaba Sylphid, la cual no sólo llamaba a todos los invitados por sus nombres de pila, sino que conocía, y sabía caricaturizar, cada uno de sus defectos. Era una conversadora temeraria y entretenida, con una gran capacidad de odio y el talento de un chef para cortar en filetes, enroñar y asar un pedazo de carne, y yo, que tenía como objetivo decir la verdad a través de la radio, de un modo audaz e intransigente, estaba asombrado ante la joven que no movía un dedo por racionalizar, y no digamos ocultar, su divertido desprecio. Ese es el hombre más vano de Nueva York… ése de ahí necesita ser superior… la insinceridad de éste… aquél no tiene la menor idea… ése se emborrachó tanto… el talento de aquél es tan minúsculo, tan infinitesimal… el de ahí está tan amargado… el de allá es tan depravado… lo más risible de esa lunática es su afectación…
Qué delicioso era menospreciar a la gente, y observarla mientras era menospreciada. Sobre todo para un muchacho que en semejante ambiente se inclinaba hacia la veneración. A pesar de que me preocupaba llegar tarde a casa, no podía privarme de aquella educación de primera clase en los placeres de la vejación. Nunca había conocido a nadie como Sylphid, tan joven y, sin embargo, tan llena de hostilidad, tan mundana y, no obstante, vestida con una falda larga y llamativa, como si fuese una adivina, tan patentemente excéntrica, tan despreocupada por el hecho de que todo le repelía. Yo no había sabido hasta qué punto era dócil e inhibido, lo deseoso que estaba de complacer, hasta que vi lo deseosa que estaba Sylphid de provocar hostilidad, no había tenido idea de la libertad que se experimenta una vez que el egoísmo se libera de la coerción que impone el temor a quedar socialmente en evidencia. Me fascinaba lo formidable que era aquella chica. Veía que Sylphid era intrépida, no temía cultivar en su interior la amenaza que podía representar para otros.
Читать дальше