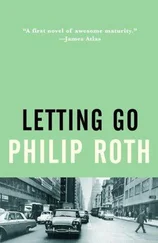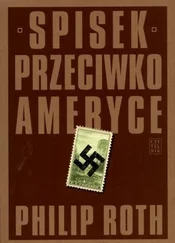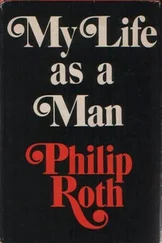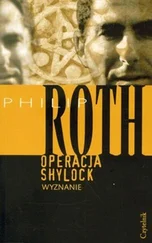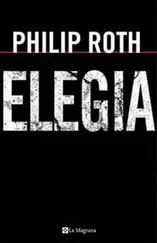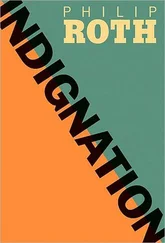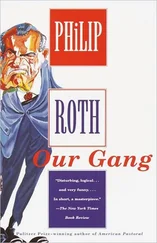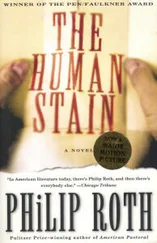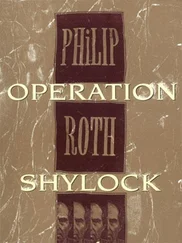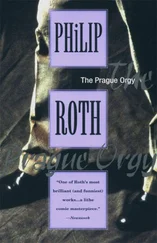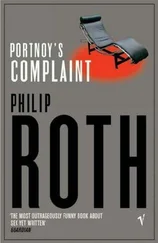– La pieza de Doppler, mamá, es basura de salón -replicó Sylphid.
– ¡Oh, cuánto te quiero! -exclamó Eve-. ¡Tu madre te quiere tanto!
Empezaron a acercarse los invitados para felicitar al trío de músicos femeninos y, de improviso, Sylphid me deslizó un brazo alrededor de la cintura y me presentó cariñosamente a Pamela, Rosalind y al novio de ésta.
– Aquí tenéis a Nathan de Newark -les dijo Sylphid-. Es un protegido político de la Bestia.
Puesto que había dicho eso con una sonrisa, sonreí también, tratando de creer que utilizaba el epíteto sin mala intención, una simple broma familiar acerca de la estatura de Ira.
Miré a mi alrededor en busca de Ira y vi que no estaba allí, pero en vez de pedir disculpas e ir en su busca, me permití seguir adecuadamente rodeado por el brazo de Sylphid, junto a sus amigos tan mundanos. Nunca había visto a un hombre de la juventud de Noguera que vistiera tan bien o fuese tan afablemente correcto y cortés. En cuanto a la atezada Pamela y la blanca Rosalind, ambas me parecían tan bonitas que no podía mirar directamente a ninguna de las dos durante más de una fracción de segundo a la vez, aunque simultáneamente no podía perderme la oportunidad de permanecer con fingida naturalidad a pocos centímetros de ellas.
Rosalind y Ramón iban a casarse al cabo de tres semanas en la finca que los Noguera tenían en las afueras de La Habana. Eran cultivadores de tabaco, el padre de Ramón había heredado de su abuelo millares de hectáreas en una región llamada El Partido, una tierra que heredaría Ramón y, andando el tiempo, los hijos de Ramón y Rosalind. El era muy silencioso y serio, como si en todo momento fuese consciente del destino que le aguardaba y estuviera diligentemente dispuesto a representar el cargo de autoridad conferido por los fumadores de puros del mundo entero, mientras que Rosalind, quien sólo unos pocos años antes era una pobre estudiante de música en Londres, procedente de un remoto rincón de la Inglaterra rural, pero que ahora estaba tan cercana al final de sus temores como lo estaba del comienzo de unos gastos cuantiosos, era cada vez más vivaracha y locuaz. Nos habló del abuelo de Ramón, el Noguera más renombrado y reverenciado, quien durante unos treinta años había sido gobernador provincial así como gran terrateniente, hasta que se incorporó al gabinete del presidente Mendiata (de quien yo sabía que su jefe del estado mayor era el infame Fulgencio Batista); nos habló de la belleza de las plantaciones de tabaco, donde, bajo unas telas, cultivaban la hoja que envolvía a los habanos; y entonces nos habló de la boda al suntuoso estilo español que la familia Noguera había planeado para ellos. Pamela, amiga de la infancia, volaría de Nueva York a La Habana, un viaje costeado por los Noguera, y se alojaría en una casa para invitados en la finca. En cuanto a Sylphid, si lograba hacerse un hueco en sus compromisos, añadió la desbordante Rosalind, podía asistir con Pamela.
Rosalind hablaba con ilusionada inocencia, con una alegre mezcla de orgullo y sensación de triunfo, sobre la enorme riqueza de los Noguera, mientras yo no podía dejar de preguntarme: «¿Y qué me dice usted de los campesinos cubanos que trabajan el tabaco… quién los lleva a ellos en avión de Nueva York a La Habana y regreso para asistir a una boda? ¿En qué clase de "casas para invitados" viven en las hermosas plantaciones de tabaco? ¿Qué me dice de las enfermedades, la desnutrición y la ignorancia entre los trabajadores del tabaco, señorita Halladay? En lugar de derrochar obscenamente todo ese dinero en su boda al estilo español, ¿por qué no empieza a compensar a las masas cubanas cuyas tierras la familia de su prometido posee ilegítimamente?».
Pero mantuve la boca tan cerrada como Ramón Noguera, aunque, en mi interior, no estaba ni mucho menos emocionalmente tan sereno como él parecía estarlo, la impávida mirada adelante, como si estuviera en una revista de tropas. Todo lo que decía me consternaba y, sin embargo, no podía ser lo bastante incorrecto socialmente para decírselo. Tampoco podía reunir las fuerzas necesarias para exponer a Ramón Noguera la valoración que el Partido Progresista hacía de sus riquezas y el origen de éstas. Tampoco podía apartarme voluntariamente del esplendor británico de Rosalind, una joven físicamente adorable y dotada para la música, quien no parecía comprender que, al abandonar sus ideales por los atractivos de Ramón (o, si no sus ideales, al abandonar los míos) casándose con un miembro de la clase alta oligárquica y terrateniente de Cuba, no sólo comprometía fatalmente los valores de una artista sino también, según mi juicio político, se trivializaba uniéndose a alguien muchísimo menos merecedor de su talento -y de su cabello dorado rojizo y de su piel tan acariciable- que, por ejemplo, yo mismo.
Resultó que Ramón había reservado mesa en el Stork Club para Pamela, Rosalind y él mismo, y cuando le pidió a Sylphid que se les uniera, también, con cierta ecuanimidad distraída, me invitó.
– Por favor, señor, venga con nosotros.
– No puedo, no… -repliqué, y entonces, sin explicación (como sabía que debería hacer… como sabía que Ira haría: «¡No apruebo a la gente de su clase!»), añadí en cambio-: Gracias, gracias de todos modos.
Me volví y, como si huyera de la peste en vez de una maravillosa oportunidad para un escritor en ciernes de ver el famoso Stork Club de Sherman Bilüngsley y la mesa donde se sentaba Walter Winchell [7], me apresuré a alejarme de las tentaciones que ofrecía el primer plutócrata que veía en mi vida.
Subí a una habitación para invitados en el primer piso, donde encontré mi abrigo debajo de las docenas amontonadas sobre las camas gemelas, y allí me topé con Arthur Sokolow, quien, según me dijo Ira, había leído mi guión radiofónico. Mi timidez me había impedido decirle nada en el estudio de Ira después de que éste efectuara una breve lectura de la obra, y él, ocupado en hojear aquel volumen sobre Lincoln, no parecía tener nada que decirme. Sin embargo, en varias ocasiones durante la velada, acerté a oírle algo que decía enérgicamente a alguien en la sala de estar. «Eso me puso tan furioso», le oí decir, «que me senté, lleno de frenesí, y escribí la pieza de una sentada por la noche»; y también: «Las posibilidades eran ilimitadas. Había una atmósfera de libertad, de disposición a establecer nuevas fronteras». Entonces le oí reírse y decir: «Bueno, me aportaron unas ideas contra el principal programa de radio…», y el impacto que esas palabras ejercieron en mí fue como si hubiera encontrado la verdad indispensable.
Procuré acercarme a Sokolow y le oí hablar con dos mujeres de una obra que se proponía escribir para Ira, un monólogo basado no en los discursos sino en la vida entera de Abraham Lincoln, desde su nacimiento a su muerte. Entonces tuve la visión más nítida que había tenido jamás de cómo quería yo que fuese mi vida.
– Los discursos, el primero inaugural, el de Gettysburg, el segundo inaugural, eso no lo es todo. Eso es la retórica. Quiero que Ira lo cuente todo, que diga lo terriblemente difícil que fue para él llegar a donde llegó: la falta de escolaridad, el padre estúpido, la madrastra espantosa, los socios del bufete, la candidatura contra Douglas, la derrota, su mujer, aquella compradora histérica, la pérdida brutal del hijo, la muerte de Willie, la condena por todas partes, el ataque político cotidiano desde el momento en que ocupó el cargo, el salvajismo de la guerra, la incompetencia de los generales, la Proclama de emancipación, la victoria, la unión preservada y la liberación de los negros, y, entonces, el asesinato que cambió al país para siempre. Un material maravilloso para un actor, tres horas, sin intermedio. Los radioyentes se quedarán mudos en sus asientos, se quedarán afligidos por lo que Estados Unidos podría ser hoy, para negros y blancos por igual, si él hubiera ocupado la presidencia por segunda vez y supervisado la reconstrucción. He pensado mucho en ese hombre, asesinado por un actor. ¿Quién si no? -se rió-. ¿Quién si no sería tan vano y tan estúpido como para matar a Abraham Lincoln? ¿Puede Ira interpretar en solitario durante tres horas? La parte de la oratoria… sabemos que eso puede hacerlo. Por lo demás, trabajaremos juntos en ello y él lo captará: un dirigente tremendamente hostigado, lleno de ingenio, astucia y capacidad intelectual, un hombre altísimo cuyo estado de ánimo sufría alternativamente grandes cambios y pasaba de la euforia a la más profunda depresión, y -Sokolow volvió a reírse- todavía no está al corriente de que es el Lincoln del monumento.
Читать дальше