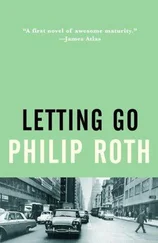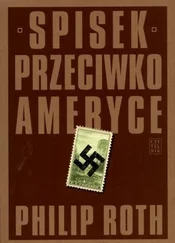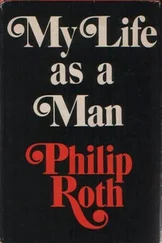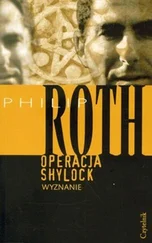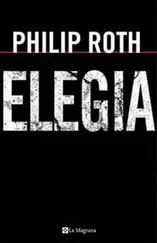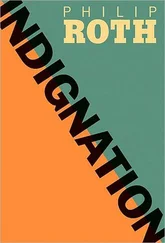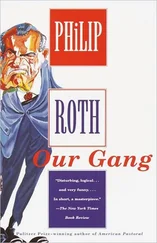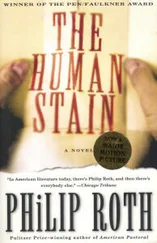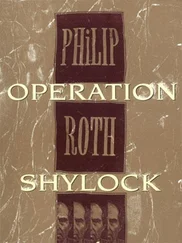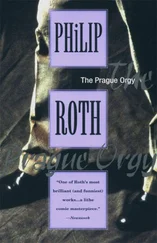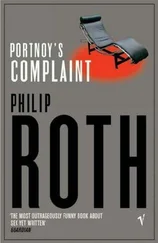Ira y su mujer habían organizado una cena, y entre los invitados estaría Arthur Sokolow, a quien él había dado mi guión a leer. Ira creía que tal vez me gustaría conocerle. A la tarde siguiente, mi madre me hizo ir a la calle Bergen, a comprar unos zapatos negros, y llevé mi único traje a la sastrería de la avenida Chancellor para que Schapiro me alargara las mangas y los pantalones. Entonces, un sábado al anochecer, me metí en la boca un caramelo aromático y, con el corazón latiéndome como si me dispusiera a cruzar la frontera del estado para cometer un asesinato, me encaminé a la avenida Chancellor y subí a un autobús con destino a Nueva York.
Mi compañera a la mesa era Sylphid. Todas las trampas que me habían tendido -los ocho cubiertos, las cuatro copas de formas distintas, el gran aperitivo llamado alcachofa, las bandejas que presentaba desde atrás y por encima de mi hombro una mujer negra de expresión solemne, la escudilla para enjuagar los dedos, el enigma que representaba esa escudilla-, todo lo que me hacía sentir como un niño pequeño lo anulaba Sylphid con sus comentarios sardónicos, una explicación cínica, y sonreía o ponía los ojos en blanco, ayudándome gradualmente a comprender que allí no había tanto en juego como lo sugería aquella elegancia. Me pareció espléndida, sobre todo en su faceta satírica.
– A mi madre le gusta poner en todo la rigidez que había en el palacio de Buckingham, donde creció -comentó Sylphid-. Aprovecha cualquier oportunidad para convertir la vida cotidiana en una broma.
Sylphid siguió así durante toda la comida, me hizo confidencias al oído con el espíritu mundano de quien se ha criado en Beverly Hills, al lado de la casa de Jimmy Durante, y luego ha vivido en Greenwich Village, el París de Estados Unidos. Incluso cuando me tomaba el pelo me sentía aliviado, como si me rescatara de un desgraciado accidente que sólo estaba a un plato de distancia.
– No te preocupes demasiado por hacer lo correcto, Nathan. Parecerás mucho menos cómico haciendo lo que no debes.
También me animaba ver cómo se comportaba Ira a la mesa. Comía allí igual que junto al puesto de salchichas al otro lado del parque de Weequahic, y también hablaba de la misma manera. Era el único de los comensales masculinos que no usaba corbata ni camisa de etiqueta y chaqueta y, aunque no carecía de los modales mínimos exigibles a la mesa, al verle ensartar y tragar los bocados resultaba evidente que su paladar no valoraba en exceso las sutilezas de la cocina de Eve. No parecía trazar ninguna línea entre la conducta permisible en un puesto de salchichas y un espléndido comedor de Manhattan, ni la conducta ni la conversación. Incluso allí, donde los candelabros de plata sostenían diez altas velas encendidas y había floreros con flores blancas en el aparador, todo le acaloraba aquella noche, sólo un par de meses después de la aplastante derrota de Wallace (el Partido Progresista había obtenido poco más que un millón de votos en toda la nación, más o menos la sexta parte de lo que había previsto), incluso algo en apariencia tan poco controvertido como el día de las elecciones.
– Os diré una sola cosa -anunció a los invitados, y las voces de todos se desvanecieron mientras la suya, fuerte y natural, cargada de protesta y acerada de desprecio por la estupidez de sus compatriotas, ordenaba con apremio-: Vamos, escuchadme. Creo que este querido país nuestro no entiende de política. ¿En qué otro país del mundo, en una nación democrática, la gente va a trabajar el día de las elecciones? ¿En dónde más las escuelas están abiertas? Si eres un chiquillo y dices: «Eh, hoy son las elecciones, ¿no tenemos el día libre?», tus padres te responden: «No, es el día de las elecciones, eso es todo», ¿y qué vas a pensar? ¿Qué importancia puede tener el día de las elecciones si has de ir a la escuela? ¿Cómo puede ser importante si las tiendas y todo lo demás está abierto? ¿Dónde diablos están tus valores, hijo de puta?
Al decir «hijo de puta» no aludía a ninguno de los invitados. Se refería a todas aquellas personas a las que había tenido que enfrentarse a lo largo de su vida.
Entonces Eve Frame se llevó un dedo a los labios, a fin de que él se refrenase.
– Querido… -le dijo en un tono tan suave que apenas era audible.
– Bien, ¿qué es más importante -replicó él, alzando la voz-, quedarse en casa el día de Colón? ¿Cierras las escuelas por una fiesta de mierda, pero no las cierras el día de las elecciones?
– Pero nadie te lo discute -le dijo Eve con una sonrisa-, ¿por qué te enfadas?
– Mira, me enfado -le dijo él-, me enfado siempre, y confío en estar enfadado hasta el día de mi muerte. Me meto en líos por enfadarme. Me meto en líos porque no me callo. Me enfado mucho con mi querido país cuando el señor Truman le dice a la gente, y ellos le creen, que el comunismo es el gran problema de este país. No el racismo ni las desigualdades. Eso no es el problema. Los comunistas son el problema. Los cuarenta, sesenta o cien mil comunistas. Van a derribar el gobierno de un país de ciento cincuenta millones de personas. Vamos, no insultéis a mi inteligencia. Os diré qué es lo que va a trastornar al puñetero país: la manera en que tratamos a la gente de color, el trato que damos a los trabajadores. No serán los comunistas los que destruyan este país. ¡No, este país va a destruirse a sí mismo porque trata a las personas como si fuesen animales!
Delante de mí se sentaba Arthur Sokolow, el guionista radiofónico, otro de esos muchachos judíos agresivos y autodidactas cuyas antiguas fidelidades de barriada (y padres inmigrantes analfabetos) determinaban fuertemente su estilo personal brusco y emotivo, jóvenes que recientemente habían regresado de una guerra en la que descubrieron Europa y la política, que realmente les permitió descubrir por primera vez a Estados Unidos por medio de los soldados con los que debían convivir, y en la que habían empezado, sin ayuda formal pero con una enorme e ingenua fe en el poder transformador del arte, a leer las cincuenta o sesenta primeras páginas de las novelas de Dostoievski. Hasta que la lista negra destruyó su carrera; Arthur Sokolow, aunque no era un escritor tan eminente como Corwin, figuraba desde luego entre los otros guionistas radiofónicos a los que yo más admiraba: Arch Oboler, que escribió Luces apagadas, Himan Brown, autor de Un recóndito lugar sagrado, Paul Rhymer, autor de Vic y Sade, Carlton E. Morse, autor de Me encanta un misterio, y William N. Robson, que hizo mucha radio bélica, en la que también me inspiré para mis propias obras. Los premiados dramas radiofónicos de Arthur Sokolow (así como dos obras representadas en Broadway) se caracterizaban por un profundo odio a la autoridad corrupta tal como la representaba un padre excesivamente hipócrita. Durante toda la cena temí que Sokolow, un hombre bajo y ancho, un martinete que, en la escuela, en Detroit, había sido zaguero del equipo de fútbol, iba a señalarme con el dedo y denunciarme ante los presentes como plagiario, debido a todo lo que le había robado a Norman Corwin.
Terminada la cena, los hombres, invitados por Ira, subieron al estudio de éste, en el primer piso, para fumar puros, mientras las mujeres iban a la habitación de Eve para arreglarse antes de que empezaran a llegar los invitados después de la cena. El estudio de Ira daba a la parte trasera del jardín, con estatuas iluminadas por focos. En las tres paredes cubiertas por estanterías tenía sus libros sobre Lincoln, la biblioteca política que se había traído a casa en tres bolsas de lona, al finalizar la guerra, y los libros que había acumulado desde entonces, buscándolos en las librerías de viejo de la Cuarta Avenida. Tras distribuir los cigarros y decir a los invitados que tomaran lo que les apeteciera del carrito con botellas de whisky, Ira sacó la copia de mi guión radiofónico que guardaba en el cajón superior del macizo escritorio de caoba (donde yo imaginaba que tenía su correspondencia con O'Day) y se puso a leer el discurso inicial. Y no lo leía para denunciarme por plagiario, sino que empezó por decir a sus amigos, Arthur Sokolow incluido:
Читать дальше