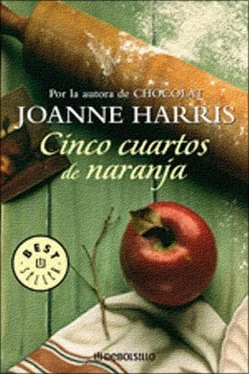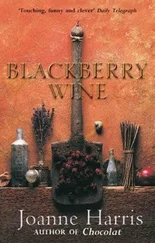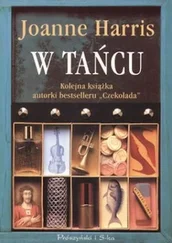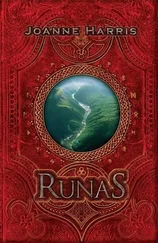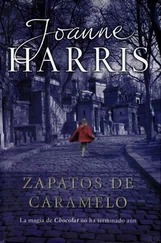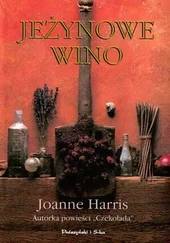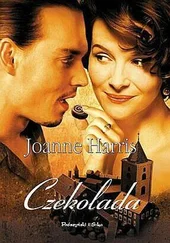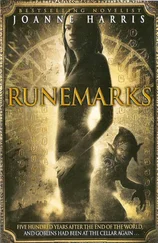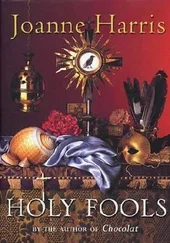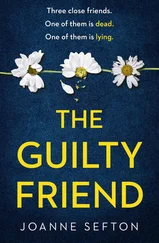– No te des por vencida -dijo.
– No estamos haciendo nada aquí -repliqué encogiéndome de hombros-. Sólo nos estamos poniendo en ridículo. Acéptalo Paul no vamos a conseguir sacarle nada a Dessanges, así que será mejor que nos lo vayamos metiendo en estas tozudas cabezotas nuestras. Quiero decir que…
– No, nunca lo haces. -Su voz era lenta y casi divertida-. Jamás te das por vencida, Framboise. Nunca lo hiciste.
Paciencia. Su paciencia, suficientemente amable y tozuda para esperar toda una vida.
– Eso era entonces -le dije sin mirarlo a los ojos.
– No has cambiado tanto Framboise…
Quizá era verdad. Todavía había algo en mí, algo duro y no necesariamente bueno. Aún lo siento de vez en cuando, algo frío y duro como una piedra en un puño cerrado. Siempre lo tuve, aun en los viejos tiempos, algo mezquino, obstinado y lo suficientemente astuto para mantenerme firme el tiempo que hiciese falta con tal de ganar… Como si de alguna forma la Gran Madre se hubiese metido dentro de mí aquel día y, mientras iba en busca de mi corazón hubiese sido engullida por la boca de mi interior. Un pez fosilizado dentro de un puño de piedra -una vez vi una foto de uno en uno de los libros de dinosaurios de Ricot-, devorándose a sí mismo por su obstinado despecho.
– Quizá debería cambiar -dije quedamente-. Quizá debería…
Creo que por un momento sentí de veras lo que decía. Estaba cansada, ¿comprendéis? Cansada más allá de lo indecible. Habían pasado dos meses y, bien lo sabía Dios, lo habíamos intentado todo. Observábamos a Luc. Intentábamos razonar con él. Ideamos elaboradas fantasías: una bomba debajo de su remolque, un matón de París, la bala perdida de un francotirador desde el puesto de vigilancia. Oh sí, habría podido matarlo. Mi rabia me agotaba pero el miedo me mantenía despierta durante la noche, de manera que mis días eran cristales rotos y me dolía la cabeza lodo el tiempo. Era mucho más que el simple miedo a ser descubierta; después de todo, era la hija de Mirabelle Dartigen. Tenía su espíritu. Me importaba el restaurante pero aunque los Dessanges me arruinasen el negocio, aunque todo el pueblo de Les Laveuses no me dirigiera la palabra nunca más, era capaz de luchar contra eso. No, mi verdadero temor, no revelado a Paul y oculto casi hasta para mí misma, era algo más oscuro, más complejo. Acechaba desde las profundidades de mi mente como la Gran Madre en un lecho viscoso, y rezaba por que ningún cebo la tentara a subir a la superficie.
Había recibido dos cartas más; una de Yannick y la otra dirigida a mí con la letra de Laure. Leí la primera con desasosiego creciente. En ella, Yannick adoptaba un tono quejumbroso y zalamero: estaba pasando una racha muy mala. Laure no lo comprendía, aseguraba; constantemente utilizaba su dependencia económica como un arma en su contra. Llevaban tres años intentando tener hijos sin éxito; ella lo culpaba también de eso y había llegado a mencionar el divorcio.
Según Yannick, el préstamo del álbum de mi madre cambiaría todo eso. Lo que Laure necesitaba era algo en lo que ocupar su mente; un proyecto nuevo. Su carrera necesitaba un empujón. Yannick estaba seguro de que yo no sería tan despiadada como para negarme…
Quemé la segunda carta sin abrirla. Quizá fue por el recuerdo de las cartas lacónicas y objetivas de Noisette que me llegaban desde Canadá, pero el caso es que las confidencias de mi sobrino me parecieron penosas y violentas. No quería saber nada más. Impertérritos, Paul y yo nos preparamos para el asedio final.
Era nuestra última esperanza. No sabía exactamente qué era lo que esperábamos y si no sería pura obstinación la que nos mantenía en pie. Quizá todavía necesitaba ganar, al igual que aquel último verano en Les Laveuses. Quizás era el espíritu duro e irrazonable de mi madre en mí, negándose a ser derrotado. Si cedo ahora, su sacrificio habrá sido inútil. Estaba luchando por nosotras dos y pensé que hasta mi madre se habría sentido orgullosa.
Jamás habría imaginado que Paul demostraría ser un ayudante tan valioso. Observar el café había sido idea suya; también fue él quien descubrió la dirección de los Dessanges en la parte trasera del puesto de snacks. En aquellos meses me había acostumbrado a contar mucho con Paul y a confiar en su juicio. A menudo hacíamos guardia juntos, con una manta arropándonos los pies si las noches eran frías, una cafetera y un par de vasos de Cointreau entre los dos. Se hacía indispensable en pequeños detalles. Pelaba las verduras para la cena. Traía leña y limpiaba el pescado. A pesar de que escaseaban las visitas a Crêpe Framboise -dejé de abrir entre semana e incluso los fines de semana; la presencia del puesto de snacks desanimaba a todos salvo a los clientes más resueltos- él seguía haciendo guardia en el restaurante, fregaba los platos, barría el suelo. Y casi siempre en silencio, el silencio confortable de una larga intimidad, el sencillo silencio de la amistad.
– No cambies -dijo por fin.
Me había dado la vuelta para irme pero él me mantuvo cogida la mano y no pude soltarme. Veía las gotas de lluvia brillando en su boina y en el bigote.
– Creo que quizá haya dado con algo -anunció Paul.
– ¿Qué? -Mi voz era áspera por el cansancio. Lo único que quería era tumbarme y dormir-. Por el amor de Dios, ¿qué hay ahora?
– Quizá no sea nada -dijo con cuidado, con la lentitud que me hacía querer gritar de frustración-. Espera aquí. Sólo quiero… ya sabes… comprobar una cosa.
– ¿Cómo? ¿Aquí? -le espeté casi gritando-. Paul espera un…
Pero ya se había marchado, moviéndose con la rapidez y el sigilo de un cazador furtivo en dirección al bodegón. Otro segundo y había desaparecido.
– ¡Paul! -mascullé furiosa-. ¡Paul! ¡No creas que me voy a quedar aquí afuera esperándote! ¡Maldito seas, Paul!
Pero lo hice. Mientras la lluvia empapaba el cuello de mi abrigo bueno de otoño, reptando lentamente por el pelo y haciendo gotear fríos regueros entre mis pechos, tuve mucho tiempo para darme cuenta de que en realidad y después de todo no había cambiado mucho.
Cassis, Reinette y yo llevábamos casi una hora esperando cuando llegaron. Una vez estuvimos en el exterior de La Rép, Cassis dejó a un lado toda pose de indiferencia y se puso a mirar con avidez a través de la ranura de la entrada, empujándonos cuando intentábamos hacer turnos. Mi interés era limitado. Al fin y al cabo, hasta que Tomas llegara no había gran cosa que ver. Pero Reine era persistente.
– Quiero ver -se quejaba-. ¡Cassis, no seas miserable, quiero ver!
– No hay nada -le decía yo impaciente-. Nada excepto viejos sentados en mesas y esas dos fulanas con las bocas pintadas de rojo.
Apenas había echado un vistazo pero lo recuerdo bien. Agnès al piano y Colette con una ajustada chaqueta cruzada de color verde revelando unos pechos prominentes como balas de cañón. Aún recuerdo el lugar en el que estaba cada uno: Martin y Jean Dupré jugando a las cartas con Philippe Hourias, que por las apariencias estaba desplumándolos como siempre; Henri Lemaître sentado en la barra del bar con una eterna demi y el ojo puesto en las señoras; François Ramondin y Arthur Lecoz, el primo de Julien, hablando furtivamente en un rincón con Julien Lanicen y August Truriand, el viejo Gustave Beauchamp solo junto a la ventana, con la boina calada hasta sus peludas orejas y el cabo de la pipa entre los labios. Los recuerdo a todos. Si me esfuerzo puedo ver el sombrero de Philippe encima del mostrador junto a él, huelo el humo del tabaco; por aquel entonces el preciado tabaco se reforzaba con hojas de dientes de león y apestaba a fuego hecho de madera húmeda o al olor a café de achicoria. La escena tiene la quietud de un cuadro viviente, un halo dorado de nostalgia arrasado por la llamarada de un rojo intenso del fuego. ¡Oh, lo recuerdo! ¡Ojalá pudiera olvidarlo!
Читать дальше