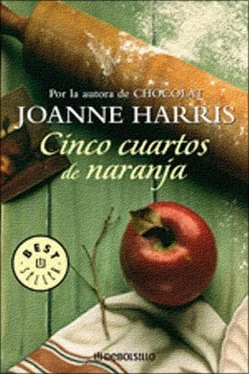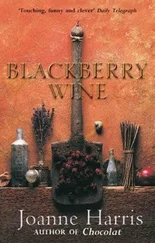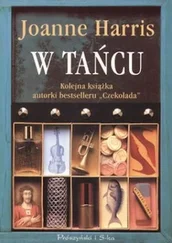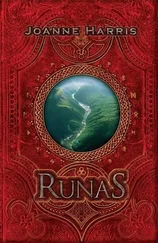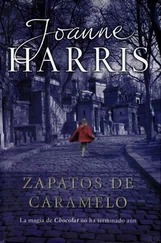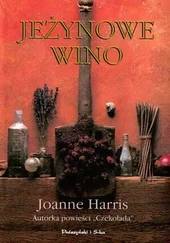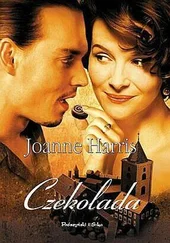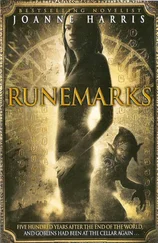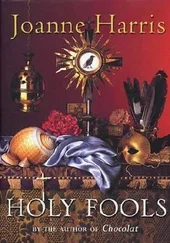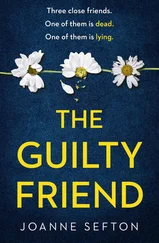Las provisiones empezaban a escasear, me había explicado Cassis cuando le pregunté. Incluso los alemanes tenían que comer.
– Y comen como cerdos -había dicho con indignación-. Deberías ver su cantina -barras enteras de pan con mermelada y pâté, rillettes , queso y anchoas saladas, jamón, chucrut y manzanas- no te lo puedes llegar a imaginar.
Leibniz cerró la puerta tras de sí y miró a su alrededor. Fuera de la vista de los otros soldados se le veía más relajado, más como un civil. Se metió la mano en el bolsillo y sacó un cigarrillo.
– ¿Qué estás haciendo aquí? -le dije al fin-. No tenemos nada.
– Ordenes, backfisch -dijo Leibniz-. ¿Está tu padre por aquí?
– No tengo padre -repliqué con una nota desafiante-. Los alemanes lo mataron.
– ¡Ah, lo siento! -Parecía incómodo y sentí cierto placer-. Tu madre entonces.
– Afuera -lo observé-. Hoy es día de mercado. Si nos quitas la mercancía no nos quedará nada. Sólo nos mantenemos a duras penas.
Leibniz echó un vistazo un poco avergonzado, me pareció. Lo vi mirar las baldosas limpias del suelo, las cortinas remendadas, la mesa de madera de pino rayada. Dudó.
– Tengo que hacerlo, backfisch -musitó-. Me castigarán si no obedezco las órdenes.
– Podrías decir que no encontraste nada. Podrías decir que ya no quedaba nada cuando llegaste.
– Quizá -se le encendieron los ojos al ver el cubo con los restos de pescado junto a la ventana-. ¿Hay algún pescador en la familia? ¿Quién es? ¿Tu hermano?
Negué con la cabeza.
– Yo.
Parecía sorprendido.
– ¿Pescas? -repitió-. No pareces lo bastante mayor.
– Tengo nueve años -respondí dolida.
– ¿Nueve? -Había luces bailando en sus ojos pero la boca permaneció seria-. Yo también pesco, ¿lo sabías? -murmuró-. ¿Qué es lo que pescas por aquí? ¿Truchas, carpas, percas?
Negué con la cabeza.
– ¿Entonces qué?
– Lucios.
Los lucios son los más listos de los peces de agua dulce. Astutos y cautelosos a pesar de sus crueles dientes, necesitan cebos cuidadosamente seleccionados para atraerlos a la superficie. Aun la cosa más insignificante puede alertarlos, el menor cambio en la temperatura del agua; el atisbo de un movimiento fugaz. No hay forma suficientemente rápida o fácil para capturarlos; dejando a un lado la suerte ciega, pescar lucios requiere tiempo y paciencia.
– Bueno, eso es distinto -dijo Leibniz pensativamente-. No creo que pueda fallarle a un compañero pescador -me sonrió-. Conque lucios, ¿eh?
Asentí.
– ¿Qué utilizas, abejorros o bolos alimenticios?
– Las dos cosas.
– Ya veo. -Ahora no sonrió; era un asunto serio. Lo observé en silencio. Era un truco que jamás me fallaba para poner nervioso a Cassis.
– No nos quites las provisiones del mercado.
Hubo otro silencio. Luego Leibniz asintió.
– Supongo que puedo inventarme alguna historia para contarles -dijo lentamente-. Pero tendrás que mantener la boca cerrada o me meterías en un grave aprieto. ¿Lo entiendes?
Asentí. Me parecía justo. Después de todo, él se había callado lo de la naranja. Escupí en la palma de la mano para cerrar el trato. No sonrió sino que nos dimos la mano con mucha seriedad, como si entre nosotros hubiese un acuerdo de adultos. Medio esperaba que me pidiese otro favor a cambio pero no lo hizo, y eso me gustó. Leibniz no era como los demás, me dije.
Lo miré marcharse. No se giró. Lo miré mientras avanzaba tranquilamente por la avenida en dirección a la granja de Hourias y apagó el cigarrillo contra el muro de la casa; la colilla despedía chispas rojizas contra la piedra grisácea del Loira.
No les conté nada a Cassis o Reinette de lo que había sucedido entre Leibniz y yo. Haberles dicho algo habría significado restarle autoridad. Por contra me guardé el secreto, acariciándolo en mi mente como un tesoro robado. Me daba un sentimiento de poder extrañamente adulto.
Ahora pensaba en las revistas de cine de Cassis y en la barra de labios de Reinette con cierto desdén. Se creían muy listos. Pero ¿qué habían hecho en realidad? Se habían comportado como niños contando chismes en la escuela. Los alemanes los trataban como niños, sobornándolos con chucherías. Leibniz no había intentado sobornarme. Me había tratado como a una igual, con respeto.
La granja de Hourias fue duramente expoliada. Los huevos de una semana, parte de la leche, dos mitades enteras de cerdo salado, siete libras de mantequilla, un barril de aceite, veinticuatro botellas de vino que estaban mal escondidas detrás de un tabique de la bodega más un montón de terrinas y conservas, todo requisado. Paul me lo contó. Sentí un ligera punzada de dolor por él -su tío era el que en mayor medida aprovisionaba a la familia- y me hice la firme promesa de compartir con él mi comida siempre que pudiese. Por otra parte, la temporada no había hecho más que empezar. Philippe Hourias no tardaría en recuperarse de sus pérdidas. Y yo tenía otras cosas en que pensar.
La bolsita de naranja seguía escondida donde la dejé. No debajo del colchón, aunque Reinette seguía insistiendo en mantener el mismo lugar para guardar sus chismes de belleza creyendo que era secreto. No; mi escondite era mucho más imaginativo. Había puesto la bolsita en un tarro de cristal de boca estrecha y lo había dejado caer en el barril de las anchoas saladas que mi madre guardaba en la bodega, atado con un trozo de cuerda, lo que me permitía localizarlo cuando lo necesitara. Era poco probable que me descubrieran, pues a mi madre le desagradaba el fuerte olor de las anchoas y siempre me enviaba a mí a buscarlas cuando las necesitaba.
Sabía que volvería a funcionar.
Esperé a la noche del miércoles. Esta vez oculté la bolsa bajo la rejilla de la cocina, donde el calor haría que el vapor saliera despedido más rápidamente. Como era de esperar, madre no tardó en empezar a frotarse las sienes en cuanto se puso a trabajar en la cocina, hablándome bruscamente si me retrasaba en traerle la harina o la madera, regañándome -«¡Que no se te ocurra desportillarme mis platos buenos!»- y husmeando el aire con aquella mirada animal de confusión y desespero. Cerré la puerta de la cocina para que el efecto fuera mayor; el aroma a piel de naranja invadió la estancia una vez más. Oculté la bolsita en su almohada como hiciera la vez anterior, cosiéndola en la funda rayada debajo de la almohada; los trozos de piel estaban duros y ennegrecidos por el calor de la cocina, y estaba segura de que sería la última vez que podría usarla.
La comida se quemó.
Nadie se atrevió a mencionarlo; mi madre tocaba el oscuro y frágil encaje negro de las crêpes chamuscadas y luego se palpaba la sien una y otra vez hasta que estaba segura de que iba a ponerme a gritar. Esta vez no preguntó si habíamos traído naranjas a casa aunque podía advertir que deseaba hacerlo. Se limitaba a tocar, desmigar, palpar y agitarse, rompiendo a veces el silencio con una fiera exclamación de rabia a la menor infracción de las normas de casa.
– ¡Reine-Claude, el pan encima de la mesa! ¡No quiero que vayas echando migas en mi suelo limpio!
Su voz era punzante, exasperada. Corté una rebanada de pan, volviendo a poner la barra sobre la mesa deliberadamente boca abajo. Por algún motivo eso solía irritar a madre, igual que mi manía de cortar las puntas de ambos lados y desechar la parte central.
– ¡Framboise! ¡Pon el pan boca arriba! -Volvió a tocarse la cabeza, fugazmente, como si estuviese comprobando que aún estaba allí-. ¿Cuántas veces tengo que decirte…?
Se quedó paralizada a media frase, con la cabeza a un lado y la boca abierta.
Читать дальше