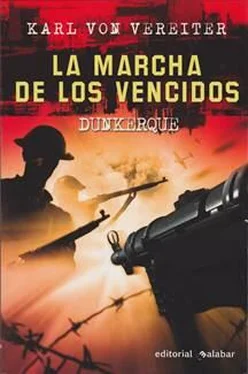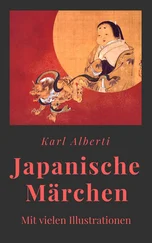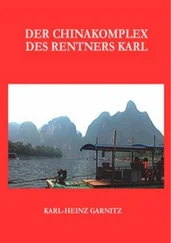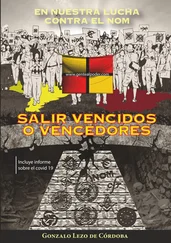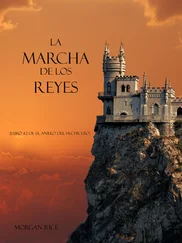Sí, se había echado toda la culpa encima, sin hipocresía, pensando sólo en rehacer su vida en cuanto regresase a Inglaterra. Iba a dejar de ser viajante y, cuando le desmovilizaran, cambiaría de profesión y buscaría un empleo fijo, en Londres, lo más cerca posible de su casa.
También sacaría a Peggy. La llevaría de paseo; harían excursiones, ya que pensaba conservar el coche. Y hasta la llevaría a bailar. Por eso se había empeñado en que WC le enseñase.
Sonrió.
¿Qué harían sus compañeros ahora?
Se acordaba de todos ellos, pero frunció el ceño al recordar a los que habían muerto. Esos no regresarían jamás, y habría madres, esposas y novias que les esperarían vanamente…
¿Durante cuánto tiempo?
¡Bah! Si tienen una Peggy por mujer, nada habrá que pueda llenar de pena a las que no les esperarán mucho. Sus ideas se concentraron. Estaba seguro de que su mujer le había engañado a mansalva desde que partió para Francia.
Y ahora…
Sin una pierna, ella le despreciaría. Ya no podría encontrar un empleo adecuado. Nadie quiere a un cojo. Y con la poca pensión que percibiría…
Se mordió los labios hasta hacerse sangre.
Tenía la mirada fija en el camión, pero no se había fijado en el objeto negro y brillante hasta aquel preciso momento. En realidad, hasta entonces, había mirado sin ver, hundido profundamente en sus pensamientos.
Ahora se fijó. Era como si aquel objeto, de superficie cubierta de cuadritos, ejerciese sobre él una atracción cada vez mayor. Allí estaba, a su alcance, la solución de todos los problemas.
– ¡Que se divierta todo lo que quiera, esa…! -gruñó.
Empezó a arrastrarse.
Nadie advirtió sus movimientos. Bastante tenía cada uno con su propia tragedia, con sus dolores, con su sufrimiento…
Cuando cogió la granada, la cerró con fuerza en su mano. Luego se volvió, miró hacia los heridos y juzgó que ninguno de ellos recibiría ningún mal cuando la bomba de mano explotase.
Estaba lejos de la última hilera.
Los demás movimientos los llevó a cabo de una manera automática, forzándose a no pensar. Quitó la anilla y apretó la palanca en su mano que no temblaba, pero sintió que tenía el cuerpo cubierto por un pegajoso sudor helado.
– Así es mejor… -musitó.
Durante un segundo, y sin que pudiese explicarse el motivo, la imagen del pater francés se le apareció, con una mueca cargada de reproche.
– ¡Bah! -exclamó, soltando la palanca.
Una terrible llamarada rojiza le envolvió.
La patrulla, dos soldados de la Marina precedidos por un joven sargento de infantería, les detuvo.
Después de presentarse, Foster tendió al suboficial el papel que le había dado el teniente Crammer.
– De acuerdo -dijo el sargento devolviendo el pase a George-. Pero tendrán que esperar aquí. El London llegará pronto. De todos modos, antes de que lo hagan ustedes, tendremos que embarcar a gran número de heridos que esperan en la playa.
– Bien.
– Todos los grupos de infantería, unos seiscientos hombres y doscientos cincuenta franceses, que quedan aquí cerca, embarcarán con ustedes.
– Comprendo… pero… hemos visto unos heridos franceses… más arriba.
– Sí, ya sé. Recibieron algunos proyectiles de obús cuando íbamos a buscarlos. Se han salvado muy pocos…
– ¿Han quedado allí? Dijeron que llevaban tres días esperando.
El suboficial sonrió.
– No haga caso, señor. Llegaron ayer por la tarde. Les atendimos en lo que pudimos. Los que se han salvado del bombardeo de la artillería, están ya en la playa, junto a los heridos británicos.
– Me alegro mucho. Me entristecí al ver a esos desdichados…
La sonrisa se amplió en los labios del suboficial.
– Seguro que le cantaron la cancioncita, ¿verdad, señor?
– Sí.
– ¡Ya me lo imaginaba! Ese teniente Ferral era un diablo…
– ¿Ferral?
– Sí. El autor de la letra… y de la música. Era periodista antes de la guerra.
– Era…
El rostro del joven se ensombreció bruscamente.
– Sí. Ha sido uno de los que resultó muerto cuando cayeron los proyectiles de obús sobre ellos.
Se llevó la mano al casco.
– Elija cualquier sitio para esperar, junto a sus hombres, teniente. Pero no se aleje demasiado. Seré yo el encargado de venir a buscarlos para llevarles a bordo del London.
– Gracias.
Se acomodaron, sobre la arena, entre dos grandes camiones abandonados. Winston sacó una lata de carne y empezó a comer, no sin haberse quitado las botas y los calcetines, o lo que de ellos le quedaba, frotándose amorosamente los dedos de los pies.
John, que había encendido un cigarrillo, protestó:
– ¡Eres un cerdo, Winston! ¡Un marrano de los peores! Estás comiendo y tocándote los pies… ¡si al menos los llevases limpios!
– ¡Están mucho más limpios que tu culo, guarro! Yo, por lo menos, no tengo almorranas…
Wilkie se puso en pie, echando fuego por la boca.
– Si no estuviesen el teniente y el sargento tan cerca -dijo con un tono amenazador en la voz-, te iba a partir los morros…
Se alejó, penetrando por el espacio que había entre los dos vehículos.
Quería fumar tranquilo y, sobre todo, no ver ni oler aquellos pies que tanto significaban para Winston.
– ¡Qué tipo más gorrino! -gruñó.
Detrás de los camiones había más vehículos y toda clase de material de guerra. Daba pena ver el abandono de todo aquello que, calculó mentalmente el Tommy, debía valer una millonada.
Siguió andando, pensando en lo que haría si pudiera tener todo el dinero que valían aquellas maravillas ahora tiradas sobre la arena.
De repente, con todos los músculos del cuerpo contraídos, se detuvo. Rígido, miró hacia delante, sintiendo que un escalofrío le recorría la espalda.
Junto a una vieja ambulancia, a la que faltaban los neumáticos traseros, un hombre se estaba afeitando. Un hombre vestido de negro, de pies a cabeza, y que mostraba, por encima de la nuca, una mancha clara, perfectamente redonda.
Era un cura, pero John no pronunció aquella palabra, sino que dejó escapar entre sus labios:
– ¡Un paracaidista alemán disfrazado!
Volaron a su mente lo que el teniente les había dicho respecto a las falsas monjas. Aquel tipo estaba afeitándose, como ellas. Maldijo el haber dejado el fusil y, retrocediendo, con cuidado, sin separar la mirada del hombre, corrió luego hacia donde había dejado a sus amigos.
– ¡Sargento! -gritó, después de haber cogido el fusil.
– ¿Qué hay? -inquirió Kirk incorporándose.
– ¡Un espía alemán, señor! Va vestido de cura. Le he visto ahí detrás, estaba afeitándose… como aquellas monjas de las que nos hablaron.
Richard esbozó una sonrisa.
– Los curas se afeitan muchacho…
– ¡No es un cura! ¡Es un espía!
Foster, que le había oído, se puso en pie, haciendo algunas preguntas al soldado. Luego, asintiendo con la cabeza, se volvió hacia Richard.
– Acompáñele usted, sargento.
– Bien, señor… ¿y si es un espía?
– Ya sabe lo que tiene que hacer.
– ¡A la orden!
Foster volvió a sentarse junto al pater que, echado sobre la arena, se había quedado dormido. Justamente, en aquel instante, Dumond se despertó, sentándose.
– Creo que me he quedado traspuesto -dijo, sonriente.
– No importa. Usted está junto a nosotros, y ya lo conocemos. Pero no creo que ese otro pater lo pase bien cuando Kirk le ponga la mano encima.
– ¿De qué está usted hablando? -preguntó el sacerdote frunciendo el ceño.
Foster le explicó lo ocurrido.
Читать дальше