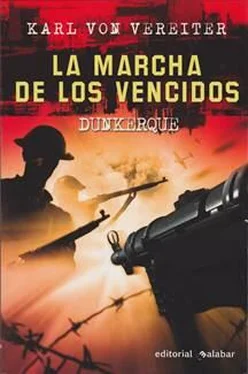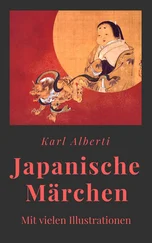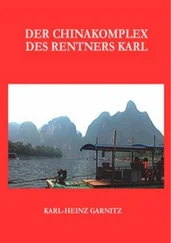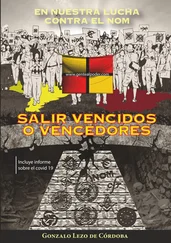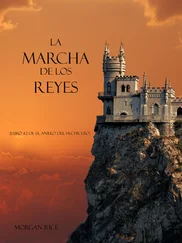Abrió uno de ellos, tomando algunas notas. Luego escribió en un papel que tendió a Foster.
– Ahí está. Se dirigirán al norte del Malo-les-Bains, pero sin llegar a la antigua batería de Zuy-coote. Es fácil. Verán, desde lejos, el edificio del Sanatorio, ahora destruido…
– ¿A quién tenemos que presentarnos?
– Al mayor Leemon. Él es el encargado del embarque en aquella zona.
Tendió la mano a George, que la estrechó con calor.
– Gracias por todo, amigo Foster. Me ha sido usted de mucha utilidad. ¡Lástima lo que le ha ocurrido a su hombre!
– Son cosas de la guerra. ¡Hasta la vista!
Crammer sonrió tristemente.
– Hasta la vista… si nos vemos.
Momentos después, Foster reunía a sus hombres en la calle. Por fortuna, la artillería alemana, aunque seguía disparando, lo hacía ahora sobre el sector del puerto, en el extremo opuesto al que los ingleses estaban.
Al ver al padre Marcel, con su mano vendada, Foster se acercó a él.
– ¿No se ha ido usted con Blow? -le preguntó.
– No. Lo pensé mejor. A él se lo han llevado en una ambulancia. Y prefiero quedarme con ustedes.
Foster miró tristemente a lo que quedaba de su sección.
En primer término, serio como siempre, el sargento Richard Kirk. Tras él, los tres hombres que quedaban con vida… o enteros: WC, con una cara inmensamente larga, Nick Brandley, el relojero, sonriendo con simpatía, y John Wilkie, el bromista de siempre, lleno de vida soportando, sin quejarse, aquellas tremendas almorranas que tanto le hacían sufrir.
Suspiró antes de decir:
– Ha llegado el momento de ir a la playa. Atravesaremos la ciudad. Quiero que lleven las armas dispuestas. Después de lo que hemos pasado, creo que debemos olvidar la confianza y estar prevenidos para cualquier cosa. Puede ordenar la marcha, sargento. Usted, padre, venga conmigo…
Detrás de ellos, la voz estentórea del suboficial se dejó oír, como si ordenase en el patio de un cuartel.
– ¡Atención! ¡Armas en la mano! ¡Paso de maniobra! ¡De frenteeee… MARCH!
* * *
Apuntando hacia el cielo límpido, el cañón de la DCA, en su torreta pintada de gris, giraba suavemente, como un largo dedo que apuntaba al azul terso del firmamento.
En su sillín metálico, el ojo derecho en el visor, Edward Waddell examinaba el círculo sobre el que se pintaban las cifras del sistema telemétrico.
Ni un solo avión enemigo les había molestado desde que abandonaron Douvres.
Utilizaban la Ruta Y, la más larga de las tres, y la más segura, con sus 87 millas marinas de camino. Durante la primera parte del trayecto, no habían encontrado ningún otro navío; pero ahora, después de haber virado casi en redondo, para hacer la ciaboga de la boya Kwinte, antes de poner rumbo sudoeste, empezaron a ver los buques que venían atiborrados de tropas, desde Dunkerque.
No eran navíos grandes, y el HMS London parecía, junto a ellos, un verdadero coloso. Se trataba de yates de recreo, de remolcadores y hasta de lanchas y gabarras que habían sido movilizadas para llevar a cabo la famosa Operación Dynamo.
Desde la torreta, los artilleros del London miraban a aquellas embarcaciones en cuyas cubiertas se amontonaban hombres con uniformes destrozados, con rostros sombríos bajo los cascos planos.
No sólo había ingleses. Algunos barcos iban llenos de soldados franceses, con sus viejos cascos característicos. Y su alegría. De una de las embarcaciones llegó hasta el London el quejumbroso lamento de un acordeón.
Pat O’Hara y Tom Lister estaban en sus puestos, junto al cañón, dispuestos a entrar en acción en cuanto fuera necesario. Pero, hasta el momento, no habían avistado un solo aparato nazi.
– Si tenemos un poco de suerte -dijo Tom-, haremos este último viaje y volveremos tranquilamente a casa.
Pat torció el rostro en una mueca.
– ¡Eres un sucio egoísta, Lister!
– ¿Por qué dices eso?
– Porque no piensas más que en tu asquerosa piel. Ni siquiera utilizas tu cabeza normalmente.
– No te entiendo…
– Porque no tienes cabeza. ¿Crees que después de este viaje se habrá terminado todo?
– Han dicho que era el último.
– Sí, ya lo sé. Los grandes estrategas, esos que no separan el culo de sus asientos, allí en Londres, juzgan que con este viaje habrá terminado la evacuación…
Escupió, con un gesto de asco.
– …pero, ¿qué ocurrirá con los pobres tipos que luchan contra los nazis para evitar que entren en Dunkerque?
– No lo sé, no es asunto mío.
– ¡Muy bonito! Y luego presumirás, en alguna tabernucha, de ser un gran patriota. ¡Marranada de guerra! Escucha bien, pedazo de memo, ya verás cómo más adelante se habla de Dunkerque como un triunfo británico. Una serie de tipejos se liarán a escribir páginas para que los niños no olviden nunca lo que se hizo aquí.
»Pero ninguno de esos puercos dirá una sola palabra de los que se quedaron en tierra, de los que murieron en las trincheras para permitir que los barcos sacasen a gran parte del BEF…
»A esos se les olvidará con toda facilidad. Los que no mueran caerán en las garras de los germanos y se pasarán media vida en un campo de prisioneros…
– ¿Es que crees que la guerra va a durar tanto tiempo?
– ¡Naturalmente! Si un día vencemos a Hitler, cosa que dudo mucho, tendremos que volver por este mismo camino para desembarcar en Francia. ¿Y crees que los «cabeza cuadrada» nos dejarán hacerlo tranquilamente?
»Pasarán años antes de que tengamos la fuerza suficiente para llevar a cabo una cosa así. Y eso sin contar que si Adolf lo quiere, va a hacernos una visita a casa dentro de poco.
Se echó a reír, aunque su risa sonaba a falso.
– Ya veo a los de las SS paseándose por Trafalgar Square.
– ¡No digas idioteces! Nadie venció nunca a Inglaterra.
– Pues esto que estamos recibiendo ahora, mi querido británico, se llama, llana y simplemente, una buena zurra…
Ed separó la cara del visor, bajando la mirada hacia los dos hombres.
– Cuando os hayáis cansado de decir idioteces, lo decís -gruñó.
La risa de O’Hara sonó ahora más normalmente.
– ¡Te comprendo, Ed! No te gustaría que los alemanes interrumpiesen tu luna de miel, ¿verdad? Porque después de la medalla que van a darte, esa gachí del puerto va a convertirse en tu mujer…
– ¡Déjala en paz!
– Pero si yo no le hago nada… aunque, pensándolo bien, ¿qué ocurriría si ese tipo, ese relojero, apareciese en la playa con media docena de condecoraciones… ¡sería la monda!
Tom lanzó un penetrante silbido.
– ¡Vaya cochinadas que se te ocurren, Pat! -exclamó, riéndose-. No amargues la vida a nuestro superior…
– ¡Id los dos al infierno! -gruñó sordamente Ed, volviéndose hacia su aparato.
Ahora, mirando hacia proa, podía ver, allá lejos, la densa columna de humo que, como un tétrico faro, señalaba la situación geográfica de Dunkerque.
* * *
A medida que se acercaban a la playa, dejando a su espalda los últimos edificios, los chalés cuyas terrazas destruidas miraban en otros tiempos hacia el mar, los hombres de la sección del teniente Foster entraron en contacto con una tragedia que sólo habían podido adivinar.
Una increíble cantidad de material de toda clase yacía sobre las dunas de arena.
Había allí de todo; armas de todas las especies, tanques, camiones, piezas de artillería, ambulancias, montones de cajas de munición, montañas de latas de conserva, cordilleras de jerrycans de gasolina.
– ¡Por Dios! -exclamó John, boquiabierto-. ¡Aquí hay dinero para comprar toda un ciudad!
Читать дальше