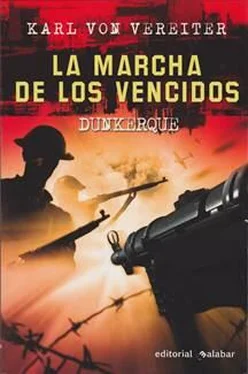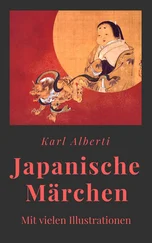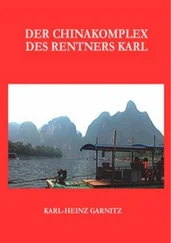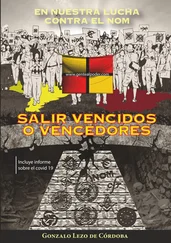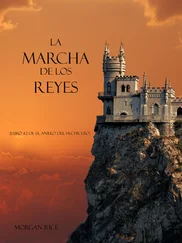Era profesor de baile.
Sus pies le preocupaban. Porque como todos aquellos hombres que habían llegado de Inglaterra, formando el llamado BEF (Cuerpo Expedicionario Británico), Winston no pensaba morir.
Una guerra -se decía- es indudablemente una porquería en la que uno se juega el pellejo, pero cuando se posee la intuición de volver, es natural que uno se preocupe por lo que hará cuando todo termine.
Detrás de él, Blow, Brandley y Wilkie, se acercaron también al sargento.
Y fue Wilkie quien preguntó en voz baja:
– ¿Qué ha sido ese grito, señor?
Robert no despegó los labios. ¿Para qué? Él era el primero en haber deseado poder contestar la pregunta que acababan de formularle. Pero Mathew Blow, que estaba junto a Wilkie, se volvió, sonriendo, para decirle:
– No te preocupes, John. Debe ser una mujer belga que está pariendo.
Brandley -Nick para los amigos-, el cuarto miembro del pelotón, se echó a reír.
– No me extrañaría que fuese cierto -intervino-. He oído decir que nacen muchos más niños durante la guerra que en tiempo de paz.
Sin volverse, el sargento gruñó:
– ¿Queréis dejar de decir idioteces?
Al mismo tiempo, Robert se dijo que era necesario hacer algo. Quedarse allí no iba a resolver absolutamente nada. Aunque, en el fondo, malditas eran las ganas que tenía de exponer la vida de sus hombres de manera tan estúpida.
No tardó, no obstante, en decidirse.
– Dos por cada acera -dijo en voz baja-. Yo iré por el medio de la calle.
Los hombres quitaron el seguro a su fusil, aplicaron el índice al gatillo y empezaron a andar.
El pueblo entero -no debía ser muy grande, aunque ignoraran sus verdaderas proporciones, ya que habían llegado a él de noche- parecía sumido en un silencio ominoso, casi cósmico.
Era como si aquel pedazo de mundo se hubiese separado, bruscamente, del resto del planeta, y flotara, solo, en el espacio, fuera de las leyes comunes, en un paréntesis de quietud increíble.
Los hombres del pelotón de Cuberland se esforzaban por hacer el menor ruido posible. Esto para WC era casi un prodigio. Porque a cada paso que daba, sentía sus pies como hundidos en un líquido viscoso, ardiente…
¡Sus pobres pies!
Si las cosas seguían así -y no habían hecho más que andar desde hacía casi tres semanas-, sus «instrumentos de trabajo» terminarían por echarse a perder definitivamente.
Suspiró.
Había dejado su hermoso local, un sótano cuya instalación le había costado un ojo de la cara, a su socio, el afortunado Delley, un antiguo minero de Gales, que había tenido la suerte, siendo muy joven, de perder un brazo en una explosión de grisú.
¡El brazo izquierdo, naturalmente!
¡Maldita sea!
Un brazo. Porque, ¿para qué sirve un brazo, cuando se tienen dos? Delley se había hecho fabricar uno falso y le bastaba para ceñir a su pareja que, ¡palabra de honor!, no solía darse cuenta de que el miembro que se cerraba alrededor de su cintura era falso.
Claro que un brazo servía. Su socio lo había mostrado, no sin cierto orgullo, el día que le llamaron para que se presentase en el cuartel de Sunder Street.
Y el muy cínico, con cara compungida, paseando el brazo ortopédico por delante de la nariz del sargento que les había recibido, juraba que daría cualquier cosa por poder ir a la guerra al lado de su amigo y socio, Winston Charles Williams.
Sumido en tales pensamientos, el soldado chocó con John Wilkie.
– ¿Qué puñetas haces? -protestó John con viveza-. ¿Es que no miras por dónde vas?
– Perdona…
Williams se preguntó si había golpeado al otro, sin malicia, en el trasero. Quizá le había dado con la rodilla. Y pensó, con verdadero horror, en las espantosas almorranas que padecía el hombre con el que había chocado.
Pero Wilkie no protestó más. Alargando el brazo, dijo:
– Mira, ahí está…
Winston abrió los ojos, mirando hacia donde el otro le indicaba. Casi en seguida vio una masa, caída en el centro de la calle, inmóvil, demasiado quieta para su gusto…
– Debe estar muerto… -musitó, conmovido.
Luego se volvió, viendo al sargento que avanzaba, por el centro de la calle. Robert se detuvo junto al cuerpo, inclinándose un poco. Después empuñó la linterna eléctrica y la encendió.
El casco fue lo primero que hizo que los hombres comprendiesen que se trataba de un británico. Se acercaron al suboficial.
Éste confió la linterna a Brandley, que fue el primero en llegar a su lado; luego se arrodilló, volviendo el cuerpo del hombre, que yacía boca abajo.
Retiró precipitadamente una de las manos. En el cono luminoso, sus dedos aparecieron manchados de sangre.
Fue entonces cuando Nick exclamó con voz ahogada:
– ¡Pero si es Thomas!
Sin dejar de examinar al soldado, Robert inquirió:
– ¿Qué Thomas? ¿Le conoces?
– Sí, señor. Es Thomas Carew, del tercer pelotón. Era paisano mío, de un pueblecito cerca de Cambridge.
El era puso un poco de frío en la espalda de Winston. La muerte le daba escalofríos.
Pero, en aquel momento, Thomas abrió los ojos -unos ojos azules e infinitamente tristes-. Sus labios temblaron antes de que unas palabras, apenas audibles, llegasen a los oídos de los presentes:
– …a boy… a little boy…
Cuberland frunció el ceño.
– ¿Qué está diciendo? -inquirió Blow a su espalda.
– ¡Silencio! -ordenó el sargento.
Luego, levantando la cabeza del herido, preguntó, con voz dulce:
– ¿Qué dices, amigo? No temas… vamos a curarte…
Los labios de Thomas volvieron a temblar.
– …un niño… le pregunté si era éste el pueblo… si había visto otros soldados ingleses…
Respiró con fuerza, entornando los ojos. A la luz amarillenta de la linterna, su rostro parecía de cera, con una piel casi traslúcida.
– ¿Un niño? -insistió Robert.
– …sí… un niño… no entendí lo que dijo… le volví la espalda… entonces me atacó… me clavó un cuchillo… ¡estoy muy mal! ¡Voy… a morir!
– No digas tonterías -se apresuró a decir el sargento-. Tu herida no es grave… ¡Vosotros, ayudadme! Vamos a quitarle la ropa…
John y Mathew se inclinaron. Cuberland levantó el cuerpo mientras los otros tiraban de las mangas de la guerrera. Después de quitársela, John, nervioso, desgarró la camisa, al tiempo que Robert volvía al herido, poniéndolo boca abajo.
De la herida, situada en el lado derecho y a la altura de las últimas costillas, brotaba una sangre espumosa, casi rosada, con burbujas que daban al líquido un raro aspecto de grosella.
Cuberland meneó dubitativamente la cabeza.
– Le han atravesado el pulmón -dijo, con voz sorda.
John había desgarrado la funda de su paquete sanitario y empezó a colocar pedazos de gasa sobre la herida, pero la sangre los empapaba a toda velocidad.
Se volvió, a medias, hacia Blow:
– ¡Pásame tus vendas, Mathew!
Entonces, bruscamente, Robert dejó caer el cuerpo.
– No es necesario -dijo lúgubremente-. Acaba de morir.
Se quedaron inmóviles, como estatuas. En pie, Winston olvidó momentáneamente su dolor de pies. Le pareció como si una mano helada le recorriese la espalda.
Cuberland se incorporó, imitado por los otros dos.
Fue entonces cuando oyeron el rumor de unos pasos que se acercaban. Con un gesto inquieto, Bradley, que seguía empuñando la linterna del sargento, dirigió el cono luminoso hacia el extremo de la calle.
El haz amarillento tropezó con un rostro.
Todos le reconocieron.
Era Richard Kirk, el jefe del tercer pelotón, seguido por sus hombres. Menos por Thomas, que yacía muerto en el suelo.
Читать дальше