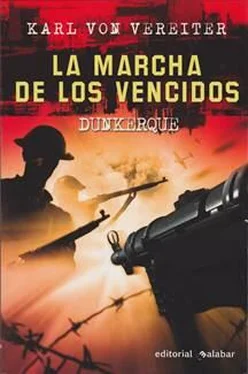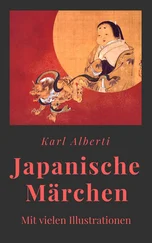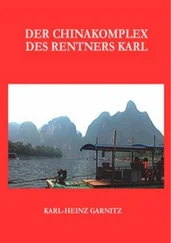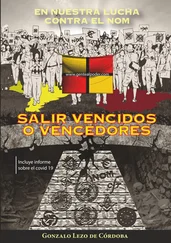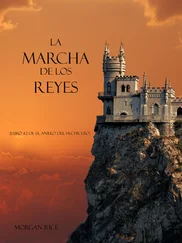– ¡Diablo, y qué joven es!
El germano tenía cara de niño. Gracias al aumento poderoso de la lente, Richard pudo ver el rostro con todo detalle: la boca pequeña, bien formada, casi femenina, la nariz recta, el mentón sin el esbozo de un solo pelo.
El casco le ocultaba los ojos. Suspiró, pero sus pensamientos tomaron otro rumbo, volviendo al centro de su memoria, donde guardaba, empapados en odio, los recuerdos de su hermano.
«También Harold era muy joven, casi un niño -pensó-. Acababa de cumplir veintiún años. Y mamá pensaba que sería un pintor famoso. Ya de niño dibujaba que daba gusto. Pero nunca, en ninguna parte del mundo, habrá una exposición que muestre los trabajos firmados por H. Kirk.»
Apuntó a la garganta.
El silencio era aún completo, salvo el monótono y quejumbroso rugir de los tanques, pero aún no habían abierto el fuego.
El estampido brutal del Long Rifle sobresaltó a todos los ingleses. Ninguno de ellos esperaba que el primer disparo partiese de su propia trinchera.
Allá abajo, el joven alemán salió disparado hacia atrás, como empujado por una fuerza invisible.
Entonces los Panzers abrieron fuego.
Los primeros proyectiles de obús levantaron surtidores de tierra parda junto a los Matilda. Sabiendo lo peligroso que era permanecer inmóviles, los dos tanques británicos se pusieron en movimiento, avanzando valientemente hacia sus enemigos, dibujando amplios zigzags.
Uno de los tanques alemanes, el que estaba más a la derecha, visto desde la posición inglesa, despreció a los Matilda y concentró su fuego sobre la trinchera.
El primer proyectil pasó muy alto, silbando con la violencia de un tren expreso; al mismo tiempo, más certeramente, su ametralladora barrió el borde anterior del parapeto, lanzando una lluvia de tierra sobre el rostro de los británicos.
– ¡Morteros! ¡Fuego! -gritó Foster.
Como el bufido de un gato rabioso, los morteros lanzaron sus proyectiles, que empezaron a explotar junto a los tanques. Algunas siluetas de las que seguían a los blindados se desplomaron, barridas por los mortíferos abanicos de metralla que se abrían ante ellos.
Un proyectil de obús explotó rabiosamente en el extremo izquierdo de la trinchera. En cuanto se acabó la sacudida del eco de la deflagración, gritos de dolor se elevaron de aquella parte de la posición.
Con la pistola en la mano, agachándose, Foster corrió hacia allá.
El mortero había desaparecido. Con el rostro lleno de sangre, el sargento Ryder se volvió hacia el oficial, luego le mostró con un gesto lo que quedaba tras él.
Tres cadáveres destrozados, horriblemente mutilados, yacían formando un montón de carne sanguinolenta. Detrás, el cuarto soldado, Fred Addison, sentado, con la espalda apoyada en el parapeto, las piernas abiertas, sujetaba con sus manos la masa intestinal que le había salido del vientre.
Foster se estremeció.
Nunca había visto nada igual. Y con los ojos fijos en los intestinos del desdichado Tommy, se dijo que parecía como si el soldado, semejante a uno de esos faquires de la India, jugase con una brazada de serpientes…
No se podía hacer nada por aquel pobre muchacho, cuyas quejas iban disminuyendo de intensidad.
– Lo mío no es nada, señor -dijo Aldous, secándose la sangre de la cara con un pañuelo-, pero los boys…
Se mordía los labios de rabia, de impotencia. Porque quería a sus muchachos, y nunca hubiese podido imaginar que los perdería, a todos, de un solo golpe.
Un grito de cólera, pero también de triunfo, que se levantó a la espalda del oficial, obligó a éste a volverse. Y vio a Kirk que señalaba al frente con el brazo extendido.
George miró hacia la zona de combate.
Los Matilda, los pequeños y valientes Matilda, jugándose el todo por el todo, se habían lanzado contra los Panzers, casi el doble que ellos.
Uno de los tanques alemanes ardía por los cuatro costados; otro había perdido las cadenas del lado derecho. Pero Foster, realista ante todo, tuvo que pensar en que aquello no podía durar mucho tiempo.
Así ocurrió, en efecto.
Muy pronto, uno de los Matilda explotó como un barril de pólvora. Largas lenguas de fuego, multicolores, surgieron de su interior como en unos fantásticos fuegos artificiales.
El otro, justamente el que mandaba McGuire, retrocedió, intentando escapar.
No lo consiguió.
Como si se hubieran puesto de acuerdo, dos tanques alemanes, los dos que quedaban indemnes, le embistieron, al mismo tiempo, cada uno por un lado.
El choque fue horroroso.
Cogido entre las dos poderosas masas, el Matilda, después de una serie de escalofriantes crujidos, se plegó, como un acordeón, haciéndose alto, gigantesco, como esos montones de chatarra que son aplastados por una monumental prensa.
Foster cerró los ojos un momento.
«¡Qué muerte más horrible!», pensó.
Imaginaba el final de McGuire y sus muchachos, bestialmente aplastados entre las planchas de su propio tanque, reventando sus cuerpos, deshaciéndolos, con las vísceras saliéndoles a borbotones por la piel desgarrada.
Al abrir los ojos, vio que los dos tanques alemanes se habían separado. Y una especie de lámina gruesa de metal retorcido se mantenía en pie, como un símbolo, como la muestra siniestra de una arquitectura de locura.
Reflexionó rápidamente.
Echando una ojeada a su reloj de pulsera, comprobó que no eran más que las nueve y cuarto de la mañana. Resistir, como se lo habían ordenado, hasta más de la una, era imposible.
Incluso si se quedaba allí, si sacrificaba hasta el último de los hombres, no conseguiría detener a los germanos más de quince minutos, quizá menos…
Ya se volvían los dos tanques hacia la posición inglesa, disparando sobre ella. Los proyectiles de obús explotaron delante y detrás. Y aprovechando aquel castigo artillero, la infantería, numerosa, empezó a avanzar, escaqueada, por saltos, aproximándose a la posición británica.
No lo dudó más.
Volviéndose hacia Ryder, dijo:
– Vamos a replegarnos, sargento…
Aldous palideció.
– ¿Y qué hacemos con Fred, señor?
– Veamos…
Se acercaron a Addison. No tuvieron necesidad de tocarle, ni de tomarle el pulso. Estaba muerto. Sus manos, no obstante, ahora rígidas, seguían sujetando la masa intestinal libre que, como un repugnante delantal, le caía sobre las piernas.
Algunas moscas se habían posado ya en las tripas.
– ¡Vamos!
Abandonaron el trozo de trinchera destrozado. La ametralladora seguía tirando sin interrupción. Pegado al parapeto, Kirk disparaba poco, pero cada una de sus balas daba en el blanco.
Foster se acercó a él.
– Nos retiramos, sargento. ¡Que desmonten la ametralladora!
Volviéndose, Kirk miró fijamente al oficial, luego al rostro ensangrentado de Ryder.
– He perdido a todos mis hombres -dijo Aldous en voz apenas audible.
– Ryder puede encargarse de mi pelotón, señor -dijo Kirk-. Yo puedo quedarme aquí para entretenerlos mientras ustedes se alejan. Les alcanzaré en cuanto pueda.
George frunció el ceño.
No le agradaba la idea de dejar allí a nadie, pero tuvo que convenir que Richard tenía razón, ya que había que cubrir, aunque fuese de manera ridícula, la precipitada retirada.
Tardó poco en decidirse:
– De acuerdo… hágase cargo del pelotón de Kirk, Ryder.
– ¡A la orden!
Foster pasó al otro extremo de la trinchera, tropezando casi con el sargento Cuberland.
– Abandonamos el mortero -le dijo-, pero destrúyalo antes. Y empiece a replegar sus hombres.
– Bien, señor.
Momentos después, bajo el fuego denso de los cañones de los tanques, los Tommies empezaron a deslizarse hiera de la trinchera, reptando hacia los árboles. Una vez allí, ya reunidos, se incorporaron, echando a correr tras el oficial que les mostraba el camino.
Читать дальше