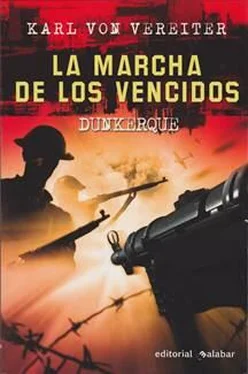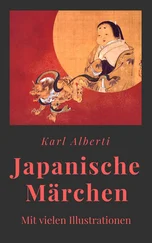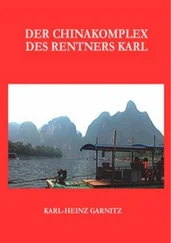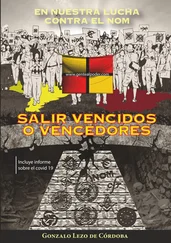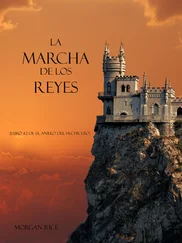Los aullidos subían de tono, lamentables, quejumbrosos…
– Esos hijos de perra no nos van a dejar dormir… -dijo Winston.
– ¡Nunca has dicho algo tan gracioso! -rió Blow, sujetándose el vientre y con los ojos llenos de lágrimas-. ¡Esos hijos de perra!
La silueta del sargento Cuberland se dibujó entonces delante de ellos. Levantaron la cabeza, mirándole.
– ¡Nick! ¡Winston!
Los dos interpelados se pusieron en pie.
– Id a ver lo que pasa en el pueblo -dijo el suboficial-. Orden del teniente…
Williams torció el gesto.
– ¿Y por qué nosotros, sargento? ¡Siempre nos toca bailar con la más fea!
Robert le miró con fijeza, directamente a los ojos.
– ¿Tienes miedo?
– No, no es eso, pero esos malditos perros me ponen nervioso.
– Eso es lo que ha dicho el teniente. A todos nos ponen nerviosos. Andad… no debe haber nadie en el pueblo. Sólo los perros.
– ¿Y qué tenemos que hacer?
– Lo que sea. Esos pobres animales, a los que sus dueños han abandonado, olvidando soltarles, deben morir de sed y de hambre -su voz bajó de tono, se hizo ronca-. Matadlos.
Se volvió, alejándose.
Winston y Brandley se miraron. Sentado tras ellos, junto a John, Blow sonrió.
– Tres paquetes de cigarrillos y voy en tu lugar, WC.
– No tengo más que uno.
– Demasiado poco. Aunque podríamos arreglarlo de otra manera…
Los ojos de Winston brillaron de esperanza.
– ¿Cómo? -inquirió con un hilo de voz.
– Sencillo -repuso Blow poniéndose en pie-. Si llegamos a Dunkerque y tenemos que esperar unos días, hasta que nos embarquen, quiero que me enseñes a bailar el tango.
– ¿Eh?
– Lo que oyes. Mi parienta es una bailona de miedo. Desde que nos casamos, no hemos ido más que una vez a bailar… me llevó ella, a rastras… pero no hubo nada que hacer. Yo soy un patoso y le aplasté los pies de una manera lamentable… Ella, la pobre, no me dijo nada. ¿Te imaginas la sorpresa que le daría si la llevase a bailar cuando regrese a casa?
John soltó una risotada.
– ¡He aquí a un tipo optimista! ¿Es que piensas volver a casa, Blow? Yo creo que Winston debería empezar a enseñarte la «danza macabra»…
– ¡Tú, cierra el pico! ¿Qué dices, Williams?
El profesor de baile hubiese aceptado cualquier cosa con tal de no tener que matar a los perros. Nunca había matado nada, ni una mosca. Ni siquiera disparaba, cuando podía. Y cuando lo hacía, porque el sargento estaba a su espalda, cerraba los ojos al apretar el gatillo.
– ¡Hecho!
Blow avanzó hacia Nick.
– ¿Vamos, relojero?
Se pusieron a andar.
A medida que se acercaban al pueblo, los aullidos aumentaron de intensidad.
– Deben olfatearnos -dijo Blow.
– Sí -se limitó a contestar Brandley, como un eco.
Pero Mathew pensaba en otra cosa. Y se veía, cogido a su mujer, en una sala del pueblo en el que vivían, despertando la envidia en los presentes que, llenos de admiración, habían dejado sola a aquella pareja que bordaba tan majestuosamente los pasos de un tango argentino.
Sonrió.
La fuerza de sus pensamientos le hizo olvidarse de todo. Incluso dejó de oír el concierto formidable de los perros. Y caminando detrás de Nick, penetró en el pueblo.
– «Dios te salve María, llena eres de gracia…»
No rezaba por miedo, ni por el deprimente efecto que le estaban causando los lastimeros aullidos de los perros. Rezaba, sencillamente, porque era su manera de pensar, porque necesitaba estar en comunicación constante con Él…
Todavía no podía explicarse cómo se habían olvidado de él, cómo le habían dejado junto al arroyo. Pero no les guardaba el menor rencor. Cuando los aviones alemanes se lanzaron, como buitres, sobre el convoy, se produjo una confusión tremenda.
¡Y no era para menos!
Apenas si tuvieron tiempo de tirarse materialmente de cabeza de los camiones, corriendo como liebres hacia el campo descubierto, en medio del estrépito de los motores de los Stukas, de las malditas sirenas que tocaban en su picado y del silbido escalofriante de las bombas.
¡Un verdadero infierno!
Se sonrió, perdonándose aquella tremenda comparación que su débil espíritu humano acababa de establecer.
«No -pensó-, ya sé que el verdadero infierno es mil veces peor que esto… aquí sólo la materia sufre, sólo la carne peligra, pero es horrible, Señor, y comprendo Tu dolor ante semejante locura homicida…»
Al quedarse solo, comprendiendo que los otros se habían ido, sin ni siquiera enterrar a los muertos, Marcel Dumond, cura castrense del 237 Batallón de Infantería, se ocupó, antes de nada, de dar sepultura a los dieciocho compatriotas que habían caído en aquel espantoso bombardeo.
Había trabajado todo el día, sin concederse más descanso que el necesario para rezar ante cada tumba que acababa de cubrir.
Luego, hacia las últimas horas de la tarde, los perros empezaron a ladrar. El padre Dumond estaba casi dispuesto a seguir su camino, a la buena de Dios, encaminándose hacia el sur, pensando que, tarde o temprano, si la Providencia le ayudaba, encontraría un convoy al que unirse, rumbo a Dunkerque.
Pero entonces surgió lo de los perros.
Los ladridos dominaron pronto la totalidad de los otros sonidos y al convertirse en aullidos pusieron una nota lúgubre en el paisaje, algo así como si en un mundo extraño, vacío de humanos, no quedasen más que perros llamando a sus desaparecidos amos.
¿No era eso, exactamente, lo que ocurría?
Al caer la noche -el padre Dumond había descansado poco después de su agotadora jornada de sepulturero-, no pudo resistir más. Los aullidos se habían convertido en una especie de obsesión y los oídos le pitaban como si se hallase junto a la válvula de escape de una locomotora.
Le entró una pena infinita.
Comprendía perfectamente lo ocurrido: la población belga había abandonado sus hogares, enloquecida por los bombardeos, no pensando en desatar a aquellos pobres animales que debían estar enloqueciendo de hambre y, sobre todo, de sed. [4]
Marcel estaba muy cansado, y hubiera deseado ardientemente reposar un poco, incluso dormirse en aquel campo, esperando la llegada del nuevo día.
Pero los lamentos ininterrumpidos de los perros hubiesen hecho inútiles todos sus esfuerzos para cerrar los ojos.
Suspiró.
No podía dejar así a aquellos desdichados animales. Y con la idea de liberarlos -sólo Dios sabía cuánto tiempo llevaban así-, echó a andar, hacia el norte, hacia el poblado que había atravesado poco antes del salvaje ataque de los Stukas.
Con una sincera sonrisa en los labios, recordó al dulce santo de Asís y su enorme amor hacia los animales.
– ¡Cuánto sufriría si estuviese aquí! -se dijo, en voz baja, sin dejar de caminar-. Porque es cierto que no hay nada tan inocente como los animales… Estos perros, por ejemplo, ¿qué culpa tienen de la locura de los hombres?
También recordó a los caballos y mulos que había visto muertos durante estos meses de guerra. Y se sintió infinitamente triste.
Movido por aquellas ideas, apretó el paso, hendiendo la oscuridad de la noche, que parecía más densa entre las fachadas de las casas.
De vez en cuando, como si los perros se pusieran misteriosamente de acuerdo, un corto silencio se instalaba. Y era como si el mundo se hundiera, de repente, en una quietud extraña, casi intolerable…
Luego, los aullidos ascendían hacia el cielo como agudas y lastimeras flechas.
El padre Marcel se acercó a una casa.
Un raro instinto le había llevado hasta allí, justamente en el lugar donde los ladridos eran más fuertes, más plañideros. Se detuvo junto a la verja, apoyando ambas manos en el frío metal.
Читать дальше