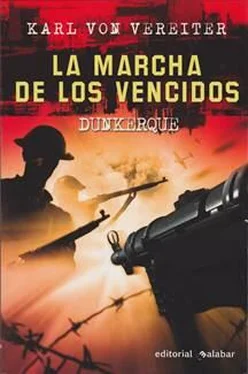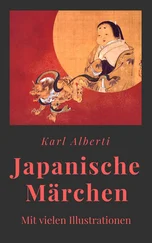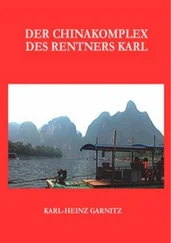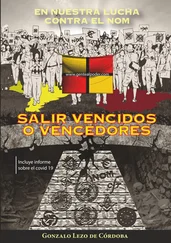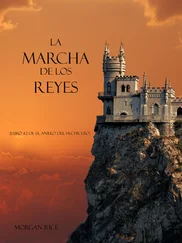Allá al fondo, en medio de la negrura, dos puntos fosforescentes brillaban: dos ojos inmensamente abiertos; dos ojos en los que el sacerdote pareció leer una tristeza animal que, incluso siendo así, era tremendamente afectiva, sincera…
Empujó la puerta de la verja.
El chirrido del metal sobre los goznes secos hizo callar al animal. El perro, aún no visible a los pobres ojos del hombre, se quedó quieto, inmóvil. Dumond oyó jadear al perro.
Con la sonrisa en los labios, fue acercándose, contento de que el animal, que parecía haber comprendido que iban a liberarle, le esperase ansiosamente.
– Mon pauvre petit ! [5]-dijo el padre, acercándose más.
Sonrió, momentos más tarde. Sus ojos acababan de acostumbrarse a la densa oscuridad del fondo del jardín. Y al ver al perro, un gran danés, la sonrisa se acentuó en sus labios.
– Pardon! -dijo-. Je t’avais appelé petit, mais je ne t’avais encore aperçu! [6]
El animal era enorme. Un macho de músculos potentes a cuyo collar estaba unida una cadena de un dedo de grueso. El gran danés tenía las fauces abiertas, mientras jadeaba. Un hilillo de baba espesa le pendía de la boca.
Dumond hubiese debido ver aquella baba, así como el estado de la cadena, uno de cuyos eslabones estaba casi completamente limado, ya que el poderoso animal lo había frotado contra la barra de hierro que sostenía el porche de la entrada.
Indudablemente, el padre pudo ver aquello, pero su único afán era, en aquellos instantes, liberar al pobre animal, que, como pensó, debía estar medio muerto de sed y hambre.
El coro de los aullidos había cesado.
Era como si todos los perros del pueblo siguiesen al gran danés, y fuera éste quien dirigiera el concierto.
Pero no era así.
Lo que ocurría era mucho más sencillo. Los canes habían olfateado al hombre. Y sin necesidad de ver -no podían hacerlo debido a la oscuridad y a la distancia que les separaba del gran danés-, «sabían» que el hombre se estaba acercando a sus compañeros.
Y preveían lo que iba a ocurrir.
Es indudable que los perros aman; son, entre todos los animales, los que pueden demostrar cariño con mayor potencia. Pero también son capaces de odiar.
Y ¿qué sentimientos podían albergar aquellos animales hacia los hombres que, dejándolos atados, los habían olvidado por completo desde hacía cuatro días?
Además… no, no estaban rabiosos. Al menos por el momento. Ninguno de ellos tenía hidrofobia. Pero, no obstante, la sed los había enloquecido. Y ya no eran los mismos…
Todo aquello lo ignoraba el buen padre Marcel. Sólo una idea le movía ahora: liberar a este perrazo, y seguir luego con los otros, hasta que el lastimero coro de aullidos se acallase.
Extendió la mano, aunque no estaba aún muy cerca del perro. Y no intentaba, en aquel primer movimiento, soltar la cadena, sino acariciar al animal, tranquilizarlo.
El perro dio un tirón.
Puso en ello toda la rabia acumulada en aquellos largos días de desesperante tormento.
¡Cloc!
La cadena cedió. Impulsado por la fuerza del tirón, el gran danés salvó, en un santiamén, la distancia que le separaba del hombre, sobre el que cayó con la potencia de un bólido.
Sus fauces se abrieron.
Dumond no tuvo tiempo de retirar la mano. Y los agudos colmillos se hincaron en su carne, como afilados cuchillos, traspasando los tejidos, rasgando los músculos como si fuesen de papel.
Un grito de dolor brotó de la garganta del sacerdote.
* * *
– Va a ser estupendo…
Los perros se habían callado súbitamente. Y Nick oyó perfectamente lo que su compañero había dicho.
Se volvió hacia él, frunciendo el ceño.
– ¿Qué es lo que va a ser estupendo?
Blow esbozó una sonrisa.
– Cuando aprenda a bailar…
– ¡Estás como un cencerro!
– ¡Tú qué sabes!
– ¿Qué quieres decir?
– No estás casado. Y si te haces ilusiones, peor para ti.
– No te comprendo.
– Escucha, muchacho, ahora que esos malditos perros han dejado de aullar… cuando te cases con una mujer, no creas que la conocerás a fondo. Hay en ella, como en ti, una parte de historia vivida que tú ignoras. Ella, naturalmente, se adapta a tu manera de ser y de vivir… cede, en una palabra…
Hizo una pausa. Sus ojos, en la oscuridad, habían adquirido un súbito brillo metálico.
– Hay algunas cosas que, por ejemplo, le gustaron mucho. No importa de lo que se trate. Es posible que estuviese acostumbrada a vestir bien, a salir con sus amigas, o sencillamente a teñirse los cabellos un par de veces al año.
»Llegas tú y le impones, muchas veces sin saberlo, sin maldad alguna, tus propias opiniones. Ella, generalmente, las acepta y las adopta… pero, en el fondo, amigo mío, sigue pensando… y todo lo que tú le impides hacer va creando un foso entre vosotros dos.
»La mujer calla, pero no olvida…
– ¿Y eso qué tiene que ver con el baile?
– En mi caso, mucho. Yo sé que a mi mujer le gustaba bailar una barbaridad. Lo hacía, naturalmente, sin malicia… ¡Y se casa con un pisaúvas ! ¿Lo entiendes?
– Un poco.
– A veces, hemos ido a una fiesta en la que se bailaba. Y yo, que no soy tonto, he visto que se le iban los ojos detrás de las parejas y que, sin darse cuenta, seguía el ritmo con los pies…
– ¡Podía haber bailado con un amigo!
– Se lo propuse… pero no quiso.
– ¿Por qué?
– Tú no entiendes nada de mujeres. Toda esposa intenta autoconvencerse de que su marido es el mejor y más completo de los hombres; por eso huye de las comparaciones como de la peste.
– ¡Pero eso es absurdo!
– No lo creas, muchacho. Si mi mujer hubiera bailado con otro, y hubiera dado con un buen bailarín, hubiese tenido que hacer comparaciones, muy a pesar suyo, entiéndelo bien…
– ¿Y qué?
– En el caso de una mujer que no ame el baile, nada… pero si es una aficionada a la danza… entonces se produce una duda en ella, y se pregunta, inconscientemente, si el marido perfecto lo es enteramente… o no.
»De ahí al adulterio no hay más que un corto camino…
– ¡Eres un exagerado!
Mathew se encogió de hombros.
– ¡Como quieras! Alguna vez te darás cuenta…
El grito de dolor, esta vez indudablemente humano, cortó la frase de Mathew Los dos hombres se miraron; luego, al unísono, como si se hubiesen puesto de acuerdo, echaron a correr hacia el lugar de donde había salido el grito.
Lo primero que vieron fue la silueta de un hombre que huía, saliendo del jardín de una casa. Tras él, pisándole materialmente los talones, un perro enorme, que corría a grandes zancadas.
Brandley no dudó un solo instante.
Su fusil ladró, desgarrando el silencio que se había hecho súbitamente.
El gran danés dio un brinco formidable, pareciendo como si desease precipitarse sobre su víctima, pero su trayectoria se truncó bruscamente y el gigantesco animal se desplomó, produciendo un mido seco cuando su cuerpo golpeó el suelo.
El hombre se había parado, volviéndose para mirar el cuerpo inmóvil del perro.
Los dos ingleses se acercaron a él.
– ¡Por todos los infiernos! -gruñó Blow-. No irás a decirme que intentabas desatar a esa bestia, ¿verdad?
Nick le dio un codazo, pero el otro no le hizo caso alguno.
– Así es… -respondió el hombre.
– Entonces -rugió Mathew-, ¡eres más animal que ese perro!
Nuevo codazo de Nick, pero esta vez mucho más fuerte. Porque había visto la cruz que el hombre llevaba bordada en la manga de su uniforme francés.
– ¡Déjame en paz! -protestó Mathew-. ¿Es que quieres molerme las costillas a codazos?
Читать дальше