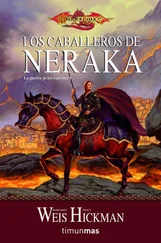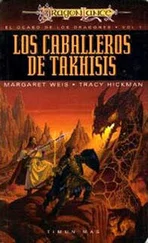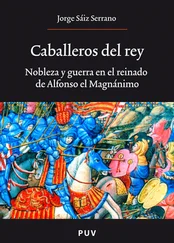Klas Östergren - Caballeros
Здесь есть возможность читать онлайн «Klas Östergren - Caballeros» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Caballeros
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Caballeros: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Caballeros»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
¿Quién supondría que una peligrosa trama de gángsters y contrabandistas estaría a la vuelta de la esquina?
Caballeros — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Caballeros», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Cualquier mensaje que ordenara la rendición era falso, aunque aquel soleado domingo no es que se estuviera ofreciendo mucha resistencia. Los chicos regresaron a casa por la noche un tanto decepcionados, al menos así se sentía Verner. Las cosas no habían salido como él se había imaginado. Había esperado ver algunos cañones, humo, bombas y granadas, justo como debía de ser en el ejército. Pero no vieron ni rastro de cañones humeantes. La gente había estado jugando a fútbol y asando salchichas, como si hubieran salido de excursión con la escuela.
Leo tenía una opinión muy distinta. Nunca se había considerado tan valiente como Verner, que pensaba unirse al movimiento de resistencia. Aquello requería valor y nervios de acero, y Leo carecía de ambas cosas.
Durante la noche que siguió al simulacro de evacuación, Leo tuvo fiebre. Se sentía muy mareado, y estuvo en la cama quejándose durante mucho tiempo. Greta le puso paños de agua fría en los tobillos y las muñecas; había pensado que aquello le iría bien, del mismo modo que ayudaba a los chicos retrasados de la isla de Storm. Leo deliraba, y la mantuvo despierta hasta que se hizo de día. Henry estaba fuera, como siempre que se le necesitaba. Greta maldijo la guerra, a Henry y al mundo entero por todo lo que se veía obligada a soportar.
Aquella noche fue probablemente un momento crucial para Leo Morgan. La guerra no había sido una amenaza seria hasta aquella insoportable noche en que, en las alucinaciones del delirio, se apareció con toda su execrable maldad. De pronto, la guerra se había convertido en una realidad.
Fue a buscar el pequeño folleto Si estalla la guerra . Estaba en el recibidor, junto a las guías telefónicas, y lo leía a hurtadillas cuando volvía de la escuela y estaba solo en casa. En el folleto la guerra aparecía como algo que podía estallar en cualquier momento, algo que no solo atañía a los heroicos reyes de hacía quinientos años. Todos los primeros lunes de mes se comprobaban las sirenas que había en los tejados, y comprendió que sin duda la guerra estallaría un primer lunes de un mes porque nadie en toda la ciudad se tomaba la alarma en serio. ¡Qué terrible revelación! Leo se sentía inexorablemente solo en su terror infinito.
Al final llegó a saberse de memoria todo el folleto de Si estalla la guerra , sin duda incluso mejor que Verner. Había algunos dibujos que, en su simplicidad, le habían afectado especialmente. Entre ellos estaba la ilustración de una madre ayudando a vestirse a sus hijos cuando sonaba la alarma. La mujer le estaba poniendo los zapatos a uno de los niños mientras el otro, ya completamente vestido, esperaba junto al equipaje. Se disponían a bajar al refugio antiaéreo. Leo no tenía ni idea de adónde debía ir cuando estallara la guerra; no sabía dónde estaba el refugio, si es que había alguno. Aquella incertidumbre le sumió en el más profundo abismo del terror.
El miedo y la angustia se instalaron rápidamente en la poesía temprana de Leo Morgan. El profesor de sueco y entusiasta del Antiguo Testamento había establecido una relación de confianza con Leo el niño prodigio, quien constantemente le daba a leer nuevos poemas. Enseñó a su alumno favorito cosas que el niño no sabía: algunos recursos líricos que solo alguien muy experto podía notar. Cuando Leo le dio a leer el poema «Excursión», percibió inmediatamente de lo que en realidad estaba hablando el chico: comprendió que, debajo de su etérea capa de romanticismo naturalista, subyacía algo muy cercano al pánico y a un terror angustioso ante la desvalida fragilidad del ser humano. La humanidad había hecho tan mal las cosas que se veía obligada a excavar búnkers y profundas cuevas en las montañas para tener una pequeña posibilidad de sobrevivir a su propia maldad. El ser humano era el peor enemigo del ser humano.
El profesor, un hombre de grisura infinita que emitía a su alrededor un dulzón olor a sudor, tuvo finalmente una idea. A esas alturas había leído ya tantos poemas excelentes que pensó que Leo debería enviarlos a una editorial. Tenía que recopilarlos en un buen manuscrito. El profesor escribiría una carta de recomendación, en la cual daría fe de su familiaridad con la biología y la botánica así como de sus conocimientos de la gran literatura, desde los Edda hasta Ekelöf. La afirmación de que Leo estaba muy versado en literatura clásica era una gran mentira. Lo más remarcable de su vena poética era que no necesitaba cruzar regiones lejanas para alcanzar altas y poderosas cimas. Leo Morgan escribía siguiendo los dictados de su propia mente: no necesitaba referentes. Nunca se convertiría en un epígono. Era algo que se había propuesto mucho antes de aprender incluso cómo se pronunciaba aquella palabra. Pero plagiar una o dos frases a los viejos maestros era una cosa muy diferente.
Era algo que todo escritor debía hacer.
El agente secreto
(Henry Morgan, 1963-1964)
Aquí comienza el relato de una aventura, algo que sin duda les puedo garantizar. Se trata de una gran aventura, un sueño terrible y hermoso que duró cinco largos años y al que no le faltan elementos de lo más singular.
Henry Morgan estaba de camino a París, pero para llegar a la capital francesa tenía que pasar por Copenhague, y una vez en Copenhague no estaba del todo seguro de poder llegar a París. En realidad, Henry estaba de camino a París en lo que le estaba pareciendo una eternidad.
La gente se quedaba prendada de aquel extraño muchacho que estaba en proceso de convertirse en hombre, aquel joven de veinte años de rara vestimenta, un caballero anacrónico, solo en el ancho mundo. La gente se prendaba, intentaba aferrarlo, usarlo de modos inimaginables; aun así, para su eterna decepción, lo veían desaparecer y huir, siempre camino de París.
Henry el goliardo, el estudiante del arte de la vida, tenía constantemente la clara visión de París ante él. Estaba huyendo para salvar su vida, escapando de algo indefinido que recordaba a una condena, a un destino. Durante su larga huida empezaría a componer lo que, quince años más tarde, sería algo único, una suite musical escrita por un hombre salvaje al que ninguna academia ni escuela había logrado disciplinar realmente. Llamó a su oeuvre majeur «Europa, fragmentos en descomposición». Y estoy seguro de que fue la mayor revelación de su vida cuando, con una perspicacia súbita y despiadada, surgió en su mente la visión de la obra completa. Quizá fuera también el sueño de este trabajo lo que lo sostuvo en pie durante sus largos años de exilio, a veces llenos de peligros y en ocasiones realmente áridos. Era a la vez un Gesualdo y un Chopin, como alguien dijo una vez… probablemente él mismo.
El silencio de los cuáqueros era absoluto, pesado, como el eco que deja tras sí un monumental susurro. Sus respiraciones ondulaban rítmicamente como el mar. Se trataba de una docena de personas inmersas en su propio respirar, meditando en un océano de silencio y quietud.
Henry comprendió que él también debía meditar, aunque no entendía muy bien para qué servía todo aquello. No podía evitar fijarse en cómo los rasgos de Tove parecían difuminarse al cerrar los ojos y sumirse en aquel extraño estallido reflexivo. Tampoco podía evitar mirar a Fredrik y a Dine, que tenían el mismo apellido y vestían igual, y podían ser esposos o mellizos. Le estaba costando mucho concentrarse. La luz, el cálido sol de principios de verano que penetraba a través de las ventanas, convertía las motas de polvo en indolentes luciérnagas que no bailaban sino que flotaban por la desnuda estancia sagrada en el último piso del edificio que daba al parque Örsted.
Pero pronto le embargó la relajación. Su propia respiración lo llenó de paz, y pudo meditar hasta el punto de ser capaz de organizar sus pensamientos, que empezaron a seguir una cronología razonable, un orden sensato y secuencial. El silencio se convirtió en un inocente papel de carta en blanco.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Caballeros»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Caballeros» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Caballeros» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.