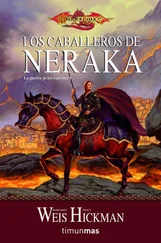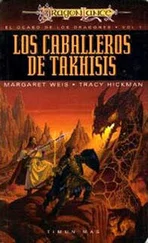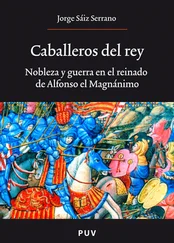De cualquier forma el año pasó, y se puede suponer que Henry se sintió bastante amargado a la vez que también muy cómodo en su papel como soldado de élite. De hecho, Henry tuvo que sentirse muy amargado pensando en lo que había sucedido.
El frío invierno del sesenta y tres se acercaba a su fin. La primavera liberó los hielos de ensenadas y bahías con crujidos desoladores y lastimeros. Había sido el invierno más largo y terriblemente duro que se recordaba. El hielo había alcanzado la costa, destrozando embarcaderos y cobertizos y causando grandes pérdidas a los pescadores, que ahora tenían que reparar lo que les había arrebatado el mar.
Al parecer, los mandos estaban muy satisfechos de sus tropas. Habían machacado a sus soldados, los habían sometido a penalidades que resultarían insoportables para alguien ajeno a la idiosincrasia militar, pero los muchachos habían respondido bien, empujados por un extraño sentido del orgullo. Como he mencionado, el invierno había sido muy duro, y con la primavera llegó el momento de darles alguna gratificación. Los superiores decidieron hacer la vista gorda si los soldados se relajaban un poco después de todo aquel esfuerzo. Solo era cuestión de humanidad.
Una semana después de la larga marcha, a principios de abril, un par de rufianes habían ido a Vaxholm y compraron vodka de estraperlo para todo el pelotón. Habían ocultado el cargamento en unos barracones y, después de cenar, empezó la fiesta permitida de manera no oficial.
Al cabo de un par de horas, el pelotón al completo estaba ya cerca de la inconsciencia. Henry era un poco reticente, aunque finalmente se unió a la fiesta. Después del primer trago, se dio cuenta de que no le había sentado nada bien, de que no le aliviaba en absoluto, sino más bien al contrario: sentía una especie de retortijón convulso en el estómago, que se iba haciendo cada vez más fuerte con cada trago que daba.
Hacia las diez de la noche, algunos soldados enajenados irrumpieron en las letrinas del ala oeste. Pataleando y rugiendo, destrozaron todos los baños hasta hacerlos añicos. Después salieron de allí y se dirigieron a los barracones, rompiendo todo lo que encontraban a su paso con la efectividad para la que habían sido entrenados.
En los momentos iniciales, Henry se dio cuenta de cómo iba a acabar aquello y fue entonces cuando algo empezó a tomar forma en su interior. Llevaba allí casi diez meses y sentía que ya había cumplido con todo aquello. Últimamente se notaba cada vez más inquieto y nervioso, y todavía le quedaban cuatro meses, cuatro largos y calurosos meses de verano. Cuando oyó a sus compañeros gritando y aullando como animales salvajes, yendo de barracón en barracón y destrozando todo lo que encontraban a su paso, entendió que una fuerza superior se estaba desencadenando aquella noche. No había marcha atrás.
En el barracón de Henry dos soldados vomitaban en sus cascos. Aparte de ellos, no había nadie más. Actuó como si lo llevara planeando desde hacía tiempo, aunque no era así. Había surgido de golpe en su cabeza, y media botella de alcohol de contrabando había acabado con todas sus inhibiciones. En lugar de participar del vandalismo, recogió sus cosas, hizo un pequeño montón con sus objetos personales y los envolvió con su abrigo grande e impermeable. Se puso unos calzoncillos largos, una camiseta y el uniforme de campaña. En la parte de abajo de su taquilla dejó un pequeño paquete con una carta, en la que escribió que no tenían que preocuparse por él: no se había suicidado, pero era inútil que trataran de buscarlo. Conocía aquellas aguas mejor que nadie.
Salió a hurtadillas poco después de medianoche. Había suficiente oscuridad, y se dirigió hacia el cobertizo del embarcadero, donde se guardaban las pequeñas canoas canadienses, un modelo más ligero que podría llevar remando él solo sin dificultad.
Aquella noche de primavera también se celebraba una fiesta en el comedor de oficiales, así que el campamento entero parecía una auténtica locura. Nadie se dio cuenta de que un soldado había robado una canoa canadiense, se había alejado remando como un indígena y había desaparecido para no volver jamás.
A Henry le quedaba aún media botella de vodka, y mientras remó durante una hora seguida sin parar fue dando algún trago para calmarse un poco. La canoa se deslizaba bien y el mar estaba tranquilo. Una ligera brisa nocturna soplaba a sus espaldas, y puso rumbo al nordeste, hacia la isla de Storm. Calculó que tendría que remar unas tres horas más para llegar a su destino. No empezarían a buscarlo en serio hasta las siete, como mínimo. Era un margen tranquilizador.
Sus cálculos también fueron bastante acertados. Henry había mantenido el rumbo previsto en la medida de lo posible, y en el momento en que el sol salía por el horizonte al este vio la negra silueta de la isla de Storm perfilarse como una nube baja, una nube negra y pesada.
De pequeño, la isla de Storm había sido para Henry como su segundo hogar: conocía cada roca y escollo, cada pequeña lengua de terreno que entraba en el mar, cada arbusto que azotaba el viento. La gente que seguía viviendo allí, la familia de su madre, podría reconocerle a kilómetros de distancia. Se referían a él como «el vendaval», en parte por la ventisca que presumiblemente azotó la isla el día en que vino al mundo, y en parte por su temperamento.
Era importante permanecer oculto. Los habitantes de Storm podían parecer estúpidos, pero aun así atarían cabos. Si alguien viera a Henry remando en las aguas de Storviken en una canoa canadiense de camuflaje, la noticia no tardaría en correr por el pueblo y, pese a no haber ni un solo teléfono en toda la isla, el viento, las olas o los peces propagarían el rumor hasta tierra firme con mayor rapidez que el telégrafo.
Al amanecer, Henry desembarcó en una pequeña ensenada de la parte norte de la isla. Estaba extenuado y tenía mal cuerpo a causa del vodka. Quería dormir, estirar las piernas y dormir, descansar. Sabía que la docena aproximada de personas que vivían en la isla no solían salir de sus tierras y apenas iban a la parte norte de la isla. Así que empujó la canoa hasta una hendidura entre las rocas y, a solo unos metros de distancia, la pintura de camuflaje surtió su efecto: la embarcación dejó de verse.
A unos cientos de metros de la pequeña ensenada estaba el faro, que proyectaba sus luces blancas y rojas sobre el insondable mar. El faro estaba deshabitado, y Henry no desaprovechó la oportunidad.
Todo le salió a pedir de boca. Tras varios días de azarosas tribulaciones, una noche ya bastante tarde entró en su apartamento. Estaba de vuelta en su casa de la calle Brännkyrka, en pleno centro de Estocolmo. Greta y Leo dormían. Henry colgó su pesado abrigo en el recibidor, acomodó el equipaje en un armario y se dirigió a la cocina.
– ¿Eres tú? -balbuceó Greta, medio dormida y abrochándose el cinturón de la bata-. Pero, hijo, ¿es que te has vuelto loco? -continuó, dándole a su hijo un abrazo amargo-. ¿Te puedes hacer una idea de lo preocupada que me has tenido? Los oficiales llamaron y dijeron que te habías marchado… Sabía que no corrías ningún peligro… ¡Pero estás loco! ¡Acabarás en la cárcel!
– Eso no va a suceder, mamá -dijo Henry-. No volverán a cogerme.
– Estás realmente loco, Henry -prosiguió Greta con un gemido, pero enseguida se puso a calentar algo de comida para el desertor.
– He venido a despedirme -dijo Henry muy serio.
Greta no apartó su atención de la comida, negándose a comprender lo que su hijo intentaba decirle.
– ¿Despedirte? -repitió amargamente-. ¿Es que no vas a darme otra cosa que problemas?
– Me marcho del país -dijo Henry-. A Copenhague. Si quiero puedo tocar en un cuarteto allí. Ya sabes cómo han ido las cosas… Ha sido un infierno para mí.
Читать дальше