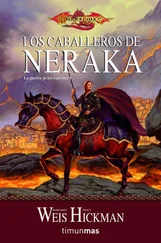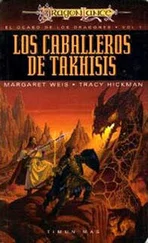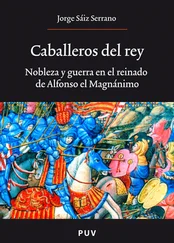Bajo la mirada de su antagonista, Henry se sintió algo débil y menos rencoroso. O tal vez fuera aquella cerveza irlandesa, fuerte y oscura, la que lo hacía sentirse más benévolo y laxo. En cualquier caso, permaneció sentado bastante tranquilo y relajado en la barra del bar. Ya no tenía miedo de lo que pudiera hacer a continuación. Con la segunda Guinness, Henry comenzó a charlar con W.S. sobre la primavera y el tiempo, y luego se presentaron.
– Wilhelm Sterner -dijo W.S. muy cortésmente.
– Peter Morén -dijo Henry estrechándole la mano.
No hubo ningún parpadeo que delatara en W.S. la más mínima sospecha ni ningún tipo de reacción similar, algo que en una situación como aquella un mentiroso como Henry hubiera captado en su presa. El menor atisbo de sospecha hubiera hecho retroceder a Henry, pero W.S. interpretaba meticulosamente su papel, formado como había sido en el mundo de la diplomacia y los negocios por Wallenberg. Más tarde, cuando rememoraba aquel encuentro y me explicaba la historia, Henry aún no lograba entender cómo aquel hombre que de forma tan fría y calculadora se sentaba en el taburete del bar siguiéndole el juego, sintiera tal angustia y miedo ante la muerte, como Maud afirmaba. W.S. parecía el hombre con mayor dominio de sí mismo en todo el mundo empresarial.
– Puedo invitarte a otra cerveza, si te apetece -dijo W.S.
– Estaría muy bien -contestó Henry-. Estoy sin blanca.
– Yo no -dijo W.S., y pidió otras dos Guinness.
Brindaron y W.S. le preguntó a Henry en qué trabajaba. Henry contestó que era carpintero, ya que había trabajado un par de veranos en la construcción y sabía algunas cosas del oficio. W.S. parecía muy interesado, y por supuesto estaba familiarizado con aquella profesión. Sabía cómo funcionaba el sector de la construcción y los dos coincidieron plenamente en que a los constructores se les podía augurar un buen futuro, a la vista de lo que se estaba demoliendo en el centro de la ciudad.
Henry y W.S. siguieron conversando de diversos temas, pero Henry no estaba lo suficientemente sobrio para darse cuenta de que le estaban conduciendo a un callejón sin salida, en el que un experto y avezado hombre de negocios con gabán lo esperaba apuntándolo con una Luger.
– Ahora tengo que irme, Henry -dijo W.S. de pronto, bajándose del taburete-. Pero te propongo que nos veamos mañana por la noche en casa de Maud. Tenemos muchas cosas de que hablar, ¿no crees?
Henry ni siquiera tuvo tiempo de pensar en una respuesta cuando W.S. ya se había marchado, dejándolo allí con su vergüenza, su sorpresa y su miedo insondable. Ya no se trataba de simple esprit d’escalier . Aquello era puro pánico.
Se cuenta que el célebre conde guerrero Moltke solo se rió dos veces en toda su vida: la primera fue cuando murió su suegra; la segunda, cuando durante una visita ceremonial contempló la fortaleza de Waxholm, el castillo de Oscar Fredrik.
Aquella era una de las historias favoritas de Henry, que en su versión adquiría mayores dimensiones que como yo la presento. Escuchar las historias del servicio militar de Henry podía resultar bastante tedioso, y no pienso entretenerme mucho tiempo en ese período.
Por su parte, Henry tampoco se reía mucho en aquel agosto de 1962, cuando el sol caía implacable en el patio del cuartel quemándole la nuca, y sudaba copiosamente. Los abanderados desfilaron hasta quedar en posición de firmes, el polvo se arremolinaba a la luz del sol, el ruido de los tambores reverberaba en ondas expansivas que retumbaban en las paredes del fuerte. Se dio la orden y la compañía entera de guardiamarinas y artillería de costa se puso firme.
El coronel leyó el Credo del Guerrero en un ambiente grave, solemne y grandilocuente. Resonaban las arcaicas terminaciones de las palabras: Carlos XII, triunfo, honor, honradez y responsabilidad. Aquellos hombres jóvenes, entre ellos Henry Morgan, en posición de firmes con sus uniformes caquis tras largos días de rigurosa preparación física en la isla de Rind, asumían ahora una gran responsabilidad en el momento de iniciar su instrucción militar, ser entrenados para convertirse en soldados de élite, ser asignados a puestos de servicio en tiempos de guerra, recibir nombres en clave y, como mínimo, en los próximos veinticinco años, estar preparados para el combate si las cosas empezaban a ponerse feas… cuando se pusieran realmente feas.
El coronel entregó a su adjunto el Credo del Guerrero, un gran cuaderno con una magnífica encuadernación en piel color burdeos, y empezó a pasar revista a las tropas junto al jefe de la compañía, un comandante muy bronceado. Los soldados saludaron. Y pareció que el coronel se paraba un par de segundos escasos frente a Henry Morgan para examinar más de cerca el saludo del recluta.
Podría pensarse que ya entonces el coronel se dio cuenta de que aquel sujeto en particular -cuyo saludo era, de hecho, correcto- se trataba de un caso completamente perdido, que aquel muchacho estaba muy quemado y que ningún mando podría amedrentarlo porque ya estaba tan hundido, tan profundamente hundido, que ningún arresto, castigo o retirada de permiso haría mella en él. Podría pensarse que el conocimiento de la naturaleza humana que en ocasiones atesora un militar del rango del coronel le habría indicado inequívocamente que el soldado Morgan iba a traer problemas.
Solo se puede suponer lo que el resto, los demás soldados, vieron. Quizá lo que vieron fue a un camarada raro que siempre era el último que quedaba en pie en el campo y que les ganaba a todos al póquer; alguien que era el último en levantarse por las mañanas pero el primero en completar todas las tareas; alguien que nunca se echaba atrás cuando un comandante furioso y con mal aliento le gritaba a la cara escupiendo saliva; y alguien que siempre defendía a algún crápula hasta lograr que los mandos se ablandaran. En cualquier caso, aquella era la imagen que Henry quería proyectar de sí mismo, así como la imagen que me presentó a mí.
Después de la cena del día en que escucharon el Credo del Guerrero, les concedieron unas horas libres y, como de costumbre, se tumbaron en la playa para contemplar la puesta de sol mientras saboreaban un café y un cigarrillo. Henry había hecho unos cuantos amigos, que compartían su deseo de mantener su integridad frente al Sistema: un atleta de élite que pensaba rechazar por motivos religiosos el uso de las armas cuando recibieran su metralleta; un batería potente pero muy malo al que Henry conocía del Gazell, en Gamla Stan, así como un par de muchachos que pasaban bastante inadvertidos.
En aquel celibato uniformado las noches podían ser bastante apacibles. Henry había sufrido. Se había graduado en el instituto, se había emborrachado y había dado tumbos por ahí para intentar superar lo de Maud. Pero sabía que todo había sido en vano. No podría superarlo nunca. Ella lo tendría en su poder para siempre, y la única alternativa que le quedaba era no volver a verla, alejarse de la ciudad tanto como le fuera posible.
Ahora estaban tumbados como de costumbre en la playa, contemplando la bahía. La puesta de sol era indescriptiblemente bella, y hablaban en voz baja de asuntos serios como llevar o no un arma. De pronto se acercó un soldado corriendo y gritando:
– Henry, tienes visita. Una chica, allá en la verja -resolló el soldado.
– ¿Visita? -preguntó Henry un tanto distraído.
– ¡Date prisa! Lleva esperando media hora.
Henry se dirigió arrastrando los pies hasta la verja y vio a Maud apoyada contra el reluciente radiador de un Volvo. Se esforzó en lo posible por no sentir nada, no mostrarse afectado. El uniforme le había curtido.
– ¡Cuánto tiempo…! -dijo Maud, y Henry se dio cuenta de que era la primera vez que la veía realmente nerviosa e inquieta.
Читать дальше