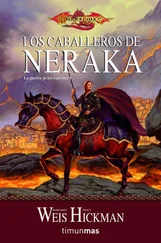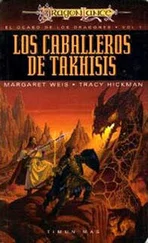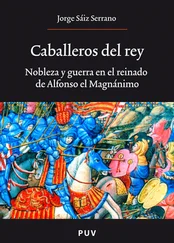Pero, en cualquier caso, la mañana había sido mala. Todo empezó cuando me despertó el ruido infernal que hacían Zipi y Zape ensayando con el bajo eléctrico y la batería, haciendo temblar los cimientos de la casa. Bettan ya estaba despierta, vestida, arreglada y fresca como una rosa, y quería que fuéramos de compras por la ciudad, pero a mí me entró tal dolor de cabeza por culpa de los rockeros punk que no pude ni desayunar.
– Muy bien, pues. Llámame de vez en cuando -dijo Bettan, y me dio un beso en la boca.
No tenía nada de sentimental, y supuse que las mujeres de su edad no se hacían muchas ilusiones. Así es como fue.
– ¿Y cómo fue tu noche? -le pregunté a Henry.
– Me he vuelto a enamorar -dijo en su burdo inglés, con aspecto soñador y enamoradizo-. Está en el baño, maquillándose.
– Vaya, vaya -dije-. ¿Una valquiria?
– Sí, señor.
No nos dio tiempo de intercambiar más códigos cifrados, ya que el nuevo amor de Henry se presentó en la cocina. Estaba bastante rellenita, treinta y siete años, vestido largo con lentejuelas, zapatos de tacón y una capa de maquillaje gruesa y barroca.
– Hola -dijo tendiéndome la mano-. Sally Syrén.
– Hola, Sally. Bonito nombre. Yo me llamo Klas.
– Hola, guapito, ja, ja, ja -rugió Sally con su voz chillona y sexy, por llamarla de alguna manera.
Sally tenía la misma voz aguda y penetrante que la de la artista Truxa, una mujer que leía la mente y estaba en contacto telepático con El Mago.
Ahora parecía también como si las actividades nocturnas hubieran conferido a Sally y Henry una especie de conexión telepática, porque solo necesitaban intercambiar una mirada para echarse a reír nerviosa y discretamente por algo de lo que yo no tenía ni idea. Eran como dos adolescentes que se hubieran estado toqueteando en un ropero y ahora se sentían muy orgullosos de su proeza y querían que todo el mundo lo supiera, aunque no directamente. Todo estaba implícito en pequeños gestos y en largas y sostenidas miradas.
Sin embargo, Sally no parecía ser del tipo romántico, y empezó a afanarse por la cocina para recogerlo todo.
– Muy bien, muchachos -dijo apartando a Henry del fregadero-. Por lo que veo, sois un par de típicos solteros -continuó mientras apilaba los platos-. Ya me encargo yo de esto.
Sally se movía por toda la cocina como un tornado de lentejuelas, reprendiendo cariñosamente a Henry e increpándome a mí por ser tan desastres.
– Es que estos solteros… -repetía Sally una y otra vez.
De vez en cuando se daba un respiro en sus importantes quehaceres para sentarse en las rodillas de Henry y darle un beso. Se quedaban como dos tortolitos, riendo y pellizcándose las mejillas uno al otro.
– Mi gallito -dijo Sally.
– Mi corderita -dijo Henry pellizcándole las carnes; Sally dio un gritito y se levantó.
Yo me sentía bastante incómodo con sus arrumacos, así que los dejé allí. A pesar de cerrar dos puertas detrás de mí, aún seguía oyendo el eco de la voz de Sally Syrén desde la cocina, quien, con diligencia algo impertinente, daba consejos a Henry sobre cómo se tenían que hacer las cosas en una casa.
– Es que estos solteros… -repetía una y otra vez.
Durante un rato se hizo el silencio, y después oí cerrarse un par de puertas. De puntillas, se habían ido al dormitorio de Henry y, al cabo de unos minutos, volví a oír su voz.
– Oh, Heeenryyy… oh… oh… -gritaba lujuriosa desde el dormitorio, a través de cuatro puertas.
Siguieron así durante al menos un par de horas, hasta que Sally tuvo que irse a su casa por fin. Para entonces yo ya estaba sentado en la biblioteca y me esforzaba por trabajar un poco: era la única manera de pasar la resaca. Pero no resultaba fácil con los jadeos lujuriosos de Sally Syrén resonando por toda la casa, pese a haber encendido la radio.
Finalmente Sally asomó su cabeza llena de laca por la puerta, gritó «Chao, guapito», y desapareció radiante y saciada de su amante Henry Morgan.
Cuando por fin se restauró la paz, Henry el sibarita vino y me dijo que estaba enamorado, enamorado hasta la médula. Incluso parecía más joven, a pesar de haber estado una noche sin dormir. Iba recién afeitado y las bolsas bajo sus ojos habían palidecido como borradas por el torrente de besos de Sally.
– Además tiene un nombre bonito -añadió Henry-. Sally Syrén… -repitió varias veces para saborear las palabras, para revivir la memoria de sus besos evanescentes-. Le voy a escribir una canción -dijo el enamorado, y cerró la puerta con cuidado-. Una canción muy dulce -se oyó vagamente desde el pasillo.
Me mostré bastante escéptico acerca de la pasión de Henry. Sally Syrén era demasiado burda, y supuse que tras un breve tiempo de desenfreno aquel hombre despertaría de su arrebato de dicha, arrepintiéndose de lo que había hecho, dicho y prometido, y ella se convertiría en una carga difícil de sobrellevar. Henry Morgan era de ese tipo de hombres, y no era ninguna sorpresa.
Al mediodía Henry ya tenía compuesta la canción. La había titulado «Radiante Sally Syrén», y cuando escuché la melodía ligera y vaporosa y el acompañamiento punteado y remilgado, me resultó difícil imaginarme al impertinente y rellenito tornado embutido en un vestido largo de lentejuelas, con zapatos de tacón y una gruesa capa de maquillaje, que hacía solo unas horas había estado dando vueltas por nuestro piso.
– Bonita canción -dije-. Muy bonita. Aunque me pregunto si no es demasiado romántica. Sally parece… tener los dos pies en el suelo, por así decirlo…
– No me desmoralices, Klasa -dijo Henry en un tono de decepción-. ¿Por qué siempre tienes que desmoralizarme?
– No quería desmoralizarte. A lo mejor es que tengo resaca.
Henry se apoyó sobre el piano y gimió. Dio un suspiro muy profundo y pude ver que todo había pasado. Henry había hundido la cara entre sus brazos cruzados sobre el piano y lo oí llorar, sollozando calladamente, resignado. Las teclas estaban mojadas entre el do y el fa .
Me senté en el diván y también suspiré. Aquel era sin duda el día de la angustia y la amargura en este valle de resaca y lamentos.
– Perdóname si he mostrado poco tacto. Creo que debería habérmelo callado…
Henry asintió con la cabeza.
– Nosmal firlo veznando -gruñó sobre el piano.
– No entiendo ni una palabra de lo que dices.
Henry levantó la cabeza y miró por la ventana hacia el sucio gris de la calle Horn. Se volvió hacia mí con las lágrimas corriéndole por las mejillas.
– No está mal fingirlo de vez en cuando -repitió-. Nadie puede negarnos que queramos fingirlo de vez en cuando.
– Por supuesto.
Henry sacó un pañuelo recién planchado y se sonó, y luego de repente empezó a reír con una risa amarga.
– Son tan crueles… -dijo sonándose-. Son tan jodidamente directas y sinceras…
– ¿Quiénes?
– Sally me dijo que estaba casada y que quería a su marido y a sus hijos más que a nada en el mundo. No mentía… pude ver que no mentía. No, maldita sea, no volveré a enamorarme. Y, por cierto, tampoco es que esté enamorado. Solo lo estaba fingiendo, para saber qué se sentía. Ha pasado tanto tiempo…
– Igual que yo. Ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez.
Henry empezó a tocar las teclas del piano, esta vez mucho más sereno, más tranquilo y con menos felicidad simulada. Sonaba como si Mozart tratara de interpretar un blues. Henry tocaba ahora de forma más sincera, y yo me hundí en el diván, cerré los ojos y escuché.
– «In the mood for Maud» -cantó Henry en voz baja-. «In the mood for Maud» -gimió como un genuino cantante negro de blues.
Читать дальше