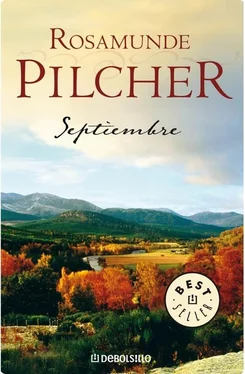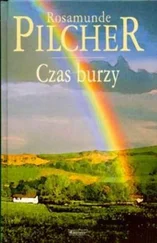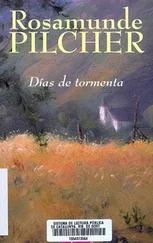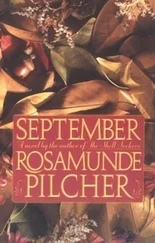– Sí -convino su madre-. Estoy segura de que lo encontrarás.
– Eres un salvaje, papá. Me has lanzado directo debajo del rododendro.
– Quería quitarte de en medio.
– No tenías por que golpear tan lejos.
– Sí que tenía, porque eres demasiado viva como para dejarte al lado del aro. Ahora, Virginia, tú debes colocarte justo aquí.
– ¿Qué brizna de hierba me has reservado?
Después del café, los comensales se habían dispersado amigablemente. Los niños, cansados del “Scalextric”, se habían ido a jugar a la casita del árbol de Hamish y se balanceaban en un trapecio. Isobel se había llevado a Vi a ver el borde floral del jardín que, sin ser tan fastuoso como en los viejos tiempos, la enorgullecía y la hacía mostrarlo en cuanto tenía ocasión. Archie, Virginia, Lucilla y Jeff habían decidido aprovechar la labor de Hamish y jugaban un reñido partido de croquet. Edmund y Pandora los contemplaban desde el columpio situado en la parte alta del prado.
Hacía una hermosa tarde de viento. Las nubes navegaban por el cielo a alturas diferentes, pero descubrían grandes retazos azules y el sol calentaba. No obstante, Pandora, antes de salir al jardín, había cogido del lavabo una vieja cazadora de Archie de gabardina caqui forrada de lana de pelo largo. Se había sentado sobre las piernas y se envolvía en la prenda. De vez en cuando, Edmund se impulsaba con el pie para mecer el viejo columpio, que necesitaba un buen engrase y chirriaba de un modo escalofriante.
De los rododendros surgió un alarido.
– No encuentro la maldita bola y me he arañado con una zarza.
– Dentro de un momento, empezarán a volar trozos de pellejo familiar -dijo Edmund.
– Es lo que ocurre siempre. Es un juego mortal.
Guardaron silencio, balanceándose suavemente hacia delante y hacia atrás. Virginia golpeó su bola, que rodó plácidamente hasta al menos cuatro metros más allá del punto que señalaba Archie.
– ¡Oh! Lo siento, Archie.
– Le has dado demasiado fuerte.
– Observación superflua por evidente -comentó Edmund.
Pandora no contestó. Ñic, ñic hacía el columpio.
Observaron en silencio el tiro de Jeff.
– ¿Me odias, Edmund? -preguntó ella.
– No.
– Entonces, ¿me desprecias? ¿Me tienes en poca estima?
– ¿Por qué había de despreciarte?
– Por la forma en que lo desbaraté todo. Escapándome con un hombre casado que podía ser mi padre. Sin dejar ni una explicación, dando a mis padres aquel disgusto, no acercándome más por aquí. Escandalizando y horrorizando a todo el pueblo.
– ¿Eso hiciste?
– Lo sabes bien.
– Yo no estaba aquí.
– Desde luego. Estabas en Londres.
– Nunca me expliqué por que te fuiste.
– Me sentía muy desgraciada. No encontraba sentido a mi vida. Archie se había marchado y estaba casado con Isobel, y yo le echaba de menos. No sabía hacia donde volverme. Y entonces se presentó aquella oportunidad y todo parecía deslumbrante y de personas mayores. Emocionante. Necesitaba un empujón, ánimos, y eso es lo que él me dio.
– ¿Dónde os conocisteis?
– ¡Oh! En una fiesta. Tenía una mujer con cara de caballo. Gloria se llamaba, pero en cuanto vio el plan levantó el campo, se fue a Marbella y no volvió. Fue otra razón para escaparnos a California.
Lucilla emergió de entre los rododendros, con unas hojas enredadas en el pelo y se unió a los jugadores.
– ¿Quién ha pasado por el aro y quién no?
El columpio, poco a poco, dejó de oscilar. Edmund dio otro empujón con el pie y empezó a oscilar nuevamente.
– ¿Eres feliz? -preguntó Pandora.
– Sí.
– Yo creo que nunca lo he sido.
– Lo siento.
– Me gustaba ser rica, pero no era feliz. Sentía nostalgia de casa y echaba de menos a los perros. ¿Sabes cómo se llamaba el hombre con el que me escapé?
– Me parece que nadie llegó a decírmelo.
– Harold Hogg. ¿Imaginas que alguien pueda fugarse con un hombre llamado Harold Hogg? Lo primero que hice después del divorcio fue recuperar el apellido Blair. Pero, aunque no conserve su nombre, sí conservé buena parte de su dinero. Es una suerte divorciarse en California.
Edmund no contestó.
– Y, entonces, cuando todo hubo terminado y volvía a apellidarme Blair, ¿sabes lo que hice?
– Ni idea.
– Me fui a Nueva York. No había estado nunca ni conocía a nadie. Pero me alojé en el hotel más elegante que encontré y me fui a pasear por la Quinta Avenida. Pensaba que podía comprarme todo lo que quisiera. Y no compré nada. También hay una cierta felicidad en saber que puedes tener lo que quieras y luego descubrir que no lo deseas, ¿verdad, Edmund?
– ¿Eres feliz ahora?
– Estoy en casa.
– ¿Por qué has vuelto?
– No lo sé. Por varias razones. Lucilla y Jeff podían traerme. Quería volver a ver a Archie. Y, por último, naturalmente, la atracción irresistible de la fiesta de Verena Steynton.
– Me parece que Verena Steynton ha tenido que ver muy poco con tu decisión.
– Quizá. Pero es una bonita excusa.
– No viniste ni cuando murieron tus padres.
– Fue imperdonable, ¿verdad?
– Lo has dicho tú, Pandora, no yo.
– Me faltó valor. No pude. Me sentía incapaz de afrontar el funeral, el entierro, los pésames. No podía mirar a nadie a la cara. Y la muerte es tan dura y la juventud tan dulce. No podía aceptar que todo hubiera acabado.
– ¿Eres feliz en Mallorca?
– Allí también estoy en casa. Después de tantos años, la Casa Rosa es el primer hogar que he tenido.
– ¿Volverás allí?
Hablaban sin mirarse, observando con aparente interés a los jugadores de croquet. Pero ahora él volvió la cabeza y ella hizo otro tanto, y sus ojos extraordinarios, orlados de negras pestañas se miraron en los de él. Quizá fuera por lo delgada que estaba, pero a Edmund le pareció que sus ojos eran más grandes y brillantes que nunca.
– ¿Por qué lo preguntas? -dijo ella.
– No lo sé.
– Quizá yo tampoco lo sepa.
Apoyó la cabeza sobre los descoloridos almohadones de rayas y volvió a contemplar el croquet. La conversación parecía haber terminado. Edmund miró a su esposa. Estaba en medio del verde prado, apoyada sobre su mazo mientras Jeff se disponía a efectuar un tiro difícil. Virginia llevaba una camisa a cuadros y una minifalda de denim azul y sus piernas largas y bronceadas destacaban sobre sus blancas zapatillas. Esbelta y sana, estallando en carcajadas ante el frustrado intento de Jeff de introducir la bola por el aro, irradiaba la vitalidad que Edmund asociaba a los anuncios de prendas deportivas, de relojes "Rolex” y cremas bronceadoras que aparecían en las revistas de papel couché. Virginia. Mi amor, se dijo. Mi vida. Pero, sin que pudiera explicarse por que, las palabras se le antojaban tan vacías como encantamientos sin efecto y sintió un acceso de desesperación. Pandora callaba. No podía imaginar en que estaría pensando. Se volvió a mirarla y vio que se había quedado profundamente dormida.
Sí que resultaba amena su compañía. No supo si ofenderse o reír, y esta sana reacción a su perfidia sirvió para demorar la amarga sensación de haber llegado al final del trayecto.
Los lunes por la mañana, Edie iba a Balnaid a ayudar a Virginia y ésta se alegraba de ello. El lunes nunca había sido su día favorito, porque el fin de semana había terminado y Edmund se había marchado otra vez, a las ocho de la mañana, vestido de ciudad, para estar en su despacho de Edimburgo antes de la hora punta. Su marcha dejaba una sensación de vacío, de soledad, de abandono, y siempre suponía un esfuerzo volver a la rutina diaria y realizar las monótonas labores necesarias para mantener la casa en marcha. Pero cuando se oía el golpe de la puerta trasera que anunciaba la llegada de Edie todo parecía más soportable. Alguien con quien hablar, alguien con quien reírse, alguien que limpiaba el polvo de la biblioteca y los pelos de perro de la alfombra del vestíbulo. El ruido de platos en la cocina era reconfortante. Edie fregaba los cacharros del desayuno, cargaba la lavadora con la ropa sucia del fin de semana y hablaba con los perros.
Читать дальше