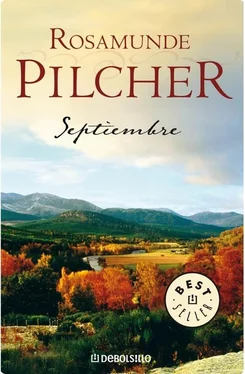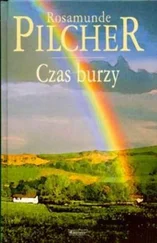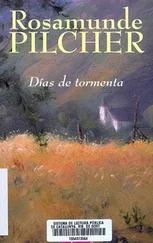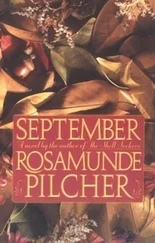– ¡Oh!, Edmund.
– Lo compliqué todo de un modo espantoso. Fui condenadamente cobarde. Regresé a Londres y, a medida que iba dejando atrás las millas, empecé a odiarme por lo que había hecho a Caroline y a Alexa y por lo que estaba haciendo a Pandora. Cuando llegué a Londres, estaba decidido a escribirle para explicarle que aquel episodio no había sido más que un sueño; días robados que no tenían más consistencia ni más futuro que una pompa de jabón. Pero no le escribí. Porque, a la mañana siguiente, fui al despacho y, por la noche, estaba con el presidente en un avión rumbo a Hong Kong. Había un importante asunto financiero en la Bolsa y me habían elegido para encargarme de él. Estuve fuera tres semanas. Cuando regresé a Londres, los días de Croy parecían muy lejanos, como un sueño, o como días robados a la vida de otra persona. Casi no podía creer que aquello me hubiera ocurrido a mí. Yo era un economista práctico y realista, no un romántico soñador que se había dejado arrastrar por una pasión pasajera. Y había muchas cosas en juego. Mi empleo, supongo. Una forma de vida conquistada con mucho esfuerzo. Alexa. No podía ni pensar en perderla. Y Caroline. Mi mujer para lo bueno y para lo malo. Había vuelto de Madeira restablecida. Habíamos pasado una mala época pero ya quedaba atrás. Volvíamos a estar juntos y no era aquel el momento de echarlo todo a rodar. Retomamos los hilos de nuestras vidas y la trama de un matrimonio de conveniencia.
– ¿Y Pandora?
– Nada. Se acabó. No escribí la carta.
– ¡Oh!, Edmund. Eso fue una crueldad.
– Sí, un pecado de omisión. ¿Conoces esa terrible sensación de tener que hacer algo muy importante y no poder hacerlo? Y, a cada día que pasa, se te hace más y más difícil, hasta que, finalmente, queda más allá de los límites de lo posible. Aquello había acabado. Archie e Isobel estaban en Berlín y no supe nada más de Croy hasta el día en que Vi me llamó desde Balnaid para decirme que Pandora se había ido. Se había fugado al otro lado del mundo, con un americano rico, que podía ser su padre.
– ¿Te consideras responsable?
– Por supuesto.
– ¿Se lo dijiste a Caroline?
– Nunca.
– ¿Fuiste feliz con ella?
– No. Caroline no era una mujer que engendrara felicidad. Nuestro matrimonio funcionaba porque nosotros lo hacíamos funcionar. Éramos de ese tipo de personas. Pero el amor, cualquier clase de amor, era muy tenue. Ojalá hubiéramos sido felices. Habría sido más fácil aceptar su muerte si hubiéramos tenido una buena vida en común y yo no hubiera comprendido que nuestro matrimonio no había sido más que… -se interrumpió buscando las palabras-…diez buenos años desperdiciados.
No parecía haber más que decir. Marido y mujer se miraron y Virginia observó que la desesperación y la tristeza asomaban a los ojos de Edmund. Se levantó del taburete y se sentó a su lado. Le acarició los labios. Le dio un beso. Él la abrazó.
– ¿Y nosotros? -preguntó ella.
– Nunca supe lo que podía ser el matrimonio hasta que te conocí.
– Ojalá me lo hubieras contado antes.
– Me avergonzaba. No quería que lo supieras. De buena gana daría el brazo derecho por poder cambiar las cosas. Pero no se puede. Se convierten en parte de ti mismo. Permanecen contigo para siempre.
– ¿Has hablado de todo esto con Pandora?
– No. Casi no la he visto. No ha habido ocasión.
– Tienes que darle una explicación. Me parece que todavía significa mucho para ti.
– Sí, pero es una parte de la vida de antes. No de la vida de ahora.
– ¿Sabes? Yo siempre te he querido. Supongo que, si no te hubiera querido tanto, no habrías conseguido que me sintiera tan desgraciada. Pero ahora que sé que eres humano y débil y que cometes las mismas idioteces que los demás, te quiero más todavía. Nunca creí que me necesitaras. Pensaba que eras autosuficiente. Que te necesiten es más importante que nada, ¿comprendes?
– Yo te necesito ahora. No te vayas. No me dejes. No te vayas a América con Conrad Tucker.
– No me iba con Conrad Tucker.
– Me pareció que sí.
– No. En realidad, es un hombre muy agradable.
– Me daban ganas de estrangularlo.
«No se te ocurra contárselo a Edmund.»
Virginia no sentía remordimientos, pero sí el deseo de proteger a su marido y se prometió guardar aquel secreto como un trofeo particular del que no dejaba de estar orgullosa. Y dijo con desenfado:
– Hubiera sido una lástima.
– ¿Se sentirán muy defraudados tus abuelos?
– Iremos en otra ocasión. Tú y yo. Dejaremos a Henry con Vi y con Edie e iremos a visitarlos juntos.
Él la besó, apoyó la cabeza en el mullido respaldo del sofá y suspiró:
– Me gustaría no tener que ir a ese dichoso baile.
– Ya lo sé. Pero hay que ir. Aunque no sea más que un momento.
– Preferiría irme a la cama contigo.
– Nos queda mucho tiempo para eso. Años y años. El resto de nuestra vida.
Al poco rato, Edie fue a buscarlos. Llamó a la puerta antes de abrirla. La luz del vestíbulo brillaba a su espalda y hacía de su pelo blanco una aureola.
– Venía a decir que Henry está en la cama esperando…
– Gracias, Edie.
Subieron. Henry estaba en su cama. La lámpara de la mesita de noche iluminaba débilmente la habitación. Virginia se sentó en el borde de la cama y se inclinó para darle un beso. El niño estaba medio dormido.
– Buenas noches, tesoro.
– Buenas noches, mami.
– Aquí estarás bien.
– Sí, muy bien.
– Sin sueños.
– Me parece que sí.
– Si vienen los sueños, Edie está abajo.
– Sí, ya lo sé.
– Te dejo con papá.
Se levantó y se fue hacia la puerta.
– Que te diviertas -dijo Henry.
– Gracias, tesoro, lo procuraremos.
Virginia salió al pasillo y Edmund ocupó su lugar.
– Bueno, Henry, ya estás otra vez en casa.
– Siento mucho lo de la escuela. Es que no estaba bien allí.
– No. Ya lo sé. Ahora me doy cuenta. Mr. Henderson, también.
– No tendré que volver, ¿verdad?
– Me parece que no. Tendremos que preguntar a la primaria de Strathcroy si te admiten otra vez.
– ¿Y crees que dirán que no?
– Me parece que no. Volverás a ir con Kedejah. Buenas noches, chico. Bien hecho. Estoy orgulloso de ti.
A Henry se le cerraban los ojos. Edmund se levantó y se alejó de la cama. En la puerta, se volvió y advirtió con sorpresa que tenía los ojos húmedos.
– Henry.
– ¿Sí?
– ¿Tienes a Moo contigo?
– No -respondió Henry-. Ya no necesito a Moo.
Fuera, Virginia advirtió que había dejado de llover. De algún lugar soplaba un viento fresco y cortante que removía la oscuridad haciendo que los altos olmos de Balnaid susurraran, crujieran y agitaran sus copas. Levantó la mirada y vio las estrellas. El viento barría las nubes hacia el Este y el cielo quedaba claro e infinito, salpicado de un millón de refulgentes constelaciones. El aire puro, dulce y frío, le azotó las mejillas. Lo aspiró profundamente y se sintió revitalizada. Ya no estaba cansada. Ya no se sentía desgraciada, enojada, resentida ni perdida. Henry iba a quedarse en casa y Edmund había vuelto a ella. Era joven y sabía que estaba hermosa. Vestida con elegancia y a punto de ir a un baile. Hubiera bailado toda la noche.
Siguieron el haz luminoso de los faros mientras la estrecha carretera se retorcía a su espalda. Cuando se acercaban a Corriehill vieron en el cielo nocturno el reflejo de los focos que iluminaban la fachada de la casa. Guirnaldas de luces de colores enlazaban los árboles de la larga avenida y, sobre la hierba de los bordes, a cada veinte pasos, ardían unas bengalas.
Читать дальше