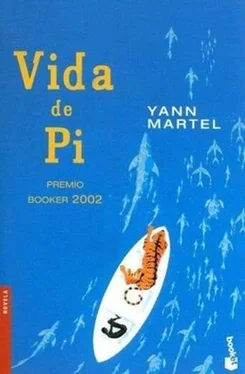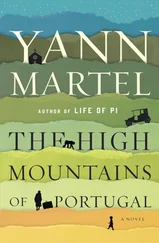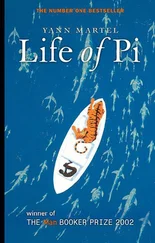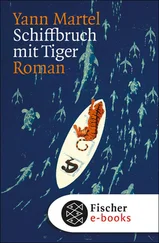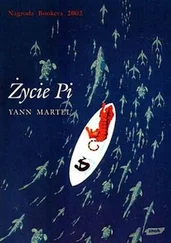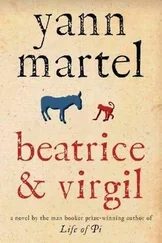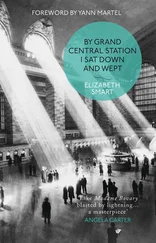Mi padre anunció:
– ¡Iremos en barco como Colón!
– Ya, excepto que él esperaba encontrar la India-señalé huraño.
Vendimos el zoológico entero. Un nuevo país, una nueva vida. Aparte de asegurarles un futuro feliz a nuestra colección, la transacción iba a pagar nuestra inmigración y dejarnos con una suma considerable para empezar de nuevo en Canadá (aunque cuando lo pienso ahora, era una suma risible. ¡Cómo nos ciega el dinero!). Podríamos haber vendido los animales a zoológicos indios, pero los americanos estaban dispuestos a pagar más. CITES, la Convención Internacional del Comercio de Especies en Peligro acababa de entrar en vigor y la ventanilla del comercio en animales salvajes capturados se había cerrado de un golpe. El futuro de los zoológicos estaba en otros zoológicos. El zoológico de Pondicherry cerró justo en el momento oportuno. Hubo una rebatiña para comprar nuestros animales. Finalmente se los quedaron varios zoológicos, principalmente el zoológico de Lincoln Park en Chicago y el zoológico de Minnesota, que estaba a punto de estrenarse, pero alguno que otro iba a Los Ángeles, Louiseville, Oklahoma City y Cincinnati.
Y había dos animales que iban a ser despachados al zoológico de Canadá. Al menos ésa era la sensación que teníamos Ravi y yo. No queríamos irnos. No queríamos vivir en un país de ventarrones e inviernos de doscientos grados bajo cero. Canadá no aparecía en el mapa del cricket. Finalmente se nos hizo más fácil, al menos en lo que se refiere a acostumbrarnos a la idea, gracias al tiempo que tardamos en realizar todos los preparativos para el viaje. Nos llevó un año.
Y no precisamente por nosotros, sino por los animales. Teniendo en cuenta que los animales prescinden de ropa, calzado, mantelería, muebles, artículos de cocina y de baño; que la nacionalidad les trae sin cuidado; que les importa un pepino los pasaportes, el trabajo, los posibles clientes, las escuelas, los precios de las viviendas, la asistencia sanitaria; es decir, tomando en consideración que tienen una existencia excepcionalmente ligera, es asombroso lo difícil que es trasladarlos. Trasladar un zoológico es como trasladar una ciudad.
La cantidad de trámites burocráticos fue descomunal: gastamos litros de agua para mojar los sellos de las cartas escritas a cientos de «Estimado Sr. Tal». Y eso sin mencionar los suspiros que se escucharon, las dudas que se expresaron, los regateos que se hicieron, las decisiones que tuvieron que pasar a una autoridad superior para obtener su aprobación, los precios que se acordaron, los tratos que se cerraron, las líneas de puntos que se firmaron, las enhorabuenas que se dieron, los certificados de origen que se solicitaron, los certificados de salud que se solicitaron, los permisos de exportación que se solicitaron, los permisos de importación que se solicitaron, las regulaciones de cuarentena que se aclararon, el transporte que se organizó, la fortuna que se gastó en llamadas telefónicas. En el gremio hay un chiste, muy desgastado por cierto, que dice que el papeleo que supone comprar o vender una musaraña pesa más que un elefante, que el papeleo que supone comprar o vender un elefante pesa más que una ballena, y que jamás de los jamases hay que intentar comprar ni vender una ballena. Era como si hubiera una cola de burócratas quisquillosos que iba desde Pondicherry hasta Minneapolis, pasando por Delhi y Washington, cada uno con su formulario, su problema, sus reservas. Estoy convencido de que si hubiéramos decidido trasladar los animales a la luna, no hubiera sido más complicado. Creí que mi padre se quedaría calvo de las veces que se tiró de los pelos y en más de una ocasión estuvo a punto de tirar la toalla.
Nos llevamos varias sorpresas. Todas nuestras aves y reptiles, y nuestros lémures, rinocerontes, orangutanes, mandriles, macacos de cola de león, jirafas, osos hormigueros, tigres, leopardos, guepardos, hienas, cebras, osos tibetanos, perezosos, elefantes indios, tahres de Nilgiri, entre otros, tuvieron gran demanda, pero había otros, como Elfie, que no despertaron ningún interés.
– ¡Una operación de cataratas!-gritó mi padre, blandiendo la carta-. Se la quedarán si le operamos de las cataratas en el ojo derecho. ¡A un hipopótamo! ¡Ahora sólo faltaría que me exigieran que les haga una rinoplastia a los rinocerontes!
Otros animales eran «demasiado corrientes», como los leones y los babuinos. Mi padre tuvo la sensatez de canjearlos por otro orangután del zoológico de Mysore y un chimpancé del zoológico de Manila. Elfie pasó el resto de sus días en el zoológico de Trivandrum. Un zoológico pidió una «vaca sagrada auténtica» para su zoológico infantil. Mi padre salió a la jungla de asfalto de Pondicherry y volvió con una vaca con ojos oscuros y húmedos, una joroba prominente y unos cuernos tan rectos y tan perpendiculares a su cabeza que parecía que le había dado un lengüetazo a una toma de corriente. Mi padre hizo que le pintaran los cuernos de color naranja, que le colocaran campanitas de plástico en las puntas para darle aún más autenticidad.
Vino una delegación de americanos. Yo tenía mucha curiosidad. En mi vida había visto americanos de carne y hueso. Eran de color rosa, gordos, simpáticos, muy competentes y sudaban a chorros. Habían venido a examinar nuestros animales. Primero los sedaron y entonces les pusieron estetoscopios en el corazón, hicieron análisis de heces y orina como si fueran a leer sus horóscopos, tomaron muestras de sangre con jeringuillas y las analizaron, manosearon las jorobas y los bultos, golpearon sus dientes, los cegaron con linternas, los pellizcaron, los acariciaron y les arrancaron pelos. Pobres animales. Debieron de pensar que querían reclutarlos a la armada de Estados Unidos. Los americanos nos deleitaron con sus sonrisas inmensas y unos apretones, o mejor dicho, aplastones de mano.
El resultado fue que los animales, igual que nosotros, consiguieron sus permisos de residencia. Ellos partían hacia el país de las barras y las estrellas y nosotros hacia el país de la hoja de arce.
Zarpamos de Madrás el 21 de junio de 1977 en el Tsimtsum, un carguero japonés registrado en Panamá. Los oficiales eran japoneses y los tripulantes, taiwaneses. Era un buque grande y espectacular. El día que partimos de Pondicherry me despedí de Mamaji, del señor y el señor Kumar, de todos mis amigos e incluso de muchos desconocidos. Mi madre llevaba su mejor sari y su habitual trenza larga, ingeniosamente recogida detrás de la cabeza y adornada con una guirnalda de flores de jazmín frescas. Estaba bellísima. Y triste. Porque se iba de la India, la India del calor y de los monzones, de los arrozales y del río Cauvery, de las costas y los templos de piedra, de los carros tirados por bueyes y los camiones coloridos, de los amigos y comerciantes conocidos, de las calles Nehru y Goubert Salai, de esto y de lo otro: de la India que le era tan familiar y que tanto adoraba. Sin embargo, sus hombres (pues aunque sólo tuviera dieciséis años ya me consideraba uno de ellos) tenían prisa por ponerse en marcha, y mientras que ellos ya habían adoptado Winnipeg como algo propio, mi madre vaciló.
El día antes de partir señaló un wallah de tabaco y preguntó con seriedad:
– ¿No deberíamos llevarnos algún paquete?
– En el Canadá también tienen tabaco. ¿Y por qué quieres comprar cigarrillos si no fumamos?-repuso mi padre.
Claro que había tabaco en Canadá, pero ¿eran cigarrillos Gold Flake? ¿íbamos a encontrar helado Arun? ¿Y bicicletas Heroe? ¿Y televisores Onida? ¿Y coches Ambassador? ¿Y librerías Higginbothams? Me imagino que éstas debían de ser las preguntas que rondaban la cabeza de mi madre mientras contemplaba la idea de comprar cigarrillos.
Читать дальше