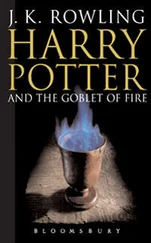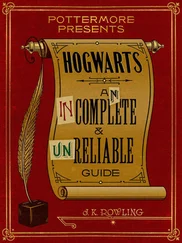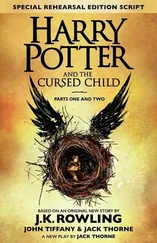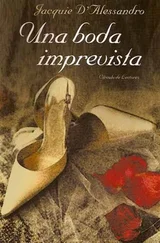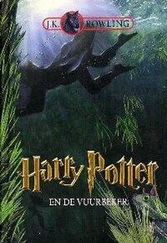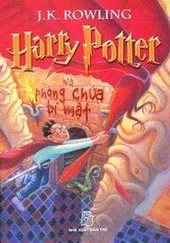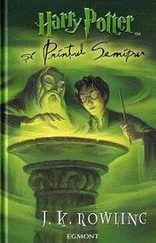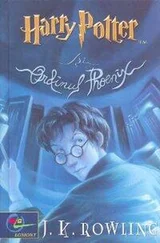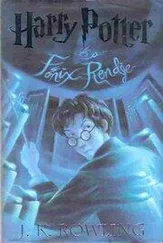Lo difícil, lo maravilloso, era ser realmente uno mismo, incluso si esa persona era cruel o peligrosa, especialmente si era cruel y peligrosa. No disfrazar al animal que uno lleva dentro era un acto de valentía. Por otra parte, había que evitar fingirse más animal de lo que se era: si se tomaba ese camino, si se empezaba a exagerar y aparentar, no se hacía sino convertirse en otro Cuby, en alguien tan mentiroso e hipócrita como él. «Auténtico» y «nada auténtico» eran palabras que Fats utilizaba con frecuencia en sus pensamientos; para él tenían un significado tan preciso como un láser cuando se las aplicaba a sí mismo y a los demás.
Creía poseer rasgos auténticos que, como tales, debía fomentar y cultivar; pero también tenía ideas que eran el producto poco natural de su desafortunada educación, y en consecuencia poco auténticas, por lo que había que purgarlas. Últimamente intentaba actuar de acuerdo con los que consideraba sus impulsos auténticos, e ignorar o suprimir la culpa y el miedo (nada auténticos) que dichos actos parecían suscitar. Sin duda, con la práctica se hacía cada vez más fácil. Quería endurecerse por dentro, volverse invulnerable, verse libre del miedo a las consecuencias: deshacerse de las falsas nociones del bien y del mal.
Una de las cosas que habían empezado a irritarlo de su dependencia de Andrew era que la presencia de éste a veces frenaba y limitaba la expresión de su yo auténtico. En algún lugar del interior de Andrew había un mapa trazado por él mismo de lo que constituía juego limpio, y desde hacía un tiempo Fats advertía expresiones de desagrado, confusión y decepción mal disimuladas en la cara de su viejo amigo. Andrew se echaba atrás ante el tormento y las burlas llevados al extremo. Fats no se lo tenía en cuenta; habría sido poco auténtico que Andrew participara si no lo deseaba de verdad. El problema era que Andrew mostraba demasiado apego a la moral contra la que Fats luchaba con creciente decisión. Intuía que la forma correcta de proceder, sin sentimentalismos, para llegar a ser plenamente auténtico habría significado romper con Andrew; sin embargo, seguía prefiriendo su compañía a la de cualquiera.
Estaba convencido de conocerse especialmente bien; exploraba los recovecos de su propia psique con una atención que había dejado de prestarle a todo lo demás. Pasaba horas interrogándose sobre sus propios impulsos, deseos y temores, tratando de discriminar los que le pertenecían realmente de los que le habían enseñado a experimentar. Analizó sus propios vínculos emocionales (estaba seguro de que ninguno de sus conocidos era jamás tan sincero consigo mismo: se dejaban llevar, medio adormecidos, por la vida), y sus conclusiones fueron que Andrew, al que conocía desde los cinco años, era la persona por la que sentía un afecto más nítido y sincero; que conservaba un vínculo afectivo con su madre que no era culpa suya, aunque ahora era lo bastante mayor para calarla; y que despreciaba intensamente a Cuby, que representaba el colmo y la cúspide de la falta de autenticidad.
En su página de Facebook, que atendía con un cariño que no dedicaba a casi nada más, había colgado una cita que encontró en la biblioteca de sus padres:
No quiero creyentes, me considero demasiado malévolo para creer siquiera en mí mismo… Me daría mucho miedo que algún día me declarasen santo… No quiero ser un santo, prefiero ser un bufón… y quizá lo sea…
A Andrew le gustó mucho, y a Fats le gustó que su amigo se quedara tan impresionado.
En el tiempo que le llevó pasar ante la casa de apuestas —cuestión de segundos—, los pensamientos de Fats se toparon con el amigo muerto de su padre, Barry Fairbrother. Tres rápidas zancadas ante los caballos de carreras en los carteles al otro lado del sucio cristal, y Fats vio la cara burlona de Barry, con su barba, y oyó la estentórea y patética risa de Cuby, que a menudo soltaba incluso antes de que Barry hubiese contado uno de sus chistes malos, por la mera emoción que le producía su presencia. No tuvo deseos de ahondar en esos recuerdos, no se interrogó sobre las razones de su instintivo estremecimiento, no se preguntó si el muerto había sido auténtico o no, se quitó de la cabeza a Barry Fairbrother y las ridículas angustias de su padre, y siguió adelante.
Últimamente sentía una curiosa tristeza, aunque seguía haciendo reír a todo el mundo tanto como siempre. Su cruzada para librarse de la moral restrictiva era un intento de recuperar algo que sin duda le habían reprimido, algo que había perdido al dejar atrás la infancia. Lo que Fats quería recobrar era una especie de inocencia, y la ruta que había elegido para volver a ella pasaba por todas las cosas que se suponían malas para uno, pero que, paradójicamente, a él le parecían el único camino verdadero hacia lo auténtico, hacia una suerte de pureza. Qué curioso cómo, muchas veces, todo era al revés, lo inverso de lo que le decían a uno; empezaba a creer que, si desechaba hasta el último ápice de sabiduría recibida, se encontraría con la verdad. Quería recorrer oscuros laberintos y luchar contra todo lo extraño que acechaba en su interior; quería resquebrajar la cáscara de la piedad y exponer la hipocresía; quería romper tabús y exprimir la sabiduría de sus sangrientos corazones; quería alcanzar un estado de gracia amoral, y retroceder para ser bautizado en la ignorancia y la ingenuidad.
Y así, decidido a incumplir una de las pocas normas escolares que no había infringido todavía, se alejó para internarse en los Prados. No se trataba sólo de que el crudo pulso de la realidad pareciera más cercano allí que en cualquier otro sitio; tenía asimismo la vaga esperanza de toparse con ciertas personas de mala fama por las que sentía curiosidad y —aunque no acababa de reconocerlo porque era uno de los pocos anhelos para los que no tenía palabras— andaba en busca de una puerta abierta, de que alguien lo reconociera y le diera la bienvenida a un hogar que no era consciente de tener.
Al pasar ante las casas de color piedra andando, no en el coche de su madre, advirtió que en muchas de ellas no había pintadas ni desechos y que algunas imitaban (o eso le pareció) el refinamiento de Pagford, con pulcras cortinas y adornos en los alféizares. Esos detalles eran menos evidentes desde un vehículo en movimiento, donde la mirada de Fats se veía irresistiblemente atraída por las ventanas tapiadas y la basura desparramada en los jardines. Las casas más dignas no tenían interés para él. Lo atraían los sitios donde el caos o la anarquía fueran bien visibles, aunque sólo se tratara de la pueril variedad de las pintadas con espray.
En algún lugar cerca de allí (no sabía exactamente dónde) vivía Dane Tully. La familia Tully tenía muy mala fama. Los dos hermanos mayores y el padre pasaban largas temporadas en prisión. Circulaba el rumor de que, la última vez que Dane se había enzarzado en una pelea (con un chico de diecinueve años, decían, de Cantermill), su padre lo había escoltado hasta la cita y se había quedado para enfrentarse a los hermanos mayores del rival de Dane. Luego, éste se había presentado en la escuela con cortes en la cara, un labio hinchado y un ojo morado. Todo el mundo coincidió en que había hecho una de sus infrecuentes apariciones con la simple intención de alardear de sus heridas de guerra.
Fats estaba casi convencido de que él habría actuado de otra manera. Darle importancia a lo que los demás pensaran de tu cara machacada no era nada auténtico. A él le habría gustado participar en la pelea y luego seguir con su vida de siempre, y si alguien se enteraba sería porque lo habían visto por casualidad.
A Fats nunca le habían pegado, pese a que solía ofrecer motivo para ello. Últimamente solía preguntarse qué se sentiría en una pelea. Intuía que el estado de autenticidad que buscaba incluiría alguna clase de violencia, o al menos no la descartaría del todo. Estar dispuesto a pegar, y a que te pegaran, le parecía una forma de valentía a la que debería aspirar. Nunca había necesitado los puños: le había bastado con la lengua; pero el Fats que estaba emergiendo empezaba a despreciar su propia elocuencia y a admirar la auténtica brutalidad. Las navajas eran otro cantar, debían considerarse con mayor cautela. Comprarse una navaja y permitir que se supiera que la llevaba supondría una falta de autenticidad, una lamentable imitación de tíos como Dane Tully; se le encogía el estómago con sólo pensarlo. Sería distinto si algún día se encontraba con la necesidad de llevar navaja. No descartaba la posibilidad de que llegara ese día, aunque la idea lo asustaba. Le daban miedo los objetos que penetraban en la carne, las agujas y los cuchillos. Era el único que se había desmayado cuando les pusieron la vacuna de la meningitis en el St. Thomas. Uno de los pocos métodos que Andrew había descubierto para perturbarlo era destapar cerca de él la EpiPen, la jeringuilla de adrenalina que debía llevar siempre encima por su peligrosa alergia a los frutos secos. Fats se mareaba cuando Andrew la blandía y fingía pincharlo con ella.
Читать дальше