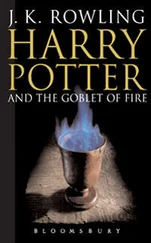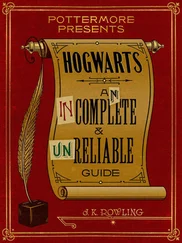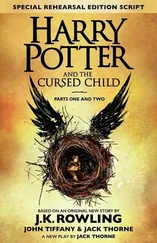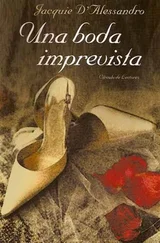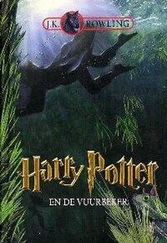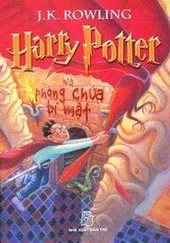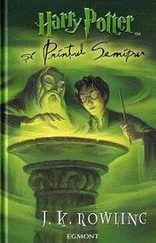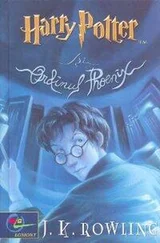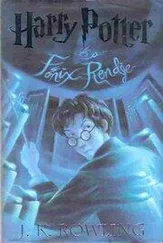De vuelta en la sala de estar, Robbie gimoteaba otra vez y golpeaba con el puño la pila de cajas de cartón. Terri lo observaba con los ojos apenas abiertos. Kay sacudió el asiento de la butaca antes de volver a sentarse.
—Terri, tú estás en el programa de metadona de la clínica Bellchapel, ¿correcto?
—Hum —musitó la mujer, medio dormida.
—¿Y qué tal te va, Terri? —Kay esperó con el bolígrafo a punto, fingiendo que no tenía la respuesta delante de las narices—. ¿Sigues yendo a la clínica, Terri?
—La semana pasada fui, el viernes.
Robbie seguía aporreando las cajas.
—¿Puedes decirme cuánta metadona te están dando?
—Ciento quince miligramos.
A Kay no la sorprendió que se acordara de eso y no de la edad de su hija.
—Mattie dice aquí que tu madre te ayuda con Robbie y Krystal: ¿es así?
Robbie arremetió con su cuerpecito contra la torre de cajas, que se tambaleó.
—Ten cuidado —le advirtió Kay.
—Deja eso —añadió Terri con lo más parecido a un tono espabilado que Kay había captado hasta entonces en su voz de zombi.
El niño volvió a dar puñetazos a las cajas, por el puro placer, por lo visto, de oír la hueca vibración que producían.
—Terri, ¿sigue ayudándote tu madre a cuidar de Robbie?
—Abuela, no madre.
—¿La abuela de Robbie?
—Mi abuela, joder. No… no está bien.
Kay volvió a mirar a Robbie, con el bolígrafo preparado. No estaba por debajo de su peso; saltaba a la vista, pues iba medio desnudo, y además Kay lo había levantado en el lavabo. Llevaba una camiseta sucia pero, cuando se había inclinado sobre él, la había sorprendido comprobar que el pelo le olía a champú. No tenía moretones en los brazos ni en las piernas, blancos como la leche; sin embargo, ahí estaba ese pañal empapado que llevaba colgando a sus tres años y medio de edad.
—¡Tengo hambre! —exclamó Robbie, dándole un último e inútil mamporro a una caja—. ¡Tengo hambre!
—Puedes coger una galleta —masculló Terri, pero no se movió.
Los gritos de Robbie se convirtieron en ruidosos llantos y alaridos. Terri no hizo el menor ademán de levantarse de la butaca. Resultaba imposible hablar con aquel griterío.
—¡¿Voy a buscarle una?! —gritó Kay.
—Ajá.
Robbie adelantó corriendo a Kay para entrar en la cocina. Estaba casi tan sucia como el cuarto de baño. No había más electrodomésticos que nevera, cocina y lavadora; en las encimeras sólo se veían platos sucios, otro cenicero lleno a rebosar, bolsas de plástico, pan mohoso. El suelo de linóleo estaba pringoso y se le pegaban las suelas. La basura desbordaba el cubo, coronada por una caja de pizza en precario equilibrio.
—Y dentro —dijo Robbie señalando con un dedo el armario de cocina y sin mirar a Kay—. Y dentro.
En el armario había más comida de la que Kay esperaba encontrar: latas, un paquete de galletas, un bote de café instantáneo. Sacó dos galletas de chocolate del paquete y se las tendió al niño, que se las arrebató y echó a correr para volver con su madre.
—Dime, Robbie, ¿te gusta ir a la guardería? —le preguntó Kay cuando el pequeño se sentó en la alfombra a zamparse las galletas.
No contestó.
—Sí, le gusta —intervino Terri, un poco más despierta—. ¿A que sí, Robbie? Le gusta.
—¿Cuándo fue por última vez?
—La última vez. Ayer.
—Ayer era lunes, no puede haber ido ayer —repuso Kay tomando notas—. No es uno de los días que le toca ir.
—¿Qué?
—Hablo de la guardería. Se supone que Robbie debería estar hoy allí. Necesito saber cuándo fue por última vez.
—Ya te lo he dicho, ¿no? La última vez. —Tenía los ojos más abiertos. El timbre de su voz seguía siendo apagado, pero la hostilidad luchaba por salir a la superficie—. ¿Eres tortillera? —quiso saber.
—No —contestó Kay sin dejar de escribir.
—Tienes pinta de tortillera.
Kay siguió escribiendo.
—¡Zumo! —chilló Robbie con la barbilla manchada de chocolate.
Esta vez, Kay no se movió. Tras otra larga pausa, Terri se levantó con esfuerzo de la butaca y se dirigió al pasillo haciendo eses. Kay se inclinó para abrir la tapa suelta de la lata de galletas que Terri había apartado al sentarse. Dentro había una jeringuilla, un poco de algodón mugriento, una cuchara oxidada y una bolsa de plástico con polvos. Volvió a poner la tapa con firmeza mientras Robbie la observaba. Se oyó un trajín distante, y Terri reapareció con una taza de zumo que le tendió al crío.
—Toma —dijo, más para Kay que para su hijo, y volvió a sentarse.
No acertó en el primer intento y se dio contra el brazo de la butaca; Kay oyó el choque de hueso contra madera, pero no pareció que Terri sintiera ningún dolor. Se arrellanó entonces en los cojines hundidos y miró a la asistente social con soñolienta indiferencia.
Kay había leído el expediente de cabo a rabo. Sabía que casi todo lo que tenía algún valor en la vida de Terri se lo había tragado el agujero negro de su adicción: que le había costado dos hijos, que conservaba de milagro a los otros dos, que se prostituía para pagar la heroína, que se había visto implicada en toda clase de delitos menores, y que en ese momento intentaba seguir un tratamiento de rehabilitación por enésima vez.
Pero no sentir nada, que nada te importe… «Ahora mismo —se dijo Kay—, es más feliz que yo.»
Cuando daba comienzo la segunda clase de la tarde, Stuart Fats Wall se fue del instituto. No emprendía ese experimento con el absentismo escolar de forma precipitada; la noche anterior había decidido que se saltaría la clase doble de informática, la última de la tarde. Podría haberse saltado cualquier otra, pero resultaba que su mejor amigo, Andrew Price (al que Stuart llamaba Arf), estaba en otro grupo en informática, y Fats, pese a todos sus esfuerzos, no había conseguido que lo bajaran de nivel para estar con él.
Quizá Fats y Andrew fueran igualmente conscientes de que en su relación la admiración fluía de Andrew hacia Fats; pero sólo Fats sospechaba que necesitaba a Andrew más que éste a él. Últimamente, Fats había empezado a considerar esa dependencia una especie de flaqueza, pero concluyó que, mientras siguiera gustándole disfrutar de la compañía de Andrew, bien podía perderse una clase de dos horas durante la que no podría disfrutarla.
Un informante de confianza le había contado que la única forma segura de salir del recinto de Winterdown sin que te vieran desde alguna ventana era saltar la tapia lateral que había junto al cobertizo de las bicicletas. Así pues, trepó por ella y se dejó caer al estrecho callejón del otro lado. Aterrizó sin contratiempos, echó a andar a buen paso y dobló a la izquierda hacia la transitada y sucia calle principal.
Una vez a salvo, encendió un pitillo y pasó ante las destartaladas tiendecitas. Cinco manzanas más allá, volvió a doblar a la izquierda y enfiló la primera calle de los Prados. Se aflojó la corbata con una mano mientras caminaba, pero no se la quitó. No le importaba que resultara evidente que era un colegial. Fats nunca había tratado de personalizar su uniforme de ninguna forma, ni de ponerse insignias en las solapas o hacerse el nudo de la corbata como dictaba la moda; llevaba las prendas escolares con el desdén de un presidiario.
Por lo que veía, el error que cometía el noventa y nueve por ciento de la humanidad era avergonzarse de la propia identidad; mentir sobre uno mismo, tratar de ser otro. La sinceridad era la moneda de cambio de Fats, su arma y su defensa. A la gente le daba miedo que fuera franco, los sorprendía muchísimo. Fats había descubierto que los demás eran presa de la vergüenza y la hipocresía, que los aterrorizaba que sus verdades salieran a la luz, pero a él lo atraía la crudeza, todo lo que fuera feo pero sincero, los trapos sucios que causaban humillación y repugnancia a las personas como su padre. Fats pensaba mucho en mesías y parias; en hombres tachados de locos o criminales; en nobles inadaptados rechazados por las masas atontadas.
Читать дальше